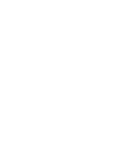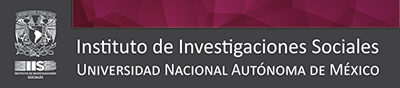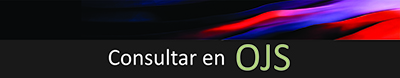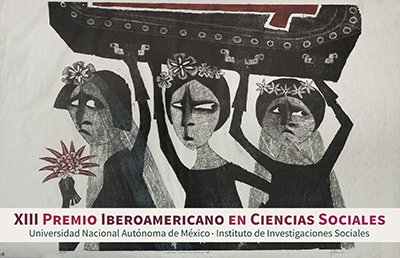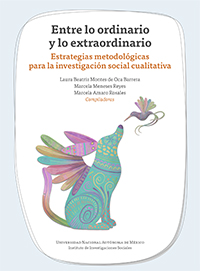
Entre lo ordinario y lo extraordinario: estrategias metodológicas para la investigación social cualitativa.
Laura Beatriz Montes de Oca Barrera, Marcela Meneses Reyes y Marcela Amaro Rosales (comps.) (2024). Entre lo ordinario y lo extraordinario: estrategias metodológicas para la investigación social cualitativa. México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales, 226 pp.
Reseñado por:
Lorena Margarita Umaña Reyes,
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México
Entre lo ordinario y lo extraordinario es una compilación que surge en un momento clave para la reflexión metodológica en las ciencias sociales. Al reunir una variedad de estrategias metodológicas desarrolladas y adaptadas en tiempos de cambio, esta obra se propone como un referente esencial para el abordaje cualitativo en contextos adversos y complejos. La pandemia de Covid-19 es un trasfondo revelador para este trabajo; sin embargo, el enfoque de las compiladoras —Laura Beatriz Montes de Oca Barrera, Marcela Meneses Reyes y Marcela Amaro Rosales— trasciende la crisis sanitaria, planteando un continuum entre lo ordinario y lo extraordinario que articula de manera novedosa el análisis de las condiciones que transforman y desafían la investigación social.
Este concepto de continuum es central en la obra, pues permite una comprensión que no se limita a eventos excepcionales, sino que incluye las condiciones de vida de muchos sectores en los que lo extraordinario representa la cotidianidad. Así, la compilación aborda un aspecto crucial para la investigación social contemporánea: cómo investigar en tiempos en que lo insólito, la desigualdad y la incertidumbre se vuelven normativos para ciertos grupos sociales. Este marco analítico no sólo cuestiona las categorías tradicionales, sino que también invita a una revisión ética y epistemológica de las ciencias sociales cualitativas.
La obra se organiza en dos secciones, cada una enfocada en un tipo distinto de desafío metodológico. La primera, titulada “¿Cómo sigo haciendo investigación si no puedo salir de casa?”, reúne propuestas que abordan la investigación desde el confinamiento. Este apartado es fundamental, ya que reflexiona sobre cómo los métodos adaptados a la virtualidad han dado lugar a nuevas modalidades de interacción y observación. La etnografía digital presentada por Karina Bárcenas propone construir una mirada etnográfica adaptada al entorno digital, para mapear relaciones de poder en los espacios virtuales, conectando este enfoque con principios de antropología simbólica y teoría de la práctica. En paralelo, Palma, del Pozo y Rodríguez emplean la cartografía colaborativa para documentar tanto el estallido social en Chile como la pandemia, transformando los archivos digitales en espacios de memoria y resistencia, donde los propios actores sociales coinvestigan y analizan su realidad.
Por su parte, Rosario Palacios propone una metodología afectiva a través de “cápsulas afectivas” que capturan las dimensiones emocionales de la experiencia pandémica en Chile, abriendo así nuevas formas de acercarse a la subjetividad y al impacto de los eventos extraordinarios en la vida cotidiana de las personas. El capítulo de Gabriela Sued cierra esta sección con una reflexión crítica sobre el análisis de datos digitales, donde problematiza la creciente datificación y ofrece aproximaciones feministas al big data, proponiendo formas de análisis que cuestionan la neutralidad de los datos y subrayan la importancia de una perspectiva ética y crítica en el manejo de la información en entornos digitales.
Estas innovaciones metodológicas no sólo demuestran la adaptabilidad de los investigadores, sino que también expanden el campo de la investigación cualitativa a entornos inexplorados, donde la experiencia social se reconfigura a través de la tecnología y las emociones.
La segunda sección se enfoca en los desafíos que surgen al hacer investigación en contextos donde es necesario “entrar en otras casas” y abordar realidades complejas y a menudo dolorosas. Tatiana Pérez Ramírez explora el uso de archivos históricos en la investigación social y destaca cómo estos documentos pueden revivir memorias y conflictos latentes en las comunidades estudiadas. Su enfoque invita a reflexionar sobre el papel del investigador como mediador entre el pasado y el presente de las comunidades, resaltando la necesidad de un compromiso ético en el tratamiento de estos materiales. Henry Moncrieff introduce el concepto de violencia etnográfica, que cuestiona la representación tradicional de la violencia en barrios marginales y propone un “pacto etnográfico” como estrategia para construir una relación de respeto y confianza con los jóvenes de estas comunidades. Esta sección destaca por su sensibilidad hacia el impacto de la investigación en los sujetos de estudio y refleja un compromiso ético que se traduce en metodologías conscientes y responsables.
Renato Galhardi aporta también en esta sección una perspectiva fenomenológica de la migración, abordando la experiencia del cuerpo y las percepciones sensoriales en la vida de los deportados mexicanos en Tijuana. Su análisis subraya cómo el cuerpo no sólo es un medio de observación, sino también un canal por el cual se vive y se expresa la experiencia migratoria. La exploración de estos aspectos sensoriales añade una dimensión profunda al entendimiento de la migración, mostrando cómo el investigador puede captar no sólo hechos, sino también las vivencias subjetivas de sus participantes.
El epílogo póstumo de Angela Giglia Ciotta sobre el habitar durante la pandemia cierra magistralmente la obra, conectando las reflexiones metodológicas con las transformaciones en la vida cotidiana y las desigualdades sociales exacerbadas por la crisis sanitaria. Su reflexión final ofrece una mirada sensible y profunda sobre cómo las condiciones de confinamiento alteraron los espacios domésticos, revelando las desigualdades estructurales que condicionan las formas de habitar en contextos de crisis.
Entre lo ordinario y lo extraordinario destaca, además, por la incorporación de viñetas didácticas en cada capítulo, que funcionan como guías prácticas para la enseñanza de los métodos cualitativos abordados. Estas viñetas cumplen un doble propósito: por un lado, ilustran la aplicación de los métodos en contextos específicos y, por otro, invitan a estudiantes y académicos a reflexionar sobre los dilemas y desafíos que se enfrentan en el trabajo de campo. Este enfoque pedagógico refuerza el carácter interdisciplinario de la obra, integrando conocimientos de antropología, sociología, historia y comunicación en un diálogo metodológico que enriquece las posibilidades de la investigación cualitativa. Las viñetas fomentan además una reflexión continua sobre la ética y el posicionamiento del investigador, aspectos que cobran especial relevancia en contextos de transformación social y crisis. Cada capítulo nos ofrece una ventana a nuevas estrategias metodológicas y enfoques críticos que nos permiten adaptarnos a contextos adversos, pero también nos invitan a reflexionar sobre el rol del investigador y la posición desde la cual observamos.
La noción de lo “extraordinario” en esta obra no se limita a eventos de gran escala como desastres naturales o pandemias, sino que explora cómo ciertas comunidades experimentan situaciones extraordinarias como parte de su vida diaria. Este enfoque es especialmente revelador en el contexto latinoamericano, donde fenómenos como la violencia, la pobreza y la migración transforman lo que se considera “normal”. La obra plantea una pregunta fundamental: ¿Cómo puede la investigación social cualitativa captar estas realidades complejas sin caer en la exotización ni en la victimización de sus participantes? Al ofrecer respuestas a este dilema, el libro amplía las fronteras de la investigación cualitativa, demostrando que lo metodológico también es, en última instancia, un acto ético y político.
Este libro nos recuerda que la investigación no es sólo una actividad técnica, sino también una práctica ética que debe integrar la subjetividad y las experiencias de aquellos a quienes estudiamos. Nos desafía a ir más allá de los métodos tradicionales y a adoptar una mirada más reflexiva y empática, en la cual el investigador no es un observador distante, sino un participante inmerso en el proceso. Entre lo ordinario y lo extraordinario invita a repensar el papel de la investigación social, subrayando la importancia de la adaptabilidad metodológica y la responsabilidad ética en contextos complejos y cambiantes. La propuesta del continuum desafía a los investigadores a cuestionar y redefinir sus aproximaciones en función de las realidades que exploran, consolidándose como un referente metodológico para una ciencia social comprometida, innovadora y profundamente humana.