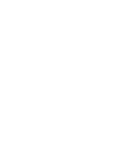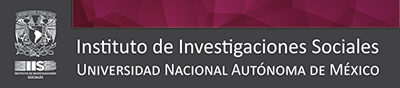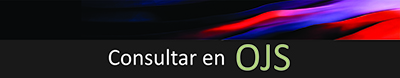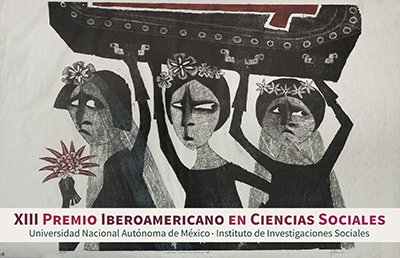Hélène Combes (2024). De la rue à la présidence. Foyers contestataires à Mexico, París: CNRS Éditions, 322 pp.
Reseñado por:
Pierre Gaussens
El Colegio de México
El último libro de Hélène Combes, destacada socióloga francesa y mexicanista, tiene como objeto de estudio el movimiento sociopolítico que arrancó con el conflicto poselectoral de 2006, y culminó en la elección de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Esos años han sido marcados a nivel internacional por movimientos sociales articulados en torno a la ocupación de plazas, particularmente en 2011, como la plaza Tahrir del Cairo en plena “primavera árabe”, las plazas de las ciudades españolas con el movimiento 15-M, las francesas durante Nuit Debout o Wall Street para el movimiento Occupy.
El objeto del libro se inscribe en este ciclo global de protestas, no para comparar México con estos casos, ni presentar el plantón de 2006 en el Paseo de la Reforma como un antecedente desconocido de ellos, sino para descentrar la mirada de la literatura científica especializada, volteando a ver hacia América Latina a través del caso mexicano. Desde esta perspectiva, el libro entabla una discusión crítica con una sociología de los movimientos sociales mayoritariamente producida en contextos norteamericanos y europeos, con un doble propósito: “entender cómo el contexto de las sociedades latinoamericanas moldea formas específicas de militantismo, y evitar que ‘lentes analíticos’ distorsionen la realidad observada” (p. 285), tal como puede ocurrir, por ejemplo, al utilizar las teorías de la movilización de recursos o de los nuevos movimientos sociales.
Con esta mira, el libro se apoya en un rico y denso material empírico, producto de un trabajo de campo largo de una década, que se extiende entre los años 2008 y 2018 en varios lugares de la Ciudad de México. Gracias a este trabajo etnográfico, de largo aliento y de corte longitudinal, “donde se escoge a sus entrevistados tanto como uno es escogido por ellos” (p. 13), la autora sigue los cursos de vida de cuatro militantes, miembros de organizaciones de base en sus respectivos barrios. Este análisis longitudinal y biográfico, basado en una muestra de cuatro casos individuales, es complementado por entrevistas con líderes claves de la izquierda mexicana, como Elena Poniatowska, Agustín Guerrero Castillo, Javier Hidalgo Ponce e incluso Claudia Sheinbaum —ahora presidenta de la República—, con el fin de conjugar una perspectiva desde abajo (la de los militantes) con otra desde arriba (la de los líderes).
Los cuatro protagonistas del libro son Marina Bañuelos, pequeña funcionaria y habitante de un barrio de Iztapalapa (capítulo 4); el señor Santos Rivera, comerciante del Centro Histórico (capítulo 5); la señora Flor Estrada, también pequeña funcionaria y habitante de la colonia Tránsito (capítulo 6), e Isidro Muñoz, sindicalista oriundo del barrio de Santo Domingo (capítulo 7). Los cuatro se encuentran presentes, participan do en el plantón convocado por Andrés Manuel López Obrador en el Paseo de la Reforma —con el que inicia el libro—, tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2006. Sin embargo, sus trayectorias no dejan de ser diversas dentro de las organizaciones sociales afiliadas a la izquierda, primero con el Partido de la Revolución Democrática (prd) y luego con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El libro se divide en dos partes. En la primera, la autora regresa sobre los diferentes episodios del ciclo de protesta bajo estudio, empezando por el conflicto poselectoral de 2006 y el plantón organizado en Reforma (capítulo 1), para seguir con el movimiento de las Adelitas (capítulo 2) y terminar en la creación de Morena, en 2011 (capítulo 3). Estos tres episodios son analizados a la luz de las vivencias de los cuatro protagonistas. Por su lado, la segunda parte del libro, intitulada: “Vidas movilizadas. Anclaje social y territorial del militantismo en la Ciudad de México”, narra cómo dichos eventos se insertan dentro de la vida cotidiana de los militantes en el largo plazo (au long cours). La trayectoria individual de cada uno de ellos ocupa un capítulo, respectivamente, ilustrando diferentes facetas de las prácticas militantes que explican tanto los episodios anteriormente descritos como las condiciones sociales que hicieron posible la victoria electoral de 2018.
De la calle a la Presidencia discute así, a partir del caso mexicano, con una sociología de los movimientos sociales que se ha autonomizado como campo de estudios, en un movimiento de especialización que la ha distanciado de las grandes cuestiones de la disciplina. El libro es crítico de esta tendencia, con justa razón, por lo que propone reafirmar la centralidad de las relaciones entre categorías sociales para la estructuración de la acción colectiva. En particular, pone atención a las relaciones de clase, sea entre los mismos militantes o entre ellos y las dirigencias, para demostrar la importancia de las diferencias en la posesión de capital social, traducido en capital militante, para entender las dinámicas de la movilización.
Por eso, el diseño de la investigación presenta una clara filiación con la sociología de Pierre Bourdieu, al interesarse en las condiciones sociales de la protesta: “reubicar la pertenencia social de los movilizados en el centro de la comprensión del militantismo busca ganar en generalidad y salir de debates que a veces sólo son entendibles para los especialistas de la acción colectiva” (p. 19). Lo hace desde un enfoque microsociológico —siguiendo aquí a Erving Goffman—, que vuelve a colocar en el centro de los movimientos sociales al individuo. De esta manera, son los relatos de vida de cuatro militantes ordinarios, pertenecientes a organizaciones de base, los que cuestionan los pequeños y grandes problemas de la acción colectiva.
Cabe subrayar la originalidad de esta apuesta metodológica, aún más en un medio mexicano donde prevalecen los estudios centrados en las grandes organizaciones, los colectivos, los grupos, pero no en los individuos, con análisis que suelen volcarse hacia las dirigencias o en quienes ocupan una posición dominante en las organizaciones sociales. Por el contrario, “entrar por las historias de vida matiza aún más la mirada que puede dirigirse sobre la movilización desde arriba. Más que al líder, más que a las lógicas colectivas, incluidas las más planificadas, en el caso de la Ciudad de México el militantismo responde a lógicas locales profundamente imbricadas en la vida cotidiana y del barrio” (pp. 284-285).
Esta mirada desde abajo permite, al mismo tiempo, aprehender la dimensión territorial del militantismo, cuyas movilizaciones toman sentido en entramados sociales fuertemente anclados en el barrio. “La manera de militar conoce múltiples declinaciones territoriales que juegan profundamente sobre la adhesión a la causa, en el largo plazo, y de forma variable en función de los barrios” (p. 285). Los resultados de la investigación destacan la centralidad de la colonia en la Ciudad de México, como en el caso del señor Santos Rivera. Los procesos de politización propios a los barrios, sea en el Centro Histórico, en Iztapalapa o Santo Domingo, son los que asignan un rol social al individuo, condicionan su movilización y orientan su trayectoria como militante.
Otro problema analítico que señala el libro y afecta a la sociología de los movimientos sociales, especialmente la producida desde América Latina, radica en su tendencia a invisibilizar las contradicciones internas a los movimientos, al ignorar —deliberadamente o no— las relaciones de dominación en el seno mismo de las organizaciones, las luchas de poder intestinas y las batallas de (des)legitimación por la definición del deber ser militante. Desde el primer capítulo del libro, “El campamento de la ira”, la autora observa en las prácticas concretas del plantón cómo opera la división social del trabajo militante: “Los sectores populares son los encargados de ocupar el territorio y esperar. Duermen en el lugar, se relevan y, en muchos casos, deben estar presentes en ciertos momentos del día o la semana. Con muy pocas excepciones […] las clases medias sólo vienen de día” (p. 58).
Otro ejemplo de esta diferencia surge en el caso de la señora Flor, cuyo capital militante, lentamente acumulado a lo largo de su trayectoria asociativa, de pronto se ve devaluado tras la llegada al poder del PRD en 1997, al implicar el tránsito de la organización popular a la administración de gobierno. En efecto, en este proceso de “oenegización”, “las lógicas de protesta ceden el paso a lógicas de gestión. Los saberes militantes contestatarios son desvalorizados en beneficio de las competencias expertas […] La oenegización de las organizaciones populares, y los saberes expertos que ésta requiere, a menudo favorecen la toma del poder por jóvenes con títulos universitarios que desean movilizarse junto a los sectores populares” (pp. 270-271).
La desigualdad del trabajo militante no sólo pasa por la clase social, también se expresa en el género, como en el caso de las Adelitas —analizadas en el segundo capítulo—, que, a pesar de haber mostrado la combatividad de las militantes, “aparecen también y a menudo en un papel de mujeres sumisas a la voluntad de López Obrador. Sus colaboradoras más cercanas no siempre están asociadas a la toma de decisiones, aun cuando encabezan el movimiento como Claudia Sheinbaum” (p. 102). Esta división genérica, a su vez, impacta de una manera diferenciada las trayectorias de las mujeres militantes, que se distinguen de las de sus compañeros hombres. Es el caso de la señora Flor, cuyo militantismo ha contribuido a su celibato de una manera indeseada.
En este sentido, la cuestión de las relaciones de dominación al interior de los movimientos sociales, que separan la participación de la no movilización, dentro de los procesos de articulación entre vida cotidiana y protesta, resulta fundamental para entender el militantismo. Estas relaciones “constituyen indudablemente una variable central” (p. 222), tal como se observa en el caso de Marina Bañuelos. No obstante, suelen pasar inadvertidas, no solamente para los mismos actores, sino para los estudiosos también. Al respecto, la vigilancia epistemológica que esta problemática plantea pasa entonces por una necesaria reflexividad, que sí tiene la autora sobre sus propias relaciones de campo:
Un análisis de largo plazo devela la complejidad de las relaciones de clase que son a menudo ocultadas en los estudios sobre los inicios (encantados) de los movimientos. Si estas relaciones de clase deben ser objetivadas entre miembros de los colectivos, también deben serlo con los sociólogos que los estudian. A diferencia de la relación de campo desarrollada con Marina o el señor Santos, la que se instauró con la señora Flor no es obvia. Los reencuentros regulares no son calurosos. A veces, ella me da una cita a regañadientes […] Es solamente hasta la quinta entrevista que siento instalarse una vaga familiaridad. Aunque mi nacionalidad [francesa] cubra un poco mis huellas, con el tiempo esta reserva me aparece ligada a las dificultades militantes que ella encontró dentro de su asociación, ante el ascenso de militantes de mi generación, con títulos universitarios como yo, incluso en ciencia política, y también de piel blanca (pp. 271-272).
Otra crítica a la literatura científica que levanta el libro es su tendencia a minimizar el know-how (savoir faire) contestatario de las y los militantes provenientes de los sectores populares —no sin cierto miserabilismo—, así como las lógicas de imbricación que existen entre vida cotidiana y ciclo de protesta. Sin embargo, estos militantes, cuya principal función es la de ocupar el territorio y esperar, conforman la piedra angular de la protesta:
Ocupar el territorio, estar allí presente durante largas horas y a veces largas noches, divirtiéndose, defendiéndolo o simplemente organizándolo, éste es entonces el papel de los militantes de los sectores populares […] significa a menudo el traslado de su hogar en el corazón mismo de la protesta. Los sectores populares están allí en familia para relevarse y apoyarse. Este militantismo en familia se articula también con la cuestión de una economía moral: tiene sentido porque está asociado a derechos y obligaciones de los que depende el conjunto del hogar (p. 286).
Por esta razón, el libro de Hélène Combes representa una doble invitación. Por un lado, nos obliga a abandonar una visión sociológica demasiado rígida de la dominación, para reconocer las capacidades de agencia desarrolladas por los sectores populares mediante el estudio micro, objetivo y riguroso de sus prácticas militantes. Por el otro, nos invita a pensar la protesta en términos de economía moral –—siguiendo finalmente a E. P. Thompson—, en los que las condiciones de producción de la movilización son indisociables de la reproducción de los hogares movilizados. De allí el subtítulo del libro sobre los “hogares contestatarios”, en los cuales la sociología de los movimientos sociales debería interesarse con mayor detenimiento, aún más en contextos de gran precariedad económica e institucional como en América Latina.