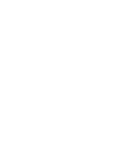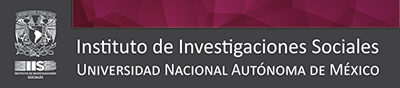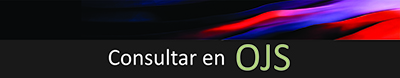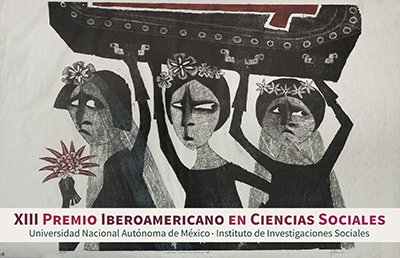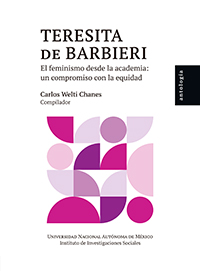
Carlos Welti (comp.) (2024). Teresita de Barbieri. El feminismo desde la academia: un compromiso con la equidad. México: Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Sociales, 780 pp.
Reseñado por:
Hortensia Moreno Esparza
Centro de Investigaciones y Estudios de Género
Universidad Nacional Autónoma de México
Una antología de más de 700 páginas resulta una buena ilustración de una obra enorme. Si la antología es de este tamaño, sólo queda imaginarse el tamaño de la producción total. Desde luego, la cantidad impresiona, pero impresiona mucho más la calidad. Estoy segura de que la escritura de Teresita de Barbieri seguirá incidiendo en el pensamiento y en el movimiento feministas de maneras insospechadas, tal y como lo ha venido haciendo desde su publicación a lo largo de varias décadas.
Y la incidencia tiene que ver con la agudeza y el rigor de estos textos, en muchos puntos sorprendentes por su actualidad. Desde luego, el mundo ha cambiado desde el ingreso en 1975 de Teresita de Barbieri al Instituto de Investigaciones Sociales; no obstante, hay muchos temas cuya vigencia requiere miradas críticas capaces de trascender, porque el principal asunto que ocupó a esta investigadora —la diferenciación social basada en el sexo— va a requerir todavía más tiempo del que sin duda ya le hemos dedicado, pues se trata de una condición “de larga data en la historia humana y ha llevado a negar a las mujeres —a la mayoría de las mujeres— su condición de seres humanos, a la limitación de sus derechos y deberes y al no reconocimiento de su hacer como parte de la división social del trabajo” (De Barbieri, 1982: 785 [34]).
Como precursora del pensamiento feminista latinoamericano, hacia 1998 desarrollaba nociones que hoy en día se han puesto muy de moda; por ejemplo, la ahora denominada interseccionalidad, la cual explica —como ya lo había hecho nuestra investigadora— que “la desigualdad de género es un campo específico, pero no es toda la desigualdad social” (De Barbieri, 1998: 130-131 [53]) y entonces, para entender los fenómenos relacionados con “la diferenciación social basada en el sexo”, se hace necesario tomar en cuenta también aspectos étnicos y de clase, de nacionalidad y etarios, entre otros.
A la vez, en tanto precursora del pensamiento decolonial, De Barbieri era una latinoamericanista empeñada en producir saberes desde el sur, aunque nunca se negó a leer a las “feministas blancas”, sino que las revisó con acuciosidad en un momento de auge editorial del movimiento social más importante del siglo XX. Es esta revisión la que le permite hacer afirmaciones como: “La categoría patriarcado resultó un concepto vacío de contenido, plano desde el punto de vista histórico, que nombraba algo, pero no trascendía esa operación, de tal vaguedad que se volvió sinónimo de dominación masculina, pero sin valor explicativo” (De Barbieri, 1993: 147 [52]).
Es decir, De Barbieri sostuvo siempre una postura crítica, nunca una postura dogmática, lo cual le permitió afirmar: “La lucha de clases, la extracción de plusvalía y de trabajo excedente, la acumulación del capital tal como la formuló Marx y como la ha seguido analizando el pensamiento marxista, no dan cuenta de las condiciones concretas de vida de las mujeres” (De Barbieri, 1984: 13 [41]). Como teórica, analizó la condición femenina desde posturas materialistas que le permitieron postular su índole histórica, su situacionalidad y la relevancia del estudio de la esfera privada, aunque tuviera que realizar estos planteamientos a contracorriente de los dogmas prevalecientes; he ahí su fundamental contribución a la economía feminista:
En los análisis de Marx sobre el valor de la fuerza de trabajo, el salario, el ejército industrial de reserva, etcétera, el problema de la reproducción doméstica no está tratado; llega justo a bordearlo, pero no se plantea y menos se resuelve. Marx analiza el proceso de producción y realización del capital y la extracción de plusvalía y trabajo excedente a los asalariados, es decir, se mueve en la esfera pública. Los procesos de reproducción de fuerza de trabajo que acontecen en el interior de las unidades domésticas quedan fuera de su consideración (De Barbieri, 1984: 264 [45]).
También resulta sugestivo el rigor metodológico con que, por un lado, realiza estudios demográficos complejos y, por el otro, etnografías, pero los resultados de ambos campos sólo podían resolverse en el concienzudo trabajo de interpretación que la llevaba siempre a la producción conceptual, a la especulación crítica y, sobre todo, a propuestas políticas para cambiar la vida.
Su mirada sobre el propio movimiento feminista me parece de una gran lucidez, porque estaba a la vez fungiendo como observadora y como protagonista. Cuando examina, por ejemplo, el movimiento feminista en un ensayo de 1986 (Movimientos feministas. México: Universidad Nacional Autónoma de México-Coordinación de Humanidades), ya está identificando las distintas corrientes que más tarde se convertirán en claves para la clasificación. Su adscripción al feminismo latinoamericano estaría siempre ligada con su posicionamiento personal —atravesado por el exilio y la violencia militar en América Latina—, con su pertenencia a una tradición intelectual —el marxismo cultivado por la intelligentsia de su generación en el cono sur—, con su reivindicación de la voluntad por discutir y crear una propuesta original, diferente de las que provenían del denominado Primer Mundo.
Quizá lo que le permite a esta escritura sostenerse a través del tiempo —de tal manera que la publicación de este libro es un acierto no sólo porque significa una recuperación de la memoria, sino porque los textos de Teresita de Barbieri se tienen que seguir leyendo, porque se trata de textos fundamentales para entender no sólo la historia, sino también el desarrollo y la actual situación de nuestros movimientos feministas—, lo que sostiene su obra una o dos o tres décadas después de su primera publicación, es que proviene de un intenso y comprometido trabajo de investigación sociológica, científica en el sentido más estricto.
Esto se puede corroborar muy fácilmente tan sólo con la revisión de sus fuentes bibliográficas, procedentes del feminismo, pero complementadas con textos decisivos de teoría sociológica, ciencia política, antropología, filosofía, demografía, economía, historia e incluso periodismo y literatura. Sin duda, la principal actividad de Teresita de Barbieri era la labor intelectual, la lectura, la escritura, la reflexión, el trabajo de campo, en una época en que no había Internet ni computadoras personales y el acopio de información se desarrollaba en las bibliotecas y en los archivos.
Esto no significa que la escritura de nuestra investigadora fuese ardua. Por el contrario: la encuentro tersa, inteligente, ensayística. Completamente legible, disfrutable. Sus temas me resultan cercanos, sugerentes. Nunca aburrida, nunca críptica, aunque se dedique a hacer análisis profundos, abstractos, relacionados con teorías difíciles. Por ejemplo, sus argumentos para disectar el trabajo doméstico e incluirlo en el nivel esencial de la teoría económica. Esta característica escritural se refleja en su capacidad y su interés en el periodismo. Digamos, su vocación de divulgadora, de no encerrarse en la torre de marfil.
Todas estas características de la obra hubieran quizá pasado inadvertidas sin el trabajo generoso de Carlos Welti, quien selecciona, organiza y presenta los textos de esta antología. Estas tres labores garantizan que el legado de Teresita de Barbieri no se pierda en el maremágnum disperso de la información. Para la actividad docente en estudios de género, este volumen representa la posibilidad de introducir a las nuevas generaciones en un pensamiento de enorme valor teórico y conceptual. Welti tiende un puente para conectar nuestros tiempos y apercibirnos de los procesos históricos, sociales, intelectuales e inclusive personales desde perspectivas de continuidad y ruptura, de cambio y permanencia.
Estas perspectivas nos permiten constatar el influjo de las ideas a través del tiempo. Pensemos en la idea de que “cuando se trata de cambiar un modelo demográfico dado, aparecen redefiniciones de la condición de las mujeres, tanto en el nivel de los hechos como en el de las orientaciones valorativas sobre la maternidad, el trabajo femenino y, en general, sobre el papel de las mujeres en la sociedad” (De Barbieri, 1983: 299 [36]). Lo que quiero subrayar es que, sin las reflexiones feministas de la década de los años setenta, serían impensables los sucesos políticos y sociales que presenciamos el día de hoy a lo largo del continente, por ejemplo, con la marea verde y la consecución de los derechos sexuales y reproductivos (incluida la interrupción legal del embarazo), que representan —como bien lo indica Welti en su presentación— “la transformación más significativa de la sociedad a partir de la segunda mitad del siglo XX” (36-37). La reflexión demográfica de Teresita de Barbieri —que se da en un momento en que las políticas de población enarboladas por las agencias internacionales propugnaban la disminución de la fecundidad mediante el uso de métodos anticonceptivos provenientes del campo médico— abonó a la agenda feminista para volver realidad para las mujeres la posibilidad de decidir sobre la propia fecundidad.
Lo que deja ver la amorosa presentación de Welti, además de una larga y profunda amistad, es que, además de escribir y teorizar y publicar, Teresita de Barbieri fue una gran maestra, una amiga entrañable, una inteligencia singular. Para quienes la conocimos, su obra es importante no sólo desde el punto de vista académico, sino también desde el amor que supo insipirarnos como personas contemporáneas, compañeras de lucha, colaboradoras, colegas. En relaciones de enseñanza y aprendizaje, pero también de proyectos compartidos y discusiones vivas. Leerla ahora es escuchar su voz en un volumen quizá demasiado bajito. Teresita fumaba como chacuaco, como la uruguaya que era. Y yo en lo personal la recuerdo siempre elegante, afable, sonriente, encantadora.
No puedo sino agradecer haberla conocido, haber conversado con ella, haber trabajado juntas. Y ahora, gracias a este libro, agradezco la oportunidad de releerla y recordarla y refrendar mi convicción en que su obra tiene que ser conocida por las nuevas generaciones de feministas, para construir un lazo entre el ayer y el hoy que, en este momento, es sumamante necesario.