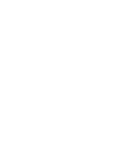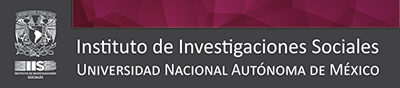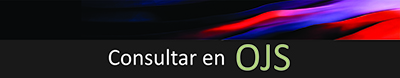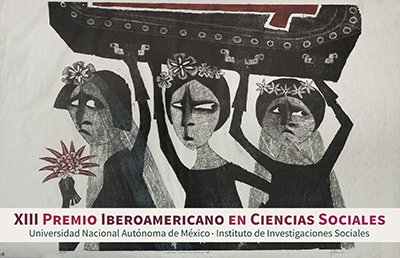Gino Germani and Hugo Ratier: Early racism studies in Argentina
Bryam Herrera Jurado*
*Licenciado en Sociología y magister en Investigación de Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Temas de especialización: raza, etnicidad, clases sociales, migración. orcid: 0000-0001-6929-1406.
Este artículo forma parte de la investigación doctoral del autor, dirigida por el doctor Pablo Dalle.
Resumen: El presente artículo analiza los aportes pioneros hechos por Gino Germani y Hugo Ratier al debate sobre el racismo en Argentina. Más específicamente, describe el rol diferenciado que otorga cada autor al racismo en la estructura de clases y examina los límites y las continuidades que tuvieron estas posturas en el debate sobre el racismo que surge a partir de la década de los años noventa. Los hallazgos sugieren que Ratier ubica el racismo principalmente en las relaciones de clase y Germani en una dimensión cultural, inaugurando dos tradiciones de estudio sobre racismo y una dicotomía problemática entre economía y cultura.
Palabras clave: Gino Germani, Hugo Ratier, raza, racismo, etnicidad.
Abstract: This article analyzes the early contributions made by Gino Germani and Hugo Ratier to the racism studies in Argentina. It describes the different roles given by the authors to racism in the class structure and examines the limits and continuities that these positions had in the subsequent debate on racism, from the 1990s onwards. The study suggests that Ratier locates racism primarily in class relationships and Germani in a cultural dimension, inaugurating two traditions of racism studies in Argentina and a problematic dichotomy between economy and culture.
Keywords: Gino Germani, Hugo Ratier, race, racism, ethnicity.
La cuestión étnico-racial emerge por primera vez en Argentina como problema teórico y social en la década de los años noventa. Si bien previamente, en la década de los setenta, los trabajos pioneros de Gino Germani (2010c [1970]: 237) y Hugo Ratier (1972: 27) analizaron los “atisbos de discriminación” y el “prejuicio racial” de ciertas fracciones de la clase dominante contra las bases obreras de los primeros gobiernos peronistas (1946-1955), en los estudios sobre dicho periodo primaron enfoques centrados en la clase social (Murmis y Portantiero, 2012; James, 2010; Torre, 1990). Recién en la década de los años noventa aparecen estudios sobre la racialización y etnificación de las poblaciones subalternas en Argentina (Briones, 1998; Grimson, 1999; Guber, 1999; Margulis, 1999b), dando forma al campo de estudio local sobre el racismo.
Ello se debe a los cambios que atraviesa en dicho periodo la estructura social. Si bien en 1976 inician su implementación en Argentina, las políticas neoliberales se extienden e intensifican en la década de los noventa (privatizaciones, desindustrialización, apertura comercial, financierización económica, etcétera). Estas medidas, a pesar de que tendieron, entre otras cosas, a incrementar el desempleo y a reducir los ingresos de las clases subalternas, contaron con apoyo y participación sindical (Abeles, 1999; Basualdo, 2006). Los medios de comunicación, la élite política y las fracciones del movimiento obrero aliadas a las clases dominantes culparon a los migrantes de las consecuencias negativas de estas medidas económico-sociales a través de discursos racistas y políticas represivas (Grimson, 2006; Van Dijk, 2003). Fue un proceso similar al ocurrido en Europa y Estados Unidos, donde la implementación del neoliberalismo buscó generar consenso a través de la criminalización de migrantes, afrodescendientes y otras minorías (Hall et al., 1978; Fassin, 2018; Haider, 2020).
Distintos estudios analizan las formas de resistencia que en este periodo llevaron adelante las clases subalternas mediante la organización del movimiento de desocupados y la recuperación de fábricas, entre otras formas de lucha (Rebón, 2007; Svampa y Pereyra, 2003). Respecto a la discriminación que emerge en este periodo contra el segmento migrante de la clase trabajadora, los principales afectados no fueron los migrantes europeos, ya establecidos hace décadas en las principales urbes del país, sino aquellos que arribaron a dichas ciudades luego de la década de los setenta. De éstos, los grupos nacionales más estudiados han sido los de países limítrofes, especialmente los provenientes de Paraguay y Bolivia. Varios trabajos analizan cómo estas poblaciones lograron asentarse y la forma en que enfrentaron el racismo local (Benencia, 1997; Caggiano, 2005; Del Águila, 2017; Grimson, 1999; Rosas, 2010; Vargas, 2005). Otros analizan las trayectorias de sus hijos y la discriminación que experimentan (Novaro y Diez, 2011; Beheran, 2012; Gavazzo, 2014; Cerrutti y Binstock, 2019; Trpin, 2004; Dalle, 2020). También hay investigaciones que refieren el caso de la población peruana (Rosas, 2010; Herrera Jurado, 2022b). Asimismo, trabajos sobre las representaciones negativas que tiene la población nativa sobre la migración latinoamericana y asiática (Cohen, 2004). Respecto a esta última, destacan las investigaciones sobre el caso coreano (Courtis, 2000).
Asimismo, debe señalarse que las categorías de etnicidad y racialización que emplean buena parte de estos estudios sobre migraciones provienen de las investigaciones antropológicas sobre poblaciones originarias (Briones, 1998, 2005). Por otro lado, a partir de la edición argentina del libro Los afroargentinos de Buenos Aires 1800-1900 de George Reid Andrews (1989), originalmente publicado en inglés en 1980, se empieza a estudiar a la población afrodescendiente argentina y a discutir la versión historiográfica de su “desaparición” (Lamborghini, Geler y Guzmán, 2017). La participación de la población afro en la formación de la sociedad de clases local se vuelve entonces un objeto de estudio, pero también la migración afro reciente (Frigerio, 2008; Maffia, 2010; Geler, 2010; Kleidermacher, 2012; Glasman, 2020).
Se observa entonces una estrecha asociación entre racismo y migración no-europea.1 No obstante, el conflicto que nace en la década de los años cuarenta entre la élite dominante y los “cabecita negra”, aquellos migrantes internos que fueron fundamentales en la industrialización por sustitución de importaciones y en el surgimiento del peronismo, si bien abrió uno de los periodos en los que el racismo se volvió más explícito en la historia argentina (volveremos sobre este periodo más adelante), fue leído principalmente desde una perspectiva de clases sociales (James, 2010; Murmis y Portantiero, 2012; Torre, 1990), a excepción del libro El cabecita negra (1972) de Ratier, que habla expresamente de racismo, y de los trabajos de la década de los años setenta de Germani, que buscan explicar los “atisbos de discriminación” que emergen durante los primeros gobiernos peronistas.2 Sin embargo, es aún escasa la bibliografía académica que analiza críticamente la preocupación conceptual de los dos autores por el racismo (Guber, 1999; Grondona, 2017).
El presente artículo tiene por objetivo analizar los aportes pioneros hechos por Germani y Ratier al campo de estudio sobre el racismo en Argentina. Más específicamente, se propone: primero, describir el rol diferenciado que otorga cada autor al racismo en la estructura de clases local a partir del debate sobre los “cabecita negra” y el surgimiento del peronismo; en segundo lugar, determinar las ventajas y límites teóricos que suscitaron sus planteamientos; por último, describir las continuidades que tuvieron estas posturas en el debate sobre el racismo que surgió a partir de la década de los años noventa.
Durante la investigación, la cual fue realizada en el marco de la tesis doctoral del autor, se empleó un enfoque metodológico cualitativo. Las fuentes utilizadas son secundarias: principalmente, los trabajos en que Ratier y Germani tratan el racismo y la etnicidad para explicar las relaciones de clase en Argentina, los cuales aparecieron entre las décadas de los sesenta y los setenta; en segundo lugar, la bibliografía local sobre racismo y raza/etnicidad del periodo 1990-2020 y los estudios históricos y sociológicos sobre el contexto de las décadas de los años cuarenta, cincuenta y noventa.
El artículo se divide en cinco secciones. En el apartado primero se presenta el tema y objeto del artículo y la metodología empleada durante la investigación. En el segundo se reponen brevemente los antecedentes del debate. En el tercero se analiza el surgimiento de lo que se denominó el “cabecita negra” durante la década de los años cuarenta y el papel que Ratier otorga al racismo dentro de la sociedad argentina. En el cuarto se examinan los cambios en el concepto de etnicidad que emplea Germani para analizar el surgimiento local del peronismo y la marginalidad en América Latina. Por último, en el quinto se resumen los principales hallazgos.
De la Escuela de Chicago a Isla Maciel
La producción de la Escuela de Chicago tuvo un gran influjo en los debates latinoamericanos en torno al rápido crecimiento de las ciudades, la migración y los procesos de “adaptación/aculturación” (Gorelik, 2022: 66). En 1930, Robert Redfield publica Tepoztlan, a Mexican village, trabajo en el que describe al poblado mexicano de Tepoztlán como “una sociedad armónica, integrada y estable, no ‘primitiva’, sino ‘folk’” (Gorelik, 2008: 74). Es decir, frente a las grandes urbes como la Ciudad de México, en las que la heterogeneidad, el cambio y la desorganización social aparecían como preocupaciones emergentes, Redfield contrapone este poblado, el cual, a pesar de no estar aislado de las relaciones capitalistas, mantiene vivas sus tradiciones. Esta tipología dicotómica, mejor conocida como “continuo folk-urbano”, sería sistematizada posteriormente por el antropólogo chicaguense, quien llegaría a plantear en trabajos de la década de los años cuarenta que la historia de la civilización está cifrada en el pasaje de las sociedades folk a las urbanas.
Tales hipótesis serían puestas en cuestión por otro antropólogo, Oscar Lewis, que era discípulo de la Escuela de Cultura y Personalidad y se había doctorado en Columbia University bajo la tutela de Ruth Benedict. Luego de realizar trabajo de campo también en Tepoztlán, Lewis señala no haber hallado una sociedad homogénea, armónica e integrada, sino conflictos enraizados en factores psicológicos y en la historia reciente del poblado (De Antuñano, 2019). Posteriormente, siguiendo la migración de Tepoztlán a la Ciudad de México, estudia las “vecindades” de la ciudad capitalina y tampoco halla en ellas el proceso simple, unitario y universal postulado por el continuo folk-urbano. Lewis más bien observa que el proceso de urbanización en cada ciudad varía según el contexto, y además halla en las comunidades migrantes no sólo aculturación, sino la conservación de redes de parentesco y solidaridad.
Este debate abre distintos caminos,3 especialmente a partir del seminario Urbanización en América Latina, de 1959, patrocinado por la unesco en Santiago de Chile, en el cual estuvieron presentes importantes investigadores latinoamericanos y el propio Lewis. Germani expuso allí los hallazgos de un estudio financiado por tal organismo y realizado en el marco de los flamantes Departamentos de Sociología y de Extensión Universitaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El estudio analiza familias de la urbanización obrera Isla Maciel y las divide en dos polos: isla-villa,4 según la “antigüedad de residencia” (Germani, 2010b [1967]: 422): 1) con habitantes nacidos en Buenos Aires o asentados allí hace bastante tiempo, la “isla” supuestamente contaba con fuertes lazos comunitarios; 2) mientras la “villa”, habitada por migrantes recientes, padecía mayor desorganización social, fruto de una aculturación aún inconclusa (Snitcofsky, 2017). De este modo, Germani no sólo realiza el primer estudio local sobre las “villas miseria”, sino que lo enmarca en el debate académico transnacional, que por aquel entonces contaba con gran influencia de organismos internacionales y de la temática desarrollo/modernización (Blanco, 2006).
El de Isla Maciel fue el primero de los proyectos de extensión universitaria realizados en Argentina y tuvo lugar entre 1956 y 1966 (Wanschelbaum, 2018). Distintas cátedras y estudiantes de la UBA formaron parte de este proyecto. Entre ellos estaba Ratier, uno de los primeros graduados en Ciencias Antropológicas de la UBA, quien entre 1963 y 1966 investigó la migración de Empedrado, Corrientes, a Isla Maciel.5 Influido por Lewis, Ratier hace trabajo de campo etnográfico en ambas localidades y halla en la inserción de los migrantes problemas que exceden la adecuación a nuevas pautas culturales. Tal es el caso del influjo de la “discriminación” (Ratier, 2018: 379) en aspectos como la preferencia, por parte de las clases dirigentes nativas, de población “de origen europeo” para determinados trabajos (2018: 377).
Miembros de generaciones diferentes,6 Ratier y Germani retomarían posteriormente estos argumentos y los harían más complejos, para explicar de distintas formas el racismo en Argentina, como veremos a continuación. Aunque antes cabe señalar otro de los caminos abiertos por Lewis, el cual condujo en la década de los años sesenta a conceptualizaciones que intentaban explicar la reproducción de la pobreza en ciertas poblaciones a partir de la transmisión intergeneracional de una cultura supuestamente afín a la pobreza, “‘culpando a las víctimas’ de su propia situación” (De Antuñano, 2019: 10). Peter Blau y Otis Duncan (1967), por su parte, al analizar la movilidad social de distintas poblaciones en Estados Unidos, hallan pautas generales de movilidad social ascendente que excluyen a la población afroamericana y explican que la reproducción intergeneracional de bajas posiciones de clase en este grupo tiene que ver con la discriminación institucional que enfrentan a lo largo de su trayectoria de vida; el causante de su pobreza es entonces este proceso de discriminación, al que denominan “círculo vicioso”, y no la transmisión hereditaria. No obstante, otro sociólogo de la Escuela de Chicago, el afrocaribeño Oliver Cox (1948), fue el primero en enmarcar este fenómeno discriminatorio en una acabada conceptualización del vínculo entre el racismo y la sociedad de clases capitalista, tema sobre el que volveremos más adelante.7
Hugo Ratier y la funcionalidad social del racismo
Para entender el concepto de raza en la obra de Ratier debemos situarnos en el segundo cuarto del siglo XX, en el pasaje del patrón de acumulación agroexportador al de industrialización por sustitución de importaciones, que inició a fines de la década de los años veinte y que tuvo como consecuencia, entre otras, las migraciones internas de las décadas de los años treinta y cuarenta.
Entre 1928 y 1930, los precios de los productos de exportación argentinos cayeron más de 45%, mientras la importación se redujo sólo 7%, lo que produjo un deterioro en la balanza comercial (Arceo, 2003). En este contexto, el Estado aplicó políticas para reducir las importaciones buscando evitar el egreso de divisas, lo cual generó un terreno favorable para la producción industrial de bienes que buscan sustituir importaciones. En paralelo, la fuerte desocupación desatada por la crisis y la guerra obligó a principios de la década de los años treinta a adoptar restricciones a la migración externa. La demanda de mano de obra de la industria incipiente fue entonces cubierta por migrantes internos, provenientes de regiones cuyas economías enfrentaban una situación de crisis.8 De este modo, personas de la región cuyana, centro, noroeste y noreste del país partieron en busca de trabajo a las principales urbes argentinas (Lattes, 2007; Ratier, 1985).
Al igual que anteriormente los migrantes de ultramar, esta población se insertó de forma rápida en la clase trabajadora manual. No obstante, la situación de la clase trabajadora, lejos de mejorar con el auge industrial, se había deteriorado. Es decir, “no se produjo un simultáneo proceso de industrialización y distribución, sino un clásico proceso de acumulación basado sobre la explotación” (Murmis y Portantiero, 2012: 40). Hasta mediados de la década de los años cuarenta, este proceso no generó conflictos laborales distintos a los ya conocidos en la sociedad argentina, articulados en torno a las corrientes sindicalistas, comunistas y socialistas del movimiento obrero.
El ascenso del peronismo, en este sentido, significó un punto de quiebre. La masiva movilización del 17 de octubre de 1945 y la victoria de la campaña presidencial del general Juan Domingo Perón tuvieron por protagonista a la clase trabajadora (Torre, 1999), lo cual cambió el lugar de esta en la sociedad. Por un lado, creció su poder político e institucional, sumándose por primera vez a la alianza de clases gobernante. Este incremento del poder político se dio en simultáneo a la conquista de importantes derechos sociales y económicos (Torre y Pastoriza, 1999). Por otro lado, el incremento del poder adquisitivo se volvió un elemento importante para la compra de los bienes que producía la incipiente industria (Basualdo, 2006). En este contexto, la clase trabajadora en general, pero particularmente la proveniente del interior del país, se volvió destinataria del epíteto “cabecita negra”,9 que acuñó la burguesía local al ver reducida la distancia social que la separaba de la clase obrera.
Numerosos e importantes trabajos analizan las bases obreras del peronismo, pero lo hacen sobre todo en términos de clases sociales (Murmis y Portantiero, 2012; James, 2010; Torre, 1990). El cabecita negra (1972) de Ratier es la primera obra en abordar expresamente este proceso social a partir de su vínculo con el racismo.10 Tomando como punto de partida la diferencia entre el “criterio de adscripción externa” y “la existencia objetiva de aquellos a quienes [se] adscribe” como “cabecitas negras” (Guber, 1999: 112), Ratier explica que tal diferencia tiene una “funcionalidad” social (Ratier, 1972: 77). Señala que para entender tal conflicto debemos observar la historia argentina, porque, “aunque se lo oculte, el racismo forma parte del bagaje ideológico con que se organizó el país” (1972: 18).
Se destaca entonces que, si bien gracias a la disputa política entre los detractores y seguidores de Perón adquiere por primera vez gran visibilidad dentro de la sociedad local, el racismo es previo a tal disputa. Dicho de otro modo, el racismo es un fenómeno que cambia su forma con el peronismo, pero que lo antecede. Buena parte de la bibliografía sobre el racismo confirma esta hipótesis, analizando los legados de la colonia y el proyecto eurocentrado con el que las clases dominantes consolidaron al Estado argentino (Grimson y Soria, 2021).
Posteriormente, para explicar la “funcionalidad” local del fenómeno, Ratier (1972: 28) destaca que “la distinción supuestamente racial, es social”; sirve, por un lado, para engrosar las barreras que separan a la clase poseedora de la no poseedora y, por el otro, para dividir a la clase que sí trabaja. Estos dos argumentos recuerdan la conceptualización de Oliver Cox (1948), que plantea que la raza, entendida como una relación social, surge con la conquista de América, en la expansión del modo de producción capitalista, como una relación social que sirve a la clase poseedora para justificar la superexplotación de ciertas poblaciones y para dividir a la clase trabajadora (Montañez Pico, 2020). Algo similar a lo que posteriormente diría Aníbal Quijano (2017) en su teoría sobre la colonialidad del poder. Debe destacarse, sin embargo, que Ratier no tiene por objeto generar un concepto general de racismo, sino que a partir de una categoría nativa busca dar concepto a la forma específica que asume el racismo durante los primeros gobiernos peronistas (Guber, 1999: 115). Por este motivo, es preciso analizar en detalle sus argumentos, para comprender la especificidad del proceso local.
En primer lugar, para Ratier lo racial engrosa la “barrera” entre las clases sociales desdoblándola. Cuando la clase trabajadora no asciende socialmente ni tiene poder político, el racismo “flota” (Ratier, 1972: 20), se mantiene “latente” (1972: 78), y tiene lugar más “por omisión que por afirmación” (1972: 17). Distinta es la situación a partir de mediados de la década de los años cuarenta, cuando el racismo se expresa con virulencia buscando obturar no sólo la participación política de cierta fracción de la clase trabajadora, sino también su ascenso social. De ahí que las “invocaciones a la ‘cultura’” (1972: 28), a “un gusto diferente” (1972: 35) y a “caracteres morales”, entendidos como “factores hereditarios” de índole sedicentemente biológica (1972: 22), aparezcan como un recurso compensatorio de una clase media que, habiendo perdido poder económico, aún quiere quedarse para sí el “prestigio” (1972: 28), encarnando así una “ideología” (1972: 24) o “filosofía discriminatoria”, la cual “minusvalora la potencialidad de cambio del migrante interno” (1972: 48).
El racismo entonces aparece vinculado a tres elementos: 1) la clase social, 2) la cultura y 3) el fundamento biológico. Este último, si bien aparece expresamente en los escritos de Juan Bautista Alberdi y Domingo F. Sarmiento en el siglo XIX (Ratier, 1985: 20), posteriormente pasa a conservarse de forma tácita, sobre todo cuando entra en escena el segundo elemento: la “cultura”, bandera levantada expresamente por el antiperonismo (Ratier, 1972: 14). Ahora bien, esta es una cultura asociada a lo legado, lo hereditario, la sangre, la tradición. Es decir, una cultura que parece transmitirse biológicamente y en el hogar en el que se ha nacido. De modo que quienes nacieron en hogares de clase trabajadora muy difícilmente puedan cambiar y adquirir una cultura de clase burguesa o pequeñoburguesa, creencia mediante la cual se tiende a negarles el ascenso social. Este elemento es el más destacado por Ratier: “el mote infamante [de cabecita negra] […] traducía un prejuicio de clase antes que racial” (Ratier, 1972: 44).
En segundo lugar, El cabecita negra describe el conflicto que genera dentro de las clases sociales el racismo: “El llamado al antagonismo contra los ‘negros’ fue un recurso para dividir a la falange proletaria” (Ratier, 1972: 33). Luego del golpe de Estado de 1955, la dictadura proscribe el peronismo, persigue al movimiento obrero y trata de revertir las políticas sociales conquistadas por la clase trabajadora durante el gobierno depuesto; logra hacer retroceder al “cabecita negra” y “su aporte a la cultura urbana” (1972: 81). Eliminadas las políticas de vivienda y debilitado el movimiento obrero, la población trabajadora ya no está sólo de paso en las “villas miseria” (Ratier, 1985).11 La inmovilidad social y la segregación espacial acentuaron el prejuicio y facilitaron la estereotipación de quienes pasaron a ser llamados “negros” o “villeros”.
A pesar de compartir tales epítetos, esta población no es homogénea. Hay primero “rivalidades villeras entre los nativos de diversas provincias” y, posteriormente, cuando a partir de la década de los años sesenta empiezan a llegar migrantes limítrofes a las grandes ciudades, “florece un nacionalismo exclusivista” que une a los criollos contra los extranjeros (Ratier, 1972: 85). “Bolivianos y paraguayos forman lo que podríamos llamar el nuevo cabecita negra” (1972: 87).
Ratier señala que el “prejuicio de color” alimenta también la discriminación “dentro de las mismas villas” (Ratier, 1972: 89) y menciona cierta necesidad del “propio discriminado de descargar[se] […] contra alguien” (1972: 87), necesidad que entiende como un “mecanismo […] utilizado con toda intención para dividir a la población de las villas y para enfrentar a los integrantes de la clase obrera” (1972: 88).
Por último, el autor observa que los cambiantes criterios (provincia de origen, nacionalidad, lugar de residencia, color de piel) en los que se funda el prejuicio contra el “cabecita negra” demuestran que lo “importante no es la nacionalidad sino la ‘raza’” (Ratier, 1972: 94), entendida como barrera divisora intra e interclase. Este es un planteamiento fundamental, porque muestra que los argumentos que invocan o a los que aluden las relaciones sociales de raza no son fijos, sino susceptibles de modificaciones, adaptándose a los distintos contextos, y tienen como principal fundamento la reproducción de la relación de subsunción. Algunos trabajos llevan dicha hipótesis al punto de afirmar que asumir la identidad de “negro” en Argentina tiene que ver con la pertenencia a ciertas capas de la clase trabajadora, sin necesidad de que importe el color de piel (Adamovsky, 2013).12 Esta hipótesis obvia el hecho de que, a diferencia del periodo de formación de la clase obrera, cuando buena parte de los trabajadores eran migrantes europeos (Poy, 2014), actualmente la mayor parte del proletariado no es blanca. No obstante, es útil para advertir que, si bien es relevante vincular a la raza con el plano económico, no se debe reducir aquella a este, lo mismo que no debe reducirse la raza al color de piel, sino que deben ser analizadas las formas históricas específicas que asumen sus vínculos e interregnos.
Investigaciones posteriores guardan estrecha afinidad con el planteamiento de Ratier respecto a que el racismo, si bien emplea distintos tipos de prejuicio (de la cultura, al color de piel u origen migratorio), tales prejuicios tienden generalmente a asignar posiciones subalternas en las relaciones de clase a las poblaciones discriminadas. Por ejemplo: los conceptos de racialización/etnificación, los estudios sobre la racialización de las relaciones de clase en Buenos Aires y el estudio de la raza como signo (Briones, 1998; Margulis, 1999b; Segato, 2007; Herrera Jurado, 2022b).
Sin embargo, por el contexto en el que se produjo El cabecita negra, la recuperación académica de su obra inició de forma tardía (Guber, 1999), y fue recientemente reeditada luego de casi medio siglo.13 Mientras tanto, las ciencias sociales locales no dejaron de estudiar esta asociación entre pertenecer a ciertas poblaciones y ocupar una posición baja en la estructura de clases, sólo que conceptualizaron el proceso de otra forma, eludiendo el concepto de racismo.
Gino Germani y el concepto de etnicidad
Una de las primeras características del racismo en Argentina es su negación, porque, como observa Mario Margulis (1999a), tanto los discriminados como los discriminadores prefieren no hablar del asunto y eluden entenderlo como un problema. Esto, en materia de sociología, se puede advertir en dos hechos: en lo tarde en que se aborda tal problemática y en la forma larvada en que al estudiarlo se corre su eje, empleando un concepto de etnicidad que deslinda el vínculo entre el racismo, la existencia de grupos sociales diferenciados y las marcadas jerarquías económico-políticas entre tales grupos. Para entender esto último son fundamentales las investigaciones que realiza Germani sobre la migración interna, la clase trabajadora y la etnicidad en Buenos Aires.14
En el capítulo séptimo de Política y sociedad en una época de transición, de 1962, el autor italiano observa que “una de las consecuencias de las grandes migraciones internas fue precisamente detener la segregación de la antigua población criolla y facilitar su fusión con los descendientes de inmigrantes [europeos]” (Germani, 2010d [1962]: 542). El momento de llegada a las urbes es la principal variable en su explicación. Porque, como observa el autor en La movilidad social en Argentina de 1963, la mayor parte de “la inmigración extranjera [europea] se había ubicado sobre todo en las ciudades, con lo cual desde comienzos de siglo la estructura urbana del país estaba constituida”, mientras que las migraciones internas posteriores “vinieron a sustituir de manera exacta el aporte inmigratorio extranjero”, reemplazándolas en las posiciones bajas de la estructura social y “empujando” a la población migrante europea y a sus hijos “nacidos en la ciudad hacia las posiciones medias” (Germani, 2010e [1963]: 274-275).15
La etnicidad aparece en estos escritos de Germani como equiparable al origen migratorio nacional y, en menor medida, a la religión. Los grupos étnicos que enumera son italianos, españoles, judíos, norteamericanos, ingleses, polacos, rumanos, de los cuales dice que “perdieron cada vez más su carácter étnico específico” (Germani, 2010d [1962]: 535) y alcanzaron un “alto grado de asimilación”, por hallarse en “un ambiente —como el argentino— libre de tensiones y antagonismo étnico” (2010d [1962]: 534). A diferencia de Estados Unidos, en Argentina “faltan, o son muy leves, los efectos de actitudes discriminatorias, diferencias de prestigio y tensiones hostiles entre los distintos grupos étnicos con la población nativa en general” (2010d [1962]: 536).
En 1965, Germani se radica en Estados Unidos,16 escapando de la creciente crisis de gobernabilidad argentina y de las críticas y descalificación de la entonces joven generación de sociólogos marxistas (Blanco, 206: 241). En Harvard, sin embargo, lee atentamente estas nuevas investigaciones e incorpora algunos de sus hallazgos, a la vez que reformula y matiza la propia obra. La distinción entre la clase trabajadora “vieja” y la “nueva”, entendidas como la de “mayor aporte” europeo y la criolla respectivamente, siguen siendo un elemento fundamental de su hipótesis sobre la conformación de la estructura social post 1930, pero con un agregado que excede al periodo de llegada a la ciudad. En La estratificación social y su evolución histórica en la Argentina de 1970, Germani reconoce “la existencia de grupos étnicos o culturalmente distintos” y señala “su posición diferencial dentro de la sociedad en cuanto a poder y prestigio” (Germani, 2010c [1970]: 211).
Explica esto observando que “en determinados periodos de cambio […] coexisten o pueden coexistir dentro de un país, estratos sociales que corresponden a dos o tres diferentes sistemas de estratificación”. Entonces, la diferencia en el poder y el prestigio que tiene cada grupo “culturalmente distinto” es vista como un resabio del sistema de estratificación del periodo colonial “basado en distinciones étnicas y de lugar de nacimiento” (Germani, 2010c [1970]: 213). La diferencia a la que alude es vista entonces como circunstancial, producto del cambio en la estructura social argentina, que durante la primera etapa de la industrialización por sustitución de importaciones aún no terminaba de modernizarse. “Este hecho tuvo ciertas repercusiones sociales con la aparición —por suerte pasajera— de algunos atisbos de discriminación (‘los cabecitas negras’)” (2010c [1970]: 237).
El autor vuelve sobre este argumento en El surgimiento del peronismo de 1973. Allí observa que a diferencia de la “Argentina inmigrante” que “había surgido del gran crisol cultural y étnico creado por la inmigración internacional”, los migrantes internos “provinieron de aquellas áreas menos modificadas por la inmigración [europea] […] [áreas] que habían preservado en mayor medida la cultura original”, siendo “el componente ‘criollo’ de la nueva clase trabajadora […] tan prominente que produjo la aparición de un estereotipo: el ‘cabecita negra’” (Germani, 2010a [1973]: 609). De este modo, el autor deja de usar el origen étnico sólo para diferenciar el país de nacimiento de los segmentos de la clase trabajadora y pasa a emplearlo también para distinguir dos capas de la clase trabajadora según la posesión diferencial de “poder y prestigio”, reduciendo en esta última operación los orígenes étnicos a europeo y población originaria.
Sin embargo, lejos de aparecer como algo latente o estructural, el racismo (“prejuicio étnico”, “atisbos de discriminación”) contra los “cabecitas negras” es visto como algo pasajero, circunscrito a un momento de la supuesta transición a un sistema de esterificación moderno y a un fenómeno “político e ideológico” específico: el peronismo, que por aquel entonces equivalía sólo a los dos primeros gobiernos de Perón. Germani asegura que tal conflicto desapareció posteriormente con “la fusión de la Argentina ‘criolla’ […] con la ‘Argentina inmigrante’” y la formación de “un nuevo crisol” (Germani, 2010a [1973]: 610) .17 Busca probar esto en El concepto de marginalidad (1973), arguyendo que, según el censo nacional de 1961, apenas el 4.2% de las familias de Buenas Aires es pobre o marginal (Germani, 1973: 109). La segregación, en cambio, sí la observaba en países con mayor cantidad de población originaria o afrodescendiente en América Latina.
En este último libro el autor italiano ensaya un nuevo esquema analítico, el cual incorpora lo étnico y busca explicar la marginalidad a partir de cinco factores causales. El primero es el factor económico-estructural. Germani explica que la economía latinoamericana, a diferencia de la de otras latitudes, no logra absorber la mano de obra de toda la población. El segundo es el factor político-social, el cual se refiere al orden político, a la orientación de la política económico-social y al grado de participación política de la población. El tercer factor, el cultural, remite a la “diferenciación cultural dentro de la nación y de la coexistencia de grupos étnicos distintos” (Germani, 1973: 26). El cuarto, el factor psicosocial, se refiere al grado de “modernización” de los grupos sociales y de su “retraso en la adopción de pautas modernas” (1973: 30). En quinto lugar, el factor demográfico explica que las elevadas tasas de crecimiento de la población en la región no son equiparables al crecimiento de la economía.
Germani se refiere al elemento étnico sólo al hablar de los factores políticos, culturales y la psicosociales. Por ejemplo, de los factores políticos señala: “En muchos países de América Latina [el sistema de dominación de clase] se fusiona con las discriminaciones de tipo étnico-cultural, las cuales, aun cuando no adquieren el carácter más netamente racial que se observa por ejemplo en los Estados Unidos, y se apoyan sobre diferencias culturales más que sobre diferencias somáticas, generan en definitiva formas semejantes de marginalidad que coinciden en parte con el orden étnico” (Germani, 1973: 26); de los culturales: “La raíz genética de la marginalidad en la región […] residiría en la dominación de un grupo cultural (dominación de una minoría europea, o europeizada, sobre la gran mayoría, formada, en muchos países, por poblaciones autóctonas)” (1973: 27-28); y de los psicosociales: “La diferencia étnica puede reforzar la situación de insuficiencia psicosocial en los casos de culturas cuyos valores difieren considerablemente de aquellos considerados como ‘prerrequisitos’ de la personalidad y el comportamiento ‘moderno’” (1973: 30). En cambio, al hablar de los elementos demográficos y económicos que generan marginalidad, no menciona en ningún momento la etnicidad ni los elementos que suele asociar a ella.
De este modo, el sociólogo italiano acota lo étnico al ámbito de lo político, la cultura y lo psicosocial, separándolo de lo económico-estructural y demográfico. Esta es una división nada inocente, porque sitúa tanto el origen como la solución del problema étnico por fuera de las relaciones que se reproducen material y estructuralmente la sociedad.18 El autor, en este sentido, afirma que “se tendió a reforzar la identificación de lo moderno con lo europeo” y que, por tanto, “el problema de estos países es construir su propio modelo de ‘modernidad’ de manera que no traicione su herencia cultural” (Germani, 1973: 81).
Es decir, los países en los que el sistema de dominación de clase se fusiona con las discriminaciones de tipo étnico-cultural (dentro de los cuales no sitúa a Argentina) deben, para eliminar dicha discriminación, identificarse con un “modelo de ‘modernidad’” que, en lugar de ser europeizante, retome sus propias “herencias culturales”. Porque para Germani “las distinciones raciales en la América Latina”, a diferencia de las de Estados Unidos, “no se apoyan predominantemente sobre características somáticas o estrictamente biológicas”, por lo cual considera más apropiado hablar en la región “de ‘raza social’ o cultural” (Germani, 2010a [1973]: 218).
El aporte de Germani es sumamente significativo. Sus trabajos son los primeros en estudiar y explicar la inserción desigual en la estructura de clases argentina de las personas según su origen migratorio. Investigaciones posteriores han confirmado el papel del origen migratorio familiar para explicar la desigualdad en la estructura social argentina (Torrado, 1992; Dalle, 2020). Estudios recientes analizan la desigualdad social intergeneracional a partir del origen étnico empleando un concepto de etnicidad cercano al de Germani, en la medida en que otorgan en dicho concepto gran relevancia al origen migratorio familiar, aunque incorporan también la afrodescendencia o la ascendencia en poblaciones originarias (Dalle, Carrascosa y Herrera Jurado, 2022; Dalle y Herrera Jurado, 2024).
No obstante, otros trabajos sobre estratificación y mercado de trabajo hallan la existencia de una asociación entre la desigualdad social y el color de piel y los rasgos físicos de la población en Argentina (Dalle, 2014; De Grande y Salvia, 2021). Esto va en consonancia con estudios realizados en otros países de América Latina, los cuales señalan y miden el peso que tiene el color de piel para explicar la desigualdad social en nuestra región (Costa Ribeiro, 2006; Telles y Martínez Casas, 2019; Viáfara López, 2017). Otros trabajos hallan mayor incidencia de la lengua (indígena) materna (Solís y Güémez, 2021). Estas investigaciones, sin embargo, recién empiezan a tener replicas en la sociología local.
Respecto al racismo propiamente dicho, como observa Ana Grondona (2017), este es un tema que aparece de modo constante, aunque no central, a lo largo de la obra del sociólogo italiano e inclusive en su faceta como docente. No obstante, como pudimos ver, este siempre se refiere al problema fuera de Argentina, negando su existencia en ese país. Esto resulta paradójico, en la medida en que el concepto de etnicidad de Germani se acuña para mostrar cómo las relaciones entre los grupos sociales en Argentina están exentas de racismo. Esta negación, sin embargo, lejos de ser una característica exclusiva de Germani, es una tendencia de la sociedad argentina (Margulis, 1999a), la cual sólo a partir de la década de los años noventa ponen en entredicho las ciencias sociales.
Por último, se destaca que, si bien buena parte de la ciencia social local todavía sigue a Germani en su forma de tratar la etnicidad, reduciéndola a la nacionalidad y situándola en una suerte de esfera cultural, otros trabajos emplean conceptos alternativos y estudian la forma en que la etnicidad de los grupos subalternos asume también formas materiales y económicas. Por ejemplo, los estudios sobre cómo los trabajadores migrantes limítrofes y de Perú consiguen viviendas, empleos e inclusive vías de ascenso social, las cuales son posibilitadas a la vez que limitadas materialmente por la forma particular que asume la etnicidad de cada colectivo (Vargas y Trpin, 2005; Mallimaci Barral, 2011; Herrera Jurado, 2022a).
Comentarios finales
En el presente artículo analizamos los aportes pioneros de Gino Germani y Hugo Ratier al estudio sobre el racismo en Argentina, intentando rastrear las continuidades que tienen aún hoy sus conceptos en nuestro campo de estudio.
En primer lugar, hallamos que para Ratier el racismo en Argentina está asociado a argumentos biológicos, de clase y culturales. Estos argumentos sirven a las clases dominantes para justificar la expropiación y explotación de ciertos grupos. Antes de la incorporación de la clase obrera a la alianza gobernante peronista en la década de los años cuarenta, estos argumentos eran tácitos, larvados. Sin embargo, a partir de 1943 cobran forma expresa mediante insultos y ataques. Denigrando y acusando a los “cabecitas negras” de tener una cultura hereditariamente inferior, se busca limitar su ascenso social. El racismo, de este modo, sirve para engrosar la frontera entre las clases sociales, pero también para generar conflicto al interior de la clase trabajadora, en la medida en que los orígenes migratorios de los trabajadores en Argentina no son homogéneos. Primero fueron discriminados los migrantes internos; posteriormente, los migrantes sudamericanos pasaron a ser los “nuevos cabecitas negras”.
En la explicación de Germani observamos dos momentos. En la década de los años sesenta, entendiendo por etnicidad el país de nacimiento, el autor explica que los migrantes internos tienen posiciones de clase más baja que los europeos en las principales urbes argentinas porque arribaron a ellas posteriormente. Germani hace más complejos estos postulados en la década siguiente. Afirma la existencia de jerarquías de estatus y poder según origen étnico y lugar de nacimiento, lo cual explica como un resabio colonial, y dicotomiza el origen étnico en el par migración europea-interna, ligando esta última a las poblaciones originarias. Estos le sirve para admitir la existencia de prejuicios étnicos y discriminación contra los “cabecitas negras”, pero también para situar tal problema en el pasado, en los primeros gobiernos peronistas, entendidos sólo como un momento de la transición y modernización de la estructura social argentina. En cambio, Germani sí halla discriminación étnica y racial persistente en otros países. Observamos, del mismo modo, que el autor italiano tiende a situar la etnicidad en un plano cultural, psicosocial y político, excluyéndola de lo económico-estructural.
Los autores, si bien inician su reflexión en Isla Maciel —recordándonos al Tepoztlán de Redfield y Lewis—, provienen de generaciones distintas, lo cual influye en su caracterización más amplia del proceso. Germani considera que la modernización ha de solucionar problemas como los del “cabecita negra” y orienta su sociología a tal propósito, llegando a preguntarse si se puede “desperonizar” la sociedad (Blanco, 2006: 190). Ratier, en cambio, toma el ejemplo cubano y argelino y afirma que sólo la lucha popular revolucionaria puede generar un “auténtico proceso de cambio” (Ratier, 1985: 97).
Asimismo, se observó que el análisis de Ratier fue recuperado recién a fines de la década de los años noventa y retomado particularmente por los estudios sobre la racialización de las relaciones de clase, y se mencionó su afinidad con otras teorías, como la de Cox. Germani, en cambio, tuvo continuadores de sus planteamientos en los estudios de estratificación social que hicieron énfasis en el origen migratorio interno y externo. Dentro de esta línea, a raíz del debate actual en América Latina sobre la pigmentocracia, algunos trabajos han incorporado elementos como los rasgos físicos o el color de piel, contrariando en cierta forma algunas hipótesis de Germani.
Respecto a las similitudes y las diferencias, observamos que los autores coinciden en explicar la cuestión racial que emerge durante el peronismo apelando a la historia argentina; no obstante, mientras Ratier habla de racismo “latente” o “flotante”, Germani afirma su desaparición luego de la finalización de los primeros gobiernos peronistas. Otra diferencia radica en que para Ratier el racismo en Argentina está estrechamente ligado a las relaciones capitalistas de clase, mientras que para Germani es un resabio del sistema colonial. Germani sitúa el problema entonces en elementos políticos y culturales de carácter coyuntural; Ratier, en cambio, sitúa como coyuntural no al racismo, sino a la forma en que se expresa el prejuicio racial. Esto último pudo comprobarse en la década de los años noventa, cuando el racismo vuelve a emerger expresamente, aunque adoptando otra modalidad; no tiende a impedir el ascenso social de los “nuevos cabecitas negras”, sino a compensar o amortiguar el descenso social de la población “blanca”.
Por último, en vistas a futuras investigaciones, cabe mencionar dos lecturas que permiten la obra de Ratier y la de Germani y que consideramos problemáticas. Por una parte, cierta tendencia a reducir el racismo a la clase; por otra parte, la tendencia a situar a la etnicidad fuera del subsistema de las clases sociales. Esto tiene implicaciones a la hora de buscar alternativas contra el racismo: por un lado, a creer que sólo igualando económicamente a los grupos sociales se va a eliminar el racismo; por otro, a intentar suprimir el prejuicio étnico únicamente con políticas educativas y culturales; dicotomía que, entendemos, es preciso superar.
Bibliografía
Abeles, Martín (1999). “El proceso de privatizaciones en la Argentina de los noventa”. Época 1: 89-115.
Adamovsky, Ezequiel (2013). “La dimensión étnico-racial de las identidades de clase en la Argentina”. En Cartografías afrolatinoamericanas, Vol. 2, coordinado por Florencia Guzmán y Lea Geler, 87-112. Buenos Aires: Biblos.
Águila, Álvaro del (2017). Homo constructor: trabajadores paraguayos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Buenos Aires: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-Centro de Estudios e Investigaciones Laborales.
Andrews, George Reid (1989). Los afroargentinos de Buenos Aires. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.
Antuñano, Emilio de (2019). “Mexico City as an urban laboratory: Oscar Lewis, the ‘culture of poverty’ and the transnational history of the slum”. Journal of Urban History 45 (4): 813-830.
Arceo, Enrique (2003). Argentina en la periferia próspera. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
Basualdo, Eduardo (2006). “Las reformas estructurales y el Plan de Convertibilidad durante la década de los noventa. El auge y la crisis de la valorización financiera”. Historia Económica 200: 42-83.
Beheran, Mariana (2012). “Tratamiento a la población inmigrante en escuelas de nivel medio de Buenos Aires”. Ánfora 19 (32): 49-68.
Benencia, Roberto (1997). “De peones a patrones quinteros. Movilidad social de familias bolivianas en la periferia bonaerense”. Estudios Migratorios Latinoamericanos 12 (35): 63-102.
Bilsky, Edgardo (1987). “Etnicidad y clase obrera: la presencia judía en el movimiento obrero argentino”. En Bibliografía temática sobre judaísmo argentino, Vol. 4, coordinado por Ana Epelbaum de Weinstein, 13-96. Buenos Aires: Asociación Mutual Israelita Argentina.
Blanco, Alejandro (2006). Razón y modernidad: Gino Germani y la sociología en la Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Blau, Peter, y Otis Duncan (1967). The American Occupational Structure. Nueva York: Wiley.
Briones, Claudia (1998). La alteridad del “Cuarto mundo”. Buenos Aires: Ediciones del Sol.
Briones, Claudia (2005). “Formaciones de alteridad: contextos globales, procesos nacionales y provinciales”. En Cartografías argentinas, coordinado por Claudia Briones: 9-39. Buenos Aires: Antropofagia.
Butler, Judith, y Nancy Fraser (2016). ¿Reconocimiento o redistribución? Un debate entre marxismo y feminismo. Madrid: Traficantes de Sueños.
Caggiano, Sergio (2005). Lo que no entra en el crisol: inmigración boliviana, comunicación intercultural y procesos identitarios. Buenos Aires: Prometeo.
Cerrutti, Marcela, y Georgina Binstock (2019). “Migración, adolescencia y educación en Argentina”. Revista Latinoamericana de Población 13 (24): 32-62.
Cohen, Néstor (2004). Puertas adentro: la inmigración discriminada, ayer y hoy. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani.
Costa Ribeiro, Carlos (2006). “Class, race, and social mobility in Brazil”. Dados. Revista de Ciencias Sociais 3: 833-873.
Courtis, Corina (2000). Construcciones de alteridad: discursos cotidianos sobre la inmigración coreana en Buenos Aires. Buenos Aires: Eudeba.
Cox, Oliver (1948). Caste, Class and Race: A Study in Social Dynamics. Nueva York: Doubleday.
Dalle, Pablo (2014). “Aproximación al origen étnico y movilidad social intergeneracional en Argentina”. Boletín Científico Sapiens Research 4 (1): 32-39.
Dalle, Pablo (2020). “Movilidad social a través de tres generaciones: huellas de distintas corrientes migratorias”. En El análisis de clases sociales, coordinado por Ruth Sautu, Paula Boniolo, Pablo Dalle y Rodolfo Elbert, 91-134. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani/Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Dalle, Pablo, y Bryam Herrera Jurado (2024). “¿Segmentación étnica de la estructura de clases? Estratificación social en Argentina”. Estudios Sociológicos de El Colegio de México 42: 1-23.
Dalle, Pablo, Joaquín Carrascosa y Bryam Herrera Jurado (2022). “Desigualdad de clase acumulativa e interseccional: nudos de reproducción intergeneracional de la pobreza y canales de ascenso social”. En Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia, Vol. 1, coordinado por Pablo Dalle, 95-126. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani/Imago Mundi.
Fassin, Didier (2018). La fuerza del orden: una etnografía del accionar policial en las periferias urbanas. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Frigerio, Alejandro (2008). “De la ‘desaparición’ de los negros a la ‘reaparición’ de los afrodescendientes: comprendiendo las políticas de las identidades negras, las clasificaciones raciales y de su estudio en Argentina”. En Los estudios afroamericanos y africanos en América Latina: herencia, presencia y visiones del otro, coordinado por Gladys Lechini de Álvarez, 117-144. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Gavazzo, Natalia (2014). “La generación de los hijos: identificaciones y participación de los descendientes de bolivianos y paraguayos en Buenos Aires”. Revista Sociedad y Equidad 6: 58-87.
Geler, Lea (2010). Andares negros, caminos blancos: afroporteños, Estado y Nación; Argentina a fines del siglo XIX. Buenos Aires: Prohistoria Ediciones.
Germani, Gino (1973). El concepto de marginalidad. Significado, raíces históricas y cuestiones teóricas. Buenos Aires: Nueva Visión.
Germani, Gino (2010a). “El surgimiento del peronismo. El rol de los obreros y de los migrantes internos (1973)”. En La sociedad en cuestión, compilado por Carolina Mera y Julián Rebón, 576-639. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Germani, Gino (2010b). “Investigación sobre los efectos sociales de la urbanización en un área obrera del Gran Buenos Aires (1967)”. En La sociedad en cuestión, compilado por Carolina Mera y Julián Rebón, 410-441. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Germani, Gino (2010c). “La estratificación social y su evolución histórica en la Argentina (1970)”. En La sociedad en cuestión, compilado por Carolina Mera y Julián Rebón, 210-239. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Germani, Gino (2010d). “La inmigración masiva y su papel en la modernización del país (1962)”. En La sociedad en cuestión, compilado por Carolina Mera y Julián Rebón, 490-543. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Germani, Gino (2010e). “La movilidad social en la Argentina (1963)”. En La sociedad en cuestión, compilado por Carolina Mera y Julián Rebón, 260-315. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Glasman, Lucas (2020). “Buenos Aires negro: la experiencia afroporteña y debates historiográficos en los orígenes de la clase obrera y el socialismo argentino, 1873-1882”. Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda 16: 113-133.
Gorelik, Adrián (2008). “La Aldea en la Ciudad. Ecos urbanos de un debate antropológico”. Revista del Museo de Antropología 1 (1): 73-96.
Gorelik, Adrián (2022). La ciudad latinoamericana: una figura de la imaginación social del siglo XX. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Grande, Pablo de, y Agustín Salvia (2021). “Aportes para la medición de la desigualdad racialista en la Argentina”. Estudios Sociológicos de El Colegio de México 39 (117): 741-771.
Grimson, Alejandro (1999). Relatos de la diferencia y la igualdad. Los bolivianos en Buenos Aires. Buenos Aires: Prometeo.
Grimson, Alejandro (2006). “Nuevas xenofobias, nuevas políticas étnicas en la Argentina”. En Migraciones regionales hacia la Argentina, coordinado por Alejandro Grimson y Elizabeth Jelin, 69-99. Buenos Aires: Prometeo.
Grimson, Alejandro (2017). “Raza y clase en los orígenes del peronismo: Argentina, 1945”. Desacatos 55: 110-127.
Grimson, Alejandro, y Ana Sofia Soria (2021). “Diferencia y desigualdad en las migraciones”. En Estudios sobre diversidad sociocultural en la Argentina contemporánea, coordinado por Alejandro Grimson y Gabriela Karasik, 97-140. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales/Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea.
Grondona, Ana (2017). “Gino Germani y la cuestión racial”. Revista de la Carrera de Sociología 7 (7): 34-77.
Grosfoguel, Ramón (2018). “¿Negros marxistas o marxismos negros?” Tabula Rasa 28: 11-22.
Guber, Rosana (1999). “‘El Cabecita Negra’ o las categorías de la investigación etnográfica en la Argentina”. Revista de Investigaciones Folclóricas 14: 108-121.
Gyger, Helen (2019). Improvised Cities: Architecture, Urbanization and Innovation in Peru. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
Haider, Asad (2020). Identidades mal entendidas: raza y clase en el retorno del supremacismo blanco. Buenos Aires: Traficantes de Sueños.
Hall, Stuart, Chas Critcher, Tony Jefferson, John Clarke y Brian Roberts (1978). Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order. Buenos Aires: Macmillan.
Heredia, Mariana, Sebastián Pereyra y Maristella Svampa (2019). José Nun y las ciencias sociales. Buenos Aires: Biblos.
Herrera Jurado, Bryam (2022a). “Conseguir trabajo y vivienda. La solidaridad étnica de los trabajadores peruanos en la Ciudad de Buenos Aires”. Kula. Antropología y Ciencias Sociales 26: 10-25.
Herrera Jurado, Bryam (2022b). “Los pliegues de la racialización. Los trabajadores peruanos en la Ciudad de Buenos Aires (1990-2021)”. Pacha. Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global 3 (8): 1-19.
James, Daniel (2010). Resistencia e integración. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
James, Daniel, y Mirta Zaida Lobato (2024). Paisajes del pasado: relatos e imágenes de una comunidad obrera. Buenos Aires: Edhasa.
Kleidermacher, Gisele Paola (2012). “Africanos y afrodescendientes en la Argentina: Invisibilización, discriminación y racismo”. Revue Interdisciplinaire de Travaux sur les Ameriques 5: 1-14.
Lamborghini, Eva, Lea Geler y Florencia Guzmán (2017). “Los estudios afrodescendientes en Argentina: nuevas perspectivas y desafíos en un país ‘sin razas’”. Tabula Rasa 27: 69-101.
Lattes, Alfredo (2007). “El esplendor y ocaso de las migraciones internas”. En Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo centenario, coordinado por Susana Torrado, 11-45. Buenos Aires: Edhasa.
Maffia, Marta Mercedes (2010). Desde Cabo Verde a la Argentina: migración, parentesco y familia. Buenos Aires: Biblos.
Mallimaci Barral, Ana Inés (2011). “Las lógicas de la discriminación” [en línea]. Nuevo Mundo/Mundos Nuevos. Disponible en <https://doi.org/10.4000/nuevomundo.60921> [consulta: 12 de julio de 2024].
Margulis, Mario (1999a). “Cultura y discriminación social en la época de la globalización”. En La segregación negada. Cultura y discriminación social, coordinado por Mario Margulis y Marcelo Urresti, 135-151. Buenos Aires: Biblos.
Margulis, Mario (1999b). “La ‘racialización’ de las relaciones de clase en Buenos Aires”. En La segregación negada. Cultura y discriminación social, coordinado por Mario Margulis y Marcelo Urresti, 37-62. Buenos Aires: Biblos.
Mera, Carolina, y Julián Rebón (coords.) (2010). La sociedad en cuestión. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Montañez Pico, Daniel (2020). Marxismo negro: pensamiento descolonizador del Caribe anglófono. Madrid: Akal.
Murmis, Miguel, y Juan Carlos Portantiero (2012). Estudios sobre los orígenes del peronismo. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Novaro, Gabriela, y María Laura Diez (2011). “¿Una inclusión silenciosa o las sutiles formas de la discriminación? Reflexiones a propósito de la escolarización de chicos bolivianos”. En Discriminaciones étnicas y nacionales, coordinado por Corina Courtis y María Inés Pacecca: 37-58. Buenos Aires: Editores del Puerto.
Peralta Ramos, Mónica (2007). La economía política argentina (1930-2006). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Perlman, Janice (1979). The Myth of Marginality: Urban Poverty and Politics in Rio de Janeiro. Berkeley: University of California Press.
Plotkin, Mariano (2015). “US foundations, cultural imperialism and transnational misunderstandings: The case of the Marginality Project”. Journal of Latin American Studies 47 (1): 65-92.
Poy, Lucas (2014). Los orígenes de la clase obrera argentina. Buenos Aires: Imago Mundi.
Quijano, Aníbal (2017). “Raza, etnia y nación en Mariátegui: cuestiones abiertas”. En Aníbal Quijano: textos fundamentales, compilado por Zulma Palermo y Pablo Quintero, 83-100. Buenos Aires: Ediciones del Signo.
Ratier, Hugo (1972). El cabecita negra. Buenos Aires: Consejo Editorial de América Latina.
Ratier, Hugo (1985). Villeros y villas miseria. Buenos Aires: Consejo Editorial de América Latina.
Ratier, Hugo (2018). Antropología rural argentina I. Etnografías y ensayos. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires-Facultad de Filosofía y Letras.
Rebón, Julián (2007). La empresa de la autonomía: trabajadores recuperando la producción. Buenos Aires: Picaso.
Rosas, Carolina (2010). Implicaciones mutuas entre el género y la migración. Mujeres y varones peruanos arribados a Buenos Aires entre 1990 y 2003. Buenos Aires: Eudeba.
Segato, Rita Laura (2007). La nación y sus otros. Buenos Aires: Prometeo.
Snitcofsky, Valeria (2017). “Orígenes de las villas en la ciudad de Buenos Aires: hacia una revisión crítica de las perspectivas tradicionales”. Urbana 9 (1): 251-259.
Solís, Patricio, y Braulio Güémez (2021). “Características étnico-raciales y desigualdad de oportunidades económicas en México”. Estudios Demográficos y Urbanos 36 (1): 255-289.
Svampa, Maristella, y Sebastián Pereyra (2003). Entre la ruta y el barrio: la experiencia de las organizaciones piqueteras. Buenos Aires: Biblos.
Telles, Edward E., y Regina Martínez Casas (2019). Pigmentocracias: color, etnicidad y raza en América Latina. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Torrado, Susana (1992). Estructura social de la Argentina 1945-1983. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.
Torre, Juan Carlos (1990). La vieja guardia sindical y Perón: sobre los orígenes del peronismo. Buenos Aires: Sudamericana.
Torre, Juan Carlos (1999). “Introducción a los años peronistas”. En Nueva Historia Argentina VIII. Los años peronistas (1946-1955), coordinado por Juan Carlos Torre, 11-78. Buenos Aires: Sudamericana.
Torre, Juan Carlos, y Elisa Pastoriza (1999). “La democratización del bienestar”. En Nueva Historia Argentina VIII. Los años peronistas (1946-1955), coordinado por Juan Carlos Torre, 257-312. Buenos Aires: Sudamericana.
Trpin, Verónica (2004). Aprender a ser chilenos. Identidad, trabajo y residencia de migrantes en el Alto Valle de Río Negro. Buenos Aires: Antropofagia.
Van Dijk, Teun (2003). Dominación étnica y racismo discursivo en España y América latina. Buenos Aires: Gedisa.
Vargas, Patricia (2005). Bolivianos, paraguayos y argentinos en la obra. Identidades étnico-nacionales entre los trabajadores de la construcción. Buenos Aires: Antropofagia.
Vargas, Patricia, y Verónica Trpin (2005). “Trabajadores bolivianos, chilenos y paraguayos en la Argentina: una aproximación en casos etnográficos”. En Relaciones interculturales, coordinado por Néstor Cohen y Carolina Mera: 191-207. Buenos Aires: Antropofagia.
Viáfara López, Carlos (2017). “Movilidad social intergeneracional de acuerdo al color de la piel en Colombia”. Sociedad y Economía 33: 263-287.
Wanschelbaum, Cinthia (2018). “El programa educativo del departamento de extensión universitaria en Isla Maciel (1956-1966)”. Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación 2 (12): 49-65.
Recibido: 12 de julio de 2024
Aceptado: 17 de enero de 2025