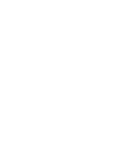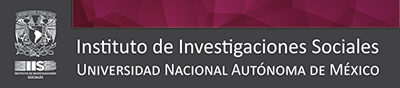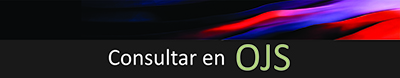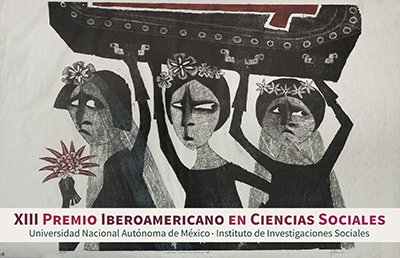Populism and modernization in Touraine’s writings on Latin America, 1961-1968
Sebastián R. Giménez*
*Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Temas de especialización: sociología política, problemática de las identidades políticas, democracia y populismos en América Latina en el siglo XX. orcid: 0000-0003-4806-2078.
Resumen: En los años sesenta, Alain Touraine publicó una serie de trabajos sobre América Latina que ejercieron una duradera influencia en las ciencias sociales del continente. En dichos trabajos, analizó la industrialización y, fundamentalmente, el proceso de formación de la nueva clase trabajadora que estaba teniendo lugar en la región. En diálogo con sociólogos locales, formuló su primera teoría del populismo, la cual puso énfasis en la primacía de las dimensiones políticas y sociales sobre las económicas. El presente artículo tiene como objetivo explorar en profundidad esta temprana producción tourainiana, para indagar las rupturas y continuidades con los modos previos de entender los populismos en la región, particularmente con la teoría de la modernización de Gino Germani.
Palabras clave: Alain Touraine, populismo, América Latina, clase obrera, democracia.
Abstract: In the 1960s, Alain Touraine published a series of writings on Latin America that had a lasting influence on the continent’s social sciences. In these articles, he analysed industrialisation and, fundamentally, the process of the formation of the new working class that was taking place in the region. In dialogue with local sociologists, Touraine formulated his first theory of populism, which emphasized the primacy of social and political dimensions over economic ones. This article aims to explore this early Tourainean production to investigate the ruptures and continuities with previous ways of understanding populisms in the region, particularly with Gino Germani’s theory of modernization.
Keywords: Alain Touraine, populism, Latin America, working class, democracy.
En 1994, en una conversación con Roy Hora y Javier Trímboli, a Juan Carlos Torre se le consultó en cuanto a los marcos conceptuales que informaron su canónica interpretación del peronismo. En su respuesta, el destacado sociólogo argentino enfatizó la influencia que sobre él ejercieron los tempranos trabajos sobre el populismo latinoamericano del teórico francés Alain Touraine. Afirmó en esta dirección:
Su artículo [de Touraine] “La industrialización y la conciencia obrera en San Pablo” de 1961 fue una revelación: nos permitió zafar de las opciones rivales pero igualmente insatisfactorias que presentaban la relación de los trabajadores con el populismo sea como una experiencia de falsa conciencia (la visión de la izquierda ortodoxa), sea como una experiencia de delegación política razonada en clave psico-social (la visión de Germani). Touraine, escribiendo sobre el Brasil pero con argumentos que nos resultaba fácil transferir a la Argentina, presentó la heteronomía obrera sobre el telón de fondo de una experiencia múltiple. Me refiero a la que tiene lugar en el mercado de trabajo, a la incorporación a un mundo urbano en expansión, y la de la participación política. Sostenía Touraine que cuando estas tres dimensiones se mueven a la vez pero en forma desigual es probable que la unidad de esa experiencia múltiple venga desde afuera (una elite política) y no desde adentro de la propia clase obrera en formación. En ese artículo estaban ya las claves de una interpretación del populismo que perfeccionó luego y que para mí es una de las más certeras. Más tarde, cuando escribe con más ambición teórica su tratado Sociología de la Acción, lo leo trabajosamente y entendiéndolo a medias (Torre, 1994: 202).
Torre señala, como podemos observar, que las interpretaciones del populismo estaban a principios de los años sesenta hegemonizadas por dos visiones que, aunque rivalizaban, convergían en su unidimensionalidad. En ese contexto, Touraine significó para él un revulsivo, en tanto le permitió “zafar” de las interpretaciones simplistas y entender la heteronomía obrera sobre la base de tres dimensiones (mercado de trabajo, mundo urbano y participación política). Torre afirma que lo que él hizo fue “transferir” las apreciaciones de Touraine sobre Brasil hacia Argentina. Y, en efecto, sus clásicos trabajos sobre el peronismo (1989 y 1990) se pueden entender perfectamente en esta clave. En ellos, el autor insistió en la idea de que en los años treinta tuvo lugar un proceso de “modernización” que no estuvo acompañado por la instauración de nuevos mecanismos de participación. A mediados de los años cuarenta, Perón saldó ese desarreglo, abriendo las compuertas de la política a los sectores que habían crecido al calor de la industrialización. Desde el Estado, incorporó a los trabajadores a la vida nacional, consumando lo que Torre (1989: 535-538), siguiendo a Touraine, denomina como “democratización por vía autoritaria”. De la mano de los tempranos análisis de Touraine sobre América Latina, Torre pudo así brindar una original interpretación del peronismo, la cual conserva, actualmente, plena vigencia.
Ahora bien, si prestamos atención a la cita textual de Torre reproducida arriba, podemos observar que lo que él considera que Touraine lo llevó a hacer fue a explicar de mododiferente (ya no uni, sino ahora multidimensionalmente) el mismo fenómeno que Germani y la izquierda ortodoxa se habían propuesto desentrañar, a saber: la heteronomía obrera. Lo que cambiaría entre unos análisis y otro no sería entonces sino el modo de explicar un objeto que, como tal, permanecería inalterado en su definición. Si esto es así, creemos que resulta legítimo preguntarse hasta qué punto Touraine le permitió “zafar” de Germani y la izquierda ortodoxa. ¿No permanecen todos ellos inmersos en un paradigma que, en la medida en que se refiere a un mismo objeto, se erige sobre premisas compartidas y no divergentes? Y si esto es así: ¿hasta qué punto se puede afirmar que los trabajos de Touraine sobre América Latina fueron disruptivos respecto a los modos previos de entender los populismos en la región? Más específicamente, ¿podemos considerar la temprana teoría del populismo de Touraine como radicalmente diferente a la que, en ese mismo momento, se encontraba erigiendo Gino Germani?
El objetivo de este artículo es abordar estos interrogantes. Nos interesa, específicamente, analizar el modo en que Alain Touraine interpretó la relación entre clase obrera y política en sus primeros trabajos sobre América Latina, publicados en los años sesenta. Como muestra Torre, dichos trabajos dejaron una fuerte impronta en las ciencias sociales del continente (al punto de que la interpretación hoy dominante sobre un proceso clave como fue el peronismo encuentra en ellos sus raíces). Pero existen también otros motivos que hacen de aquellos escritos tourainianos un material de suma relevancia para ser analizado. Como es sabido, Touraine jugó un papel protagónico en el proceso de reconstrucción de los estudios sociológicos en la Francia de la segunda posguerra (Chapoulié, 1991; Farrugia, 1999; Tanguy, 2011). En ese mismo momento, también aquí se hacían grandes esfuerzos por afirmar a la sociología como disciplina científica. Gino Germani y Torcuato di Tella en Argentina, Florestan Fernandes y Fernando Henrique Cardoso en Brasil, Eduardo Hamuy y Enzo Faletto en Chile —por nombrar las figuras más emblemáticas—, fundaron, en sus respectivos países, institutos, centros de investigación, revistas académicas, cátedras y carreras universitarias tendientes a convertir a la sociología en miembro de pleno derecho del universo de las ciencias (Blanco, 2010). Con todos ellos entabló Touraine sólidos vínculos. Existe, por lo tanto, un movimiento común de afirmación disciplinar a ambos lados del Atlántico. Dicho movimiento se articuló en torno a un análogo objeto de estudio (los trabajadores, en particular, industriales, y sus diversas modalidades de acción política) y de una misma metodología, la cual privilegiaba, sobre todo, la orientación empírica del saber. Si bien a nivel teórico pueden encontrarse en esta generación de sociólogos distintas y variables definiciones sobre la sociología, lo cierto es que ella tendió en lo concreto a identificarse con el estudio de los trabajadores llevado a cabo a partir de trabajos de campo, “encuestas” y fuentes documentales, con el objetivo expreso de averiguar cuáles eran sus inclinaciones políticas, sus actitudes en el trabajo, su “consciencia” sociopolítica, sus experiencias de movilidad, sus pautas de consumo y sus orientaciones normativas. El concepto de “populismo” estuvo, de uno u otro modo, siempre presente a la hora de aludir a estas cuestiones.
Además de contribuir al estudio del populismo, nuestro trabajo pretende avanzar en un mayor conocimiento de los escritos de Alain Touraine. Nos interesa, en particular, explorar en profundidad sus primeros trabajos sobre América Latina. Los estudiosos de la sociología de Touraine (Pleyers, 2006; Lebel, 2007; Sulmont, 2011) suelen identificar una primera etapa de su trayectoria intelectual, que abarca desde sus investigaciones sobre los trabajadores de la fábrica Renault en los años cincuenta hasta los acontecimientos de mayo de 1968 (en los cuales Touraine tomó parte activa, produciendo una reorientación de sus proyectos académicos). América Latina constituyó en esta etapa una problemática muy relevante para él. En esos años, que serán los que aquí estudiaremos, publicó cinco artículos sobre el tema (1961a, 1961b, 1963, 1965, 1967),1 todos ellos aparecidos en la revista que él fundó y dirigió, Sociologie du Travail, y firmó dos libros en colaboración con colegas de la región (Touraine y Germani, 1965; Di Tella et al., 1966).2 También pueden encontrarse referencias al continente en sus dos obras mayores escritas en el periodo, Sociología de la acción (1969 [1965]) y La conscience ouvrière (1966). Y en el instituto de investigación que dirigió en la École Pratique des Hautes Études, denominado entonces Laboratoire de Sociologie Industrielle, se presentaron importantes proyectos para estudiar diferentes aspectos de la evolución social y política de la región. El más importante de ellos fue elaborado en 1964 en conjunto con Germani. Denominado “Desarrollo económico (cambios sociales) y movimientos sociales en América Latina”, el proyecto perseguía el objetivo sumamente ambicioso de realizar, en cooperación con investigadores de distintos países, una serie de encuestas y entrevistas a trabajadores para analizar los procesos de formación de la clase obrera en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia y México (Festi, 2019: 85-86).
Desde luego que una intervención tan significativa como ésta estuvo lejos de pasar inadvertida. Touraine fue desde el principio profusamente leído y comentado por los miembros de la comunidad científica intercontinental de la que formaba parte. También desde temprano, atraídos por sus contribuciones, numerosos jóvenes académicos latinoamericanos se dirigieron a París para realizar allí sus estudios de posgrado.3 Bajo la dirección de Touraine, cuyos trabajos convirtieron en “marco teórico” de sus propias investigaciones, dichos académicos realizaron tesis que, en muchos casos, marcaron de modo decisivo la interpretación de los procesos sociales y políticos de la región en el siglo XX.4 A partir de los años noventa, cuando el sociólogo francés se convirtió en uno de los principales referentes teóricos de la modernidad a nivel global, se escribieron numerosos estudios críticos sobre su obra (Clark y Diani, 1996; Knöbl, 1999; Pleyers, 2006; Litmanen, 2008; Sulmont, 2011). Y aunque es cierto que estos estudios no otorgaron centralidad a sus contribuciones tempranas sobre América Latina, recientemente esta deuda ha comenzado a saldarse con la aparición de trabajos que exploran los diversos modos en que Touraine, en conjunto con varios colegas de la región, coadyuvó a la promoción de los estudios sociológicos en países como Chile, Argentina y, sobre todo, Brasil (Festi, 2019, 2022 y 2023; Lopes, 2013; Mendes, 2019). Este artículo pretende hacer una contribución a este campo de estudios, profundizando, en particular, en el análisis teórico y conceptual. Para cumplir con este objetivo, luego de contextualizar brevemente el encuentro entre Touraine y América Latina, reconstruiremos, en primer lugar, cómo el sociólogo francés entendió el populismo en sus diferentes artículos sobre la temática; en segundo lugar, exploraremos los vínculos que estableció entre populismo y heteronomía obrera; finalmente, indagaremos en las continuidades y rupturas que pueden encontrarse entre su teorización y los modos previos de entender los movimientos nacional-populares en la región, haciendo especial énfasis en las rupturas y continuidades que pueden encontrarse entre su teorización y la de Germani.
Alain Touraine en América Latina
El encuentro de Touraine con América Latina se produjo en una faceta muy temprana de su desarrollo intelectual. Egresado de historia a fines de los años cuarenta, Touraine nunca se había sentido en verdad a gusto con esta disciplina. Los estudios históricos, diría luego en sus memorias, “aunque me interesaban, casi no me satisfacían” (1978b [1977b]: 27). En un momento decidió incluso abandonar la universidad para emplearse como trabajador minero en la región de las Valenciennes. Según su testimonio, los largos meses que trabajó en la extracción de carbón impulsaron “más directamente mi orientación profesional que los cursos a que había asistido” (1978b [1977b]: 35). Estando en la mina, cayó en sus manos el libro de George Friedmann, Problèmes humains du machinisme industriel (1946). Al leerlo, Touraine se encontró, por primera vez, con alguien de la universidad francesa preocupado por analizar los problemas contemporáneos del mundo del trabajo. Decidió escribirle a su autor, quien lo convenció de retornar a París para proseguir sus estudios. Bajo la tutoría de Friedmann, Touraine comenzó a investigar las relaciones laborales en las fábricas Renault.
El vínculo con la sociología que allí estableció fue luego profundizado en un extenso viaje de estudios que realizó a principios de los años cincuenta por Estados Unidos, en el que pudo conocer de primera mano a quienes en ese momento eran considerados como los referentes principales de la disciplina a nivel mundial (Talcott Parsons, Robert Merton y Paul Lazarsfeld, por mencionar los más sobresalientes). Al regreso de ese viaje, Touraine, a instancias de Fernand Braudel, se incorporó a la École Pratique de Hautes Etudes VI Sección, donde fundó el Laboratorio de Sociología Industrial (LSI). En el marco de un sistema académico que privilegiaba los estudios históricos y filosóficos y que consideraba “al trabajo obrero un tema probablemente demasiado vulgar para nuestros grandes conocimientos” (Touraine, 1978b [1977b]: 36), el LSI se propuso implementar un proyecto disruptivo al estudiar sistemáticamente las dinámicas que señalaban la producción fabril contemporánea.
La decisión de Touraine de inclinarse por los problemas del presente guardó relación con el hecho de que el mundo en que había vivido en su niñez y adolescencia —marcado, en sus palabras, por “los grandes principios, el elitismo, el estado y la religión” (1978b [1977b]: 17)— le despertó siempre “una viva repugnancia”. En contraposición a ese mundo,
Experimenté un entusiasmo industrial. He visto varias veces La línea general, de Eisenstein, y cada vez con mayor emoción. Pensaba, como muchos, que la máquina, el trabajo obrero y la acción colectiva iban a construir una nueva sociedad. He sido de los que hablaron de sociedad posindustrial; creo que no lo habría hecho si no me hubiese gustado tanto la industrialización. Se habla hoy del mito de la industrialización. No fue un mito, sino una gran realidad. Lejos de mí la idea de afirmar que el mundo obrero o el trabajo en la fábrica es siempre entusiasmante, pero no exageremos […] No fui de los últimos en señalar el fin de la era industrial, pero mantengo de ella, así como de mi educación, el culto por la transformación del mundo a través del trabajo y la voluntad (Touraine, 1978b [1977b]: 37).
La admiración por el desarrollo industrial marcó de modo decisivo el trabajo intelectual de Touraine. A diferencia de muchos pensadores europeos y americanos de la segunda posguerra que tendieron a ver en las nuevas formas de trabajo y producción un puro factor de opresión, Touraine, sin desatender las “alienaciones” que de ellas emanaban, consideró desde el principio que la moderna sociedad industrial ofrecía al ser humano nuevas posibilidades de desarrollo. La sociología como disciplina científica tenía el desafío de mostrar, desprejuiciadamente, las dinámicas (de cooperación y conflicto, de emancipación y alienación) que se producían al calor de la instauración de esas nuevas formas de producción.
Teniendo en cuenta el “entusiasmo industrial” experimentado por Touraine es que también se entiende el gran interés que le despertó América Latina. El continente se encontraba en los años cincuenta atravesando un vertiginoso proceso de industrialización, a resultas del cual estaba surgiendo una nueva sociedad. En 1956, a raíz de una solicitud que la Universidad de Chile le realizara a Georges Friedmann para la organización de un centro de investigaciones sociológicas, Touraine arribó a Santiago; luego visitarían el país y la región otros miembros del Laboratorio (Jean-Daniel Reynaud, Lucien Brams y el propio Friedmann). Sería éste el inicio de una prolífica producción intelectual sobre el continente, que se acentuaría en la siguiente década, cuando nuevos miembros del Laboratorio desarrollaron profundas investigaciones sobre distintos países de la región (los estudios de Daniel Pécaut sobre Colombia y los de Denis Sulmont sobre Perú resultarían a la postre los más destacados).
La primera estadía de Touraine en Chile en 1956 tuvo hondas repercusiones tanto a nivel personal (fue allí que conoció y contrajo matrimonio con Adriana Arenas Pizarro, con quien luego tendría dos hijos) como a nivel intelectual: aunque había sido convocado sólo para dar clases, Touraine decidió no limitarse a ello, y emprendió diversos estudios de campo para conocer más profundamente las relaciones laborales en el país, sobre todo en el norte, en las zonas minera y siderúrgica de Lota y Huachipato.5 Al año siguiente, según consta en la biografía de Germani escrita por su hija Ana, Touraine estuvo en Buenos Aires dictando un curso sobre “sociología industrial”.6 Luego conoció Brasil, donde quedó particularmente impactado por el proceso industrializador que estaba teniendo lugar en San Pablo, y fue así que comenzó a dar forma al artículo “Industrialización y consciencia obrera en San Pablo”, que luego ejercería profunda influencia en la sociología latinoamericana.
Los trabajadores de San Pablo y la primera conceptualización del populismo
El artículo sobre los obreros fabriles de San Pablo que Touraine escribió en 1961 establece desde el inicio una comparación entre el proceso de industrialización europeo y el brasileño, y destaca que mientras en el viejo continente la acumulación capitalista originaria fue posibilitada por la existencia de una democracia censitaria y por la posibilidad de explotar ilimitadamente a la mano de obra, en Brasil, en cambio, dicho proceso se dio en paralelo al establecimiento de la democracia de masas, la cual creó una legislación social avanzada y permitió el temprano desarrollo del consumo de masas. Touraine se interesa entonces por analizar este “desfasaje [décalage] entre la situación económica y la situación social y política de los trabajadores industriales” (1961a: 78). Aclara que su atención se fijará “sobre todo en las nuevas categorías obreras, sobre los inmigrantes que, provenientes del interior del Estado de San Pablo o del Nordeste, acuden a buscar trabajo a San Pablo o a otras metrópolis y centros industriales” (1961a: 78-79).
No resulta casual que Touraine focalizara su mirada en los recientes migrantes a la ciudad. Ese mismo año, junto con Orietta Ragazzi, Touraine había publicado Ouvriers d’origine agrícole (1961), un libro de orientación fuertemente empírica, en el que ambos autores presentaban los resultados de una serie de encuestas que habían realizado a trabajadores parisinos provenientes de zonas rurales. Pero si tanto en París como en San Pablo podían encontrarse obreros industriales de origen rural, la diferencia entre ambas ciudades era notoria. Mientras que en la capital francesa esa categoría de trabajadores era una minoría, en San Pablo, por el contrario, se trataba de la inmensa mayoría de la población ocupada en la industria: “su realidad social”, señala Touraine, “es la de una clase obrera en formación” (1961a: 78-79). ¿Cuáles son las orientaciones de estos nuevos trabajadores? He allí la pregunta fundamental a responder por la sociología.
En Brasil, en opinión de Touraine, el proceso de formación de la clase trabajadora tiene como rasgo saliente el hecho de que los nuevos obreros “no están de ningún modo aislados del resto de la sociedad” (1961a: 80). Su experiencia, por tal motivo, difiere radicalmente de aquella vivida por los obreros de las manufacturas europeas del siglo XIX, a los que “no protegía ninguna legislación, no tenían otros modelos de consumo que los tradicionales y no podían tener consciencia de pertenecer, como el brasileño de hoy día, a una sociedad en plena transformación” (1961a: 80). En definitiva, si en los países europeos de industrialización temprana los trabajadores pudieron formarse como clase (esto es, como un grupo social claramente recortado y diferenciado de los demás) fue porque, durante un periodo prolongado de tiempo, vivieron al margen de la influencia de las otras clases sociales. En Brasil, en cambio, no existió ese espacio temporal capaz de posibilitar la formación de la consciencia clasista. Esto se explica, fundamentalmente, porque aquí el cambio adoptó la forma de una ruptura brutal. En sus palabras:
La nueva masa obrera se distingue de las categorías europeas correspondientes, a fines del siglo XIX, menos por su nivel económico que por su lugar en la sociedad. En vez de una extensión progresiva de la democracia política, de las reformas sociales y de la producción económica, Brasil conoció una ruptura brutal [rupture brutale] con la democracia limitada, dominada por los grandes propietarios, al mismo tiempo que la eclosión de centros urbanos donde se abre paso el modernismo más grande y donde los medios de masas cobran una importancia comparativamente mayor que la que tuvieron en los viejos países industriales europeos. Estos dos aspectos de un nivel de participación social elevada son reforzados por otro, tercero: el desarrollo económico fortalece una toma de consciencia nacional cuya violencia atenúa al mismo tiempo […] Democracia de masas, consumo de masas (o por lo menos espectáculos de masas) y nacionalismo refuerzan la pertenencia a la sociedad nacional (Touraine, 1961a: 85-86).
En Brasil, según Touraine, el sentimiento de pertenencia al todo (a la nación) es constitutivamente superior al sentimiento de pertenencia a un grupo social específico. Esto no significa que no exista ningún tipo de representación de los sectores menos privilegiados, pero ésta, dirá enseguida, es “más agrícola que industrial”; consiste en la “consciencia de ser pequeño, pobre, ser el ‘pueblo’ frente al ‘grande’, a los que mandan” (1961a: 82).7 Las categorías políticas de “pueblo” y “nación” cobran así, en el proceso latinoamericano, según la argumentación de Touraine, prioridad sobre la categoría socioeconómica de “clase”.
Si pueblo y nación son conceptos que les permiten a los actores reconocerse políticamente, a nivel analítico, Touraine privilegiará la noción de masas. El proceso latinoamericano, a su parecer, justifica el empleo de esta categoría. Sucede que aquí, como ya mencionamos, los trabajadores se integraron a la política desde el comienzo mismo del proceso industrializador. Pero esta precocidad de los trabajadores latinoamericanos no debe verse de modo del todo positivo. Porque si bien es cierto que contar con una temprana legislación social puede haberles ahorrado penurias y sufrimientos, también lo es que el hecho de no haberse constituido como clase no dejó de tener serias implicaciones negativas, no sólo para ellos, sino también para la evolución del régimen político en su conjunto. Señala en este sentido Touraine:
El desarrollo masivo de la población urbana e industrial ha quebrantado o derrumbado el sistema político tradicional y las masas urbanas que sostienen movimientos de naturaleza autoritaria han acarreado así, indirectamente, más por su peso que por su acción propia, la aparición de un intervencionismo social del Estado. Esta transformación de la sociedad, esta democratización por vía autoritaria, no descansa sobre la acción de una clase; la acción de clase, por definición, descansa sobre la consciencia de la unidad profunda de los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales de la situación de una categoría social, definida por esta razón como clase […] Es difícil hablar de un movimiento obrero en Brasil, siendo que en ese país es, por el contrario, la transformación del Estado, por lo tanto un movimiento político que no está animado por la clase obrera, lo que trae los cambios sociales (Touraine, 1961a: 86-87).
Aquí podemos encontrar una serie de argumentos que consideramos de gran relevancia para nuestro análisis. Touraine sostiene que en Brasil el intervencionismo social no fue el resultado de una acción de los trabajadores. Teniendo siempre como telón de fondo la comparación con la experiencia europea, Touraine señala que mientras que en el viejo mundo la legislación social fue una conquista de los obreros (es decir, algo que ellos lograron obtener luego de llevar a cabo movimientos reivindicatorios de larga data), aquí esa legislación se impuso por el peso que ejercieron las masas al ingresar a la nueva sociedad.
En otras palabras: si en Europa hubo clase y hubo acción, y ambas produjeron una transformación del estado, aquí tenemos esto último, pero el modo en que se llegó a ello difirió radicalmente de la experiencia europea. Porque en Brasil no hubo clase, ni, por lo tanto, acción (ambos términos parecen co-implicarse en la mirada sociológica de Touraine).8 Al producirse el cambio a partir de una ruptura brutal, los sectores populares ingresaron en tanto masas (y no en tanto clase) a la nueva sociedad. Y fue ese “desarrollo masivo” el que surtió una especie de efecto físico, objetivo, sobre la sociedad y el estado. Las masas no actuaron (puede pensarse que, por definición, para Touraine, ellas están impedidas de hacerlo), sino que impusieron su peso, y eso produjo la transformación.
Es esa manera de producirse la ampliación del cuerpo social y político lo que Touraine llama democratización por vía autoritaria. Como señalamos más arriba, décadas más tarde, Torre recuperaría esta categoría para construir a partir de ella su interpretación del peronismo. A la luz de los argumentos recién expuestos, podemos percibir que Torre hizo un uso propio del concepto. En su mirada, el carácter autoritario de la democratización peronista residía en su naturaleza estatal. En su hipótesis, el peronismo fue autoritario porque introdujo “desde arriba” —desde el Estado— la ampliación de las fronteras comunitarias. Pero si nos atenemos a la formulación originaria del concepto establecido por Touraine, vemos que su énfasis es diferente. Aquí la cuestión no pasa tanto por el lugar de donde proviene la integración del actor popular, sino de las características intrínsecas de éste. El hecho de que sean masas las que ingresan en tanto tales a la nueva sociedad es lo que dota para Touraine al proceso de democratización de un intrínseco carácter autoritario. Ruptura brutal, irrupción de masas, ausencia de clase (y, por lo tanto, de acción) y autoritarismo son, de tal modo, términos que se corresponden y requieren entre sí.
Estamos en condiciones ahora de presentar el argumento más fuerte que Touraine formula en su artículo sobre los trabajadores paulistas. Dijimos que se trata de trabajadores nuevos, que ingresaron masivamente a la nueva sociedad. Con su llegada, transformaron el Estado (imponiendo la legislación social y la democracia de masas). Contribuyeron de hecho a dar forma a una nueva sociedad, la sociedad de masas. Ahora bien, el proceso de modernización que así tuvo lugar fue para Touraine profundamente ambiguo, porque mientras en su aspecto social, político y cultural resultó muy acentuado, no sucedió lo mismo en lo relativo a su dimensión económica. La existencia de este desfasaje o desplazamiento es lo que le permite al autor afirmar que se está en Brasil en presencia de un populismo. En sus palabras:
Si hubiera que definir sociológicamente, y no sólo económicamente, esta etapa de las sociedades latinoamericanas en relación con los países más alta y antiguamente industrializados, es este “desplazamiento” [décalage], este avance de la democracia o de la cultura de masas sobre el desarrollo económico lo que tendría que ser considerado como el hecho fundamental de los regímenes “populistas” (Touraine, 1961a: 84).
Las implicaciones de este “desplazamiento” o “corrimiento” no son nada menores. Los nuevos trabajadores que ingresan a la sociedad de masas en el marco de un proceso de ruptura brutal con el pasado son alcanzados antes por la cultura de masas que por el trabajo. Para ellos reviste mayor relevancia la ciudad que la fábrica, el consumo que la producción. Es allí, en la cultura urbana que se forma en las grandes metrópolis, donde los nuevos obreros fabriles construyen sus sentimientos de pertenencia, sus sociabilidades y sus identidades. En un artículo posterior escrito por Touraine en colaboración con Daniel Pécaut (1967), los autores volverán sobre el argumento de que en América Latina “la urbanización se efectuó mucho más rápidamente que la industrialización” (1967: 235), y dirán que este hecho incidió en una mayor “dependencia” o “heteronomía” de los trabajadores, pues
la ciudad incita a una forma de participación poco estructurada; la “cultura urbana”, muy en desventaja respecto de la industrialización, corre el riesgo de favorecer, de hecho, la dependencia de esos nuevos obreros; la “participación” política, en la medida en que los obreros no tienen conciencia de intereses comunes definidos a partir de su situación de trabajo, puede desembocar en formas de manipulación por parte de líderes políticos; la referencia a los modelos de consumo urbano puede aun acentuar esta dependencia, restringiendo las reivindicaciones a protestas mal articuladas a fin de defender o de acrecentar un nivel de vida (Touraine y Pécaut, 1967: 244).
En la medida en que Touraine concibe su sociología como una sociología del trabajo y de la industria, esta afirmación no nos puede sorprender. Al igual que Marx, Touraine también piensa que el trabajo es una praxis, una actividad transformadora de la naturaleza, y, en tanto tal, esencialmente creadora. El hombre se constituye a sí mismo como sujeto histórico en el proceso de trabajo. Esto no significa que exista una relación mecánica entre ambos términos, porque el trabajo bien puede dar lugar a situaciones de alienación. Para Touraine, el trabajador se constituye en sujeto cuando tiene consciencia de su actividad productora, y cuando lucha colectivamente por el control del producto de su trabajo.9 Por estos motivos es que —puede fácilmente colegirse— estamos en problemas cuando nos encontramos con sociedades que no se articulan eminentemente alrededor del trabajo sino de la ciudad. Porque es difícil ver de qué modo ésta puede reunir a los individuos de modo tal de hacer de ellos portadores de comunes ideales, valores, intereses y conductas. La ciudad parece más bien favorecer la dispersión. Y cuando los individuos están dispersos, es probable que queden a merced de la manipulación de líderes políticos que quieren sacar provecho de su situación de anomia. Es ésta, en última instancia, la fuente final de la dependencia y la heteronomía.
Esta situación, como ya mencionamos, no afecta sólo a los trabajadores, pues es el orden social en su conjunto el que sufre los efectos de la frágil presencia del trabajo en su interior. Touraine, en el artículo sobre los obreros industriales de San Pablo, lo decía en los siguientes términos: “Una débil participación activa en el funcionamiento de la sociedad puede llegar incluso a privar a ésta de legitimidad a los ojos de las nuevas masas urbanas, como lo ha subrayado fuertemente Gino Germani” (1961a: 398). Nos interesa destacar dos cuestiones de esta última cita: la primera es que allí se evidencia que una “participación activa en el funcionamiento de la sociedad” sólo se da, para Touraine, a través del trabajo. Las actividades no laborales o no productivas (como, fundamentalmente, el consumo) implican una participación menos activa —o bien, para decirlo de otro modo, más pasiva— en la producción de lo social.10 La primacía de la ciudad sobre la industria, que está en la base del populismo, conduce entonces no sólo a la heteronomía, sino también (y por ello mismo) a la pasividad y la in-acción.11
La segunda cuestión que está presente en la cita y que es relevante a los fines de nuestro análisis está dada por la referencia, en ese pasaje clave del texto, a Gino Germani. ¿Qué vínculos teóricos y conceptuales pueden establecerse entre Touraine y quien fuera reconocido como el fundador de la “sociología científica” en Argentina? En términos más abarcativos: ¿hasta qué punto puede concebirse esta temprana conceptualización del populismo de Touraine como disruptiva respecto a los modos en que la sociología de la modernización había indagado los procesos económicos, sociales y políticos que en ese momento estaban modificando de raíz a los diferentes países de América Latina? En estos interrogantes queremos centrar ahora nuestra atención.
La larga persistencia de Gino Germani y los sociólogos
de la modernización
Bien mirados, muchos de los argumentos que Touraine presentó en su artículo sobre los trabajadores paulistas tienen un aire de familia con los planteamientos de Germani.12 Las masas y el autoritarismo, el tempo de la transición y sus efectos sobre el tipo de sujeto popular a que ella da lugar, el desfasaje entre distintas dimensiones del cambio social, son todas temáticas de clara inspiración germaniana. La cuestión de las influencias, sin embargo, suele ser un terreno resbaladizo, en tanto siempre es difícil establecer con precisión de dónde un autor extrajo determinadas ideas. Pero en este caso la cuestión parece revestir mayor transparencia, porque en el mismo número de la revista Sociologie du Travail en que Touraine publicó “Industrialización y consciencia obrera en San Pablo” apareció también una intervención crítica de su autoría —titulada “Quelques livres récents” (Touraine, 1961b)— en la que reseñaba una serie de libros que se habían publicado en los últimos años sobre obreros y sindicatos en América Latina. Allí, Touraine destinaba un espacio considerable a presentar Politica e massa, “una brillante colección de artículos de Gino Germani” que la Facultad de Derecho de Minas Gerais había tenido la “pionera iniciativa” de dar a conocer para el público lusoparlante (1961b: 125). Touraine presentaba a Germani como “un hombre que ha conocido el peronismo y lo ha sufrido”, pero que aun así podía escribir un “libro comprometido, en el mejor sentido de la palabra, en que el compromiso aviva la voluntad de un análisis objetivo” (1961b: 125).
Es significativo que en su presentación Touraine también aludiera al “excelente equipo formado por G. Germani” en Buenos Aires (1961b: 126). Ello nos habla de un rasgo que, a la distancia, puede verse como distintivo de la sociología de la época. Nos referimos a su carácter colectivo y gregario (Blanco, 2006: 203-204). A diferencia de la filosofía, que se encontraba entonces mejor representada por figuras rutilantes capaces por sí solas de alumbrar grandes ideas sobre el ser y la consciencia, la sociología, en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, buscaba proyectarse sobre lineamientos similares a los de las ciencias naturales, las cuales trabajaban en laboratorios e institutos en los que primaba un espíritu grupal. Hacer sociología significaba establecer hipótesis sobre lo social comprobables empíricamente. Para ello, era necesario llevar a cabo un sinnúmero de pequeñas tareas casi rutinarias y burocráticas (confeccionar cuestionarios, hacer entrevistas, volcar los datos obtenidos en planillas, agregar los resultados, tabularlos en grillas y codificarlos) que sólo podían ser realizadas por la labor colaborativa de un colectivo de científicos y aspirantes a serlo. Para el ambicioso proyecto académico de Touraine, por lo demás, era clave encontrar en cada país “equipos” con los cuales trabajar. Y, en caso de no encontrarlos ya constituidos, debía promoverse su organización. Su intención parece haber sido, en algún momento de principios de los años sesenta, dar forma a un grupo intercontinental de sociólogos que estudiara comparativamente los procesos de industrialización a los dos lados del Atlántico (Festi, 2019). Al servicio de ello, Touraine podía poner no sólo su enorme vocación teórica y su infatigable laboriosidad, sino también una gran capacidad para obtener recursos de agencias tanto estatales como privadas (Crozier, 1996: 11).
En su parte más sustantiva, la reseña escrita por Touraine destacaba en el libro de Germani la definición de un “un conjunto de nociones que constituyen un método, aplicable no sólo a los problemas argentinos […] sino también a los de todo el continente” (1961b: 125). Si esta afirmación puede sugerir que era el mismo Touraine quien pensaba hacer de las ideas germanianas “un método” para aplicar a otros países de la región, lo que dice inmediatamente después puede verse como una corroboración de esta sospecha:
El problema que se plantea [Germani en Politica e massa] es el de cómo integrar a las nuevas masas urbanas, en particular a los trabajadores industriales, en la vida política […] La idea central del libro es la de la asincronía de las evoluciones sociales […]; esta asincronía puede hacer que ciertos fenómenos culturales avancen sobre la estructura económica, acelerando o frenando su transformación. Germani parte de Weber, pero rechaza la coherencia del modelo que éste utiliza para describir la sociedad industrial racionalizada, porque [en América Latina] el desarrollo económico no puede aislarse como en Occidente, donde la producción de masas precedió ampliamente al consumo de masas y a la democracia de masas.
Los dos temas están vinculados: es porque todos los aspectos, todos los valores de una sociedad industrial se plantean simultáneamente y ya no sucesivamente, que sus interacciones crean toda una serie de asincronismos que traducen el estado de una sociedad que se transforma más de lo que ella es transformada [“l’état d’une societé qui se transforme plus qu’elle n’est transformée”] (Touraine, 1961b: 125; énfasis en el original).
No hay que hacer muchos esfuerzos para leer a la luz de estas reflexiones los principales postulados que Touraine había presentado en su artículo sobre los trabajadores paulistas. Las ideas germanianas de que en América Latina tuvo lugar un proceso de industrialización muy diferente al europeo, en tanto aquí el cambio fue simultáneo y no sucesivo, produciendo “asincronías” y transformaciones en que las masas ocuparon un lugar más pasivo que activo (éste es, creemos, el sentido de la oración final, donde Touraine subraya que en la región las sociedades se transforman más de lo que son transformadas), resultan muy afines a sus planteamientos sobre el “desplazamiento” de dimensiones, el adelantamiento de los cambios culturales y políticos respecto a los económicos, y la ausencia de acción en el proceso de transición latinoamericano.
Por este motivo, no llama la atención que, en sus obras de mayor alcance teórico, sea también Germani quien aparezca en un lugar destacado a la hora de reflexionar sobre la región. De este modo, en Sociología de la acción, Touraine se apoyará en Germani para avanzar en la definición de los “movimientos nacional-populares” latinoamericanos. En el capítulo destinado a analizar al movimiento obrero, Touraine dirá que a los movimientos sociales es necesario situarlos en las “sociedades en vías de industrialización y, precisando más, según la excelente expresión de G. Germani, en vías de movilización” (Touraine, 1969 [1965a]: 395). Las grandes masas de trabajadores que se dirigen del campo hacia las ciudades, imposibilitadas para pensar “en términos de desarrollo”, se verán llevadas a abrazar “un nacionalismo que es la consciencia de la formación de una nueva sociedad, de una movilidad colectiva”. En una situación de estas características,
principios de identidad, de oposición y de totalidad parecen confundirse en la consciencia de movilidad. Lo cual proporciona a la vez una gran potencia y una débil capacidad de orientación y de organización autónoma a este tipo de movimientos. G. Germani los ha llamado movimientos nacional-populares, excelente expresión que esclarece tanto el peronismo o el getulismo como el bonapartismo, movimientos que, por otra parte, son muy diferentes unos de otros. Estos movimientos se ocupan más de la integración social que del desarrollo económico; los líderes carismáticos desvían fácilmente su fuerza en provecho propio. No se les puede considerar como movimientos obreros puesto que las elites obreras, llegadas de países más avanzados, no se integran en ellos y a menudo se les oponen en nombre de la defensa profesional y social que constituye el principal objetivo de la antigua conciencia obrera (Touraine, 1969 [1965a]: 396).
Es fácil concluir, luego de leer este extracto, que, en lo relativo al fenómeno de los movimientos nacional-populares latinoamericanos, Touraine y Germani sostuvieron una mirada común, la cual subrayó en aquellos una doble condición: por un lado, una gran capacidad para integrar socialmente a los sectores populares recién incorporados al proceso de modernización; y, por otro lado, la condición esencialmente heterónoma de esa integración, que hizo que éstos fueran fácilmente manipulados por líderes que los utilizaron según su propia conveniencia. Esto no significa, de cualquier modo, que Touraine y Germani dijeran lo mismo sobre los populismos latinoamericanos. Entre ellos pueden encontrarse, de hecho, diferencias significativas. Pero esto no quita que a sus enfoques subyació un sustrato común de supuestos teóricos y políticos. Sobre esa base compartida —formada a partir de lecturas recíprocas de sus respectivos trabajos, aunque con clara ascendencia de Germani respecto a Touraine—, cada uno de ellos elaboró su propia definición del fenómeno.
En el caso de Touraine, dicha definición se caracterizó, como argumentamos antes, por enfatizar el décalage, esto es, el avance de lo político sobre lo socioeconómico. Ese avance tendrá para Touraine como principal consecuencia producir en América Latina un déficit estructural del actor de clase (el cual se forma en el trabajo, en el terreno de la producción) en beneficio de otros sujetos no económicos sino eminentemente políticos (como la “nación” y el “pueblo”). Esta hipótesis —ya presente, como vimos, en su temprano artículo sobre los trabajadores paulistas—, con reconfiguraciones y actualizaciones, ocupará un lugar central en su teorización posterior sobre la región. Podemos ver en ella, de hecho, el origen de una idea suya que luego será canónica: la de la triple dimensionalidad de los movimientos nacional-populares latinoamericanos, que encontrará una formulación definitiva en sus trabajos de fines de la década de los años ochenta (Touraine, 1987, 1989).
En esos trabajos, Touraine insistirá nuevamente en la idea de que en América Latina “las clases sociales tienen una débil ‘capacidad política’” (1989: 52), pues existe un “predominio de las categorías políticas sobre las categorías sociales” (1989: 53). Esto, dirá Touraine, “debilita la noción de clase obrera en provecho de la de pueblo” (1989: 76). Pero ese pueblo no es uno, pues está segmentado y dividido como consecuencia de “una sociedad dominada por la heterogeneidad estructural” (1989: 76). Existe en todos los países del continente una gran porción de sectores populares marginales, que no logran integrarse en el empleo formal. Es muy comprensible que, en circunstancias de este tipo, las demandas que formula el movimiento popular no estén dominadas por las clásicas reivindicaciones (económicas) de clase, sino que también jueguen en ellas un papel importante las de integración (social) y las de defensa de la comunidad (política) frente a poderes externos que procuran desgarrarla en provecho propio. He aquí las tres dimensiones (económica, social y política) que conjugan los movimientos populares de la región.13
Ellos unifican lo que el proceso histórico tiende a escindir en su despliegue. Lo hacen mayormente utilizando como herramienta al Estado, y por eso representa un grave peligro la pérdida de su control. Touraine señalará, en esta dirección, que cuando en América Latina la sociedad “no está ya unificada por la acción del Estado, los conflictos sociales no pueden remontar hasta un poder central capaz de arbitraje o compromiso: se vuelven entonces contra el vecino, contra el otro […] El conflicto es reemplazado por la crisis, por la guerra” (1989: 153). Si para Touraine, “la política de tipo populista es, al mismo tiempo que un incremento de la capacidad de integración del sistema político, un exorcismo de la violencia” (1989: 155), se entiende por qué, cuando ese tipo de política se desmorona, lo que adviene no es —como habían supuesto algunas miradas ingenuas— el reinado de una ciudadanía “libre” e “independiente”, sino, por el contrario, una lastimosa generalización de la violencia social. Hay elementos para creer que es precisamente en esta situación en la que muchos países de América Latina se encuentran en la actualidad.Palabras finales
En este artículo buscamos analizar en profundidad el modo en que Alain Touraine entendió el populismo en sus tempranos trabajos de los años sesenta. En más de un sentido, subrayamos, su enfoque estuvo, en dicho periodo, fuertemente informado por las teorías de la modernización. En particular, las ideas de Gino Germani marcaron de modo decisivo su aproximación a los procesos que tuvieron lugar en la región. Touraine hizo suyo el paradigma teórico germaniano porque encontró en él un “método” válido para estudiar otros países del continente. A su parecer, Germani fue capaz de romper con “la coherencia del modelo de la sociedad industrial racionalizada” postulado por Weber (Touraine, 1961b: 125), abriendo con ello un nuevo camino para comprender las modernidades alternativas que aquí se implantaban. En América Latina, concluyó Touraine a partir de los trabajos de Germani, no se podía esperar que emergieran subjetividades análogas a las europeas. Un proceso de transición a la modernidad diferente llevaba consigo la formación de sujetos también diferentes. El análisis sociológico debía permanecer abierto a la posibilidad de encontrar otros actores en lugar de los tradicionales de clase que se habían asentado en el viejo continente.
Estas fueron las herramientas analíticas centrales con las cuales Touraine analizó la experiencia de los trabajadores de San Pablo en 1961. El autor enfatizó allí el hecho de que en América Latina los procesos políticos y sociales (democratización, urbanización) llevaron la delantera respecto a los económicos (industrialización). En su opinión, esto produjo un desfasaje estructural (décalage) que coadyuvó a que, en el proceso de formación de la consciencia de los trabajadores latinoamericanos, las categorías políticas y totalizadoras (pueblo, nación) tuvieron primacía sobre las económicas y sectoriales (clase). El populismo quedará en consecuencia asociado, en su perspectiva, a este sobredimensionamiento de lo político-estatal respecto a lo económico. Esta idea, como vimos, estaría destinada a tener una larga persistencia. En sus trabajos de síntesis más elaborados de los años ochenta, la podemos encontrar cuando habla de las tres dimensiones de los movimientos nacional-populares. Si en Europa, dada la profundidad que alcanzó la industrialización, la clase absorbió la entera realidad del actor popular, en América Latina, en cambio, éste no se agotó en ella. La amplia marginalidad que aquí existió como consecuencia de una implantación débil del moderno sistema de producción industrial hizo que, en nuestra región, la acción colectiva no estuviera sólo dominada por las demandas económicas de clase, sino que ellas se combinaran con las de integración social y las de defensa de la comunidad política.
Asentado inicialmente en el paradigma de la modernización, Touraine fue así elaborando su propia perspectiva sobre los movimientos nacional-populares de la región, la cual enfatizó la creación de un sujeto popular nuevo, distinto del de clase. La mirada de Touraine iría así divergiendo de las que estipulaban, de antemano, un actor universal único, válido para todo tiempo y lugar. Específicamente, el sociólogo francés se contrapuso a las miradas uniformadoras del marxismo, que esperaban asistir aquí al surgimiento de clases sociales análogas a las europeas. Su disputa fue particularmente agria con la versión de aquél, encarnada por André Gunder-Frank (1966), que subrayaba la condición enteramente dependiente de la región, y que negaba la posibilidad de creación en el continente de nuevas formas de la subjetividad popular. En opinión de Touraine, esta “teoría extrema de la dependencia que [niega] cualquier puesto a los actores sociales no podía desembocar más que en la pasividad o en la lucha armada” (1989: 150). En contraposición a estas visiones, su teoría estuvo destinada a subrayar los márgenes de iniciativa que, pese a la condición dependiente de los países de la región, se abrían para los sujetos. Esa capacidad de iniciativa, sin embargo, nunca fue para Touraine lo suficientemente amplia como para justificar hablar de autonomía de los movimientos populares. En particular, respecto a los populismos, Touraine siempre destacó su condición heterónoma, en tanto los actores sociales participaron en ellos subordinados a la política y al Estado. Aunque su relación con la sociología de Germani fuera cambiando en el trascurso de las décadas, en este punto, las continuidades seguirían siendo, en consecuencia, más fuertes que las rupturas.
Bibliografía
Amaral, Samuel (2018). El movimiento nacional-popular. Gino Germani y el peronismo. Sáenz Peña: Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Blanco, Alejandro (2006). Razón y modernidad. Gino Germani y la sociología en Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Blanco, Alejandro (2010). “Ciencias sociales en el Cono Sur y la génesis de una nueva élite intelectual (1940-1965)”. En Historia de los intelectuales en América Latina. Los avatares de la “ciudad letrada” en el siglo XX, dirigido por Carlos Altamirano, 606-629. Buenos Aires/Madrid: Siglo XXI Editores.
Campero, Guillermo (1987). Entre la sobrevivencia y la acción política: las organizaciones de pobladores en Santiago. Santiago de Chile: Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales.
Chapoulie, Jean-Michel (1991). “La seconde fondation de la sociologie française, les Etats-Unis et la classe ouvrière”. Revue Française de Sociologie 32 (3): 321-364.
Clark, Jon, y Marco Diani (eds.) (2004). Alain Touraine. Londres: Falmer Press.
Crozier, Michel (1996). “Alain Touraine: A pioneer in the new french sociology”. En Alain Touraine, editado por Jon Clark y Marco Diani, 9-16. Londres: Falmer Press.
Di Tella, Torcuato, Lucien Brams, Jean-Daniel Reynaud y Alain Touraine (1966). Huachipato et Lota. Étude sur la conscience ouvrière dans deux entreprises chiliennes. París: Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique.
Dubet, François, Eugenio Tironi, Vicente Espinoza y Eduardo Valenzuela (1989). Pobladores: luttes sociales et démocratie au Chile. París: L’Harmattan.
Farrugia, Francis (1999). “Généalogie d’une professionnalisation: la sociologie française de 1945 à 1960”. L’Homme et la Société 131: 23-42.
Festi, Ricardo Colturato (2019). “Um desejo de história: a sociologia do trabalho de Alain Touraine (1948-1973)”. Lua Nova. Revista de Cultura e Politica 106: 65-96.
Festi, Ricardo Colturato (2022). “As articulações franco-brasileiras na formação da sociologia do trabalho no Brasil (1950-1960)”. Revista Brasileira de Ciências Sociais 37 (109): 1-20.
Festi, Ricardo Colturato (2023). As origens da sociologia do trabalho: percursos cruzados entre Brasil e França. São Paulo: Boitempo.
Friedmann, Georges (1946). Problèmes humains du machinisme industriel. París: Gallimard.
Germani, Ana (2013). Gino Germani. Del antifascismo a la sociología. Buenos Aires: Taurus.
Germani, Gino (1960). Política e massa. Estudo sôbre a integraçao das massas na vida política dos países em desenvolvimento. Río de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Germani, Gino (1961). “Démocratie représentative et classes populaires en Amérique latine”. Sociologie du Travail 3 (4): 96-113.
Germani, Gino (1967). “La ciudad como mecanismo integrador”. Revista Mexicana de Sociología 29 (3): 387-406.
Gunder-Frank, André (1966). “The development of underdevelopment”. Monthly Review 18 (4): 17-31.
Jelin, Elisabeth (dir.) (1985). Los nuevos movimientos sociales. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
Knöbl, Wolfgang (1999). “Social theory from a Sartrean point of view: Alain Touraine’s theory of modernity”. European Journal of Social Theory 2 (4): 403-428.
Lebel, Jean-Paul (2007). Alain Touraine. Vie, oeuvres, concepts. París: Ellipses.
Litmanen, Tapio (2008). “Deconstructed Touraine: The radical sociologist for the sake of social actors and society”. En The Havoc of Capitalism, editado por Gregory Martin, Donna Houston, Peter McLaren y Juha Suoranta, 229-253. Leiden: Brill.
Lopes, José Sérgio (2013). “Touraine e Bourdieu nas ciências sociais brasileiras: duas recepções diferenciadas”. Sociologia & Antropologia 3 (5): 43-79.
Lopes, José Sergio, Elina Pessanha y José Ricardo Ramalho (2012). “Esboço de uma história social da primeira geração de sociólogos do trabalho e dos trabalhadores no Brasil”. Educação & Sociedade 33 (118): 115-129.
Martuccelli, Danilo, y Maristella Svampa (1997). La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo. Buenos Aires: Losada.
Mendes, Flávio da Silva (2019). “Alain Touraine o Brasil: atores sociais e dependencia em dialogo dos anos 1970”. Lua Nova 106: 97-129.
Pécaut, Daniel (2012). Orden y violencia. Colombia 1930-1953. Medellín: Fondo Editorial Universidad eafit.
Pleyers, Geoffrey (2006). “En la búsqueda de actores y desafíos societales. La sociología de Alain Touraine”. Estudios Sociológicos 24 (72): 733-756.
Rego, José Marcio (2007). “Entrevista com Enzo Faletto”. Tempo Social 19 (1): 189-213.
Serra, Pasquale (2023). Per Gino Germani. Materiali per una teoria dell’autoritarismo moderno. Roma: Rogas Edizioni.
Sigal, Silvia, y Juan Carlos Torre (1979). “Una reflexión en torno a los movimientos laborales en América Latina”. En Fuerza de trabajo y movimientos laborales en América Latina, compilado por Rubén Katzman y José Luis Reyna. México: El Colegio de México.
Sulmont, Denis (1975). El movimiento obrero en el Perú, 1900-1956. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Sulmont, Denis (2011). El sujeto en el corazón de la vida social. Introducción a la sociología de Alain Touraine. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Tanguy, Lucie (2017). A sociologia do trabalho na França: pesquisa sobre o trabalho dos sociólogs (1950-1990). São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo.
Torre, Juan Carlos (1989). “Interpretando (una vez más) los orígenes del peronismo”. Desarrollo Económico 28 (112): 531-548.
Torre, Juan Carlos (1990). La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del peronismo. Buenos Aires: Sudamericana/Instituto Torcuato de Tella.
Torre, Juan Carlos (1994). “La figura del intelectual es muy difícil de sostener en Argentina”. En Pensar la Argentina. Los historiadores hablan de historia y política, editado por Roy Hora y Javier Trímboli, 197-223. Buenos Aires: El Cielo por Asalto.
Touraine, Alain (1961a). “Industrialisation et conscience ouvrière à São Paulo”. Sociologie du Travail 3 (4): 77-95.
Touraine, Alain (1961b). “Quelques livres récents”. Sociologie du Travail 3 (4): 123-128.
Touraine, Alain (1963). “Sociologie du développement?”. Sociologie du Travail 5 (2): 156-174.
Touraine, Alain (1965a). Sociologie de l’action. París: Seuil. [Traducción al español (1969): Sociología de la acción. Barcelona: Ariel.]
Touraine, Alain (1965b). “Mobilité sociale, rapports de classes et nationalisme en Amérique latine”. Sociologie du Travail 7 (1): 71-82.
Touraine, Alain (1966). La conscience ouvière. París: Seuil.
Touraine, Alain (1975). “Las clases sociales en una sociedad dependiente”. En Las sociedades dependientes, 81-100. México: Siglo XXI Editores.
Touraine, Alain (1977a). Les sociétés dépendantes. París: Duculot. [Traducción al español (1978a): Las sociedades dependientes. México: Siglo XXI Editores.]
Touraine, Alain (1977b). Un désir d’histoire. París: Stock. [Traducción al español (1978b): Un deseo de historia. Autobiografía intelectual. Madrid: Zero zyx.].
Touraine, Alain (1987). Actores sociales y sistemas políticos en América Latina. Santiago de Chile: Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe.
Touraine, Alain (1989). América Latina. Política y sociedad. Madrid: Espasa Calpe.
Touraine, Alain, y Orietta Ragazzi (1961). Ouvriers d’origine agricole. París: Éditions du Seuil.
Touraine, Alain, y Gino Germani (1965). América del Sur, un proletariado nuevo. Barcelona: Nova Terra.
Touraine, Alain, y Daniel Pécaut (1967). “Conscience ouvrière et développement économique en Amérique Latine”. Sociologie du Travail 9 (3): 229-254.
Recibido: 8 de julio de 2024
Aceptado: 23 de enero de 2025