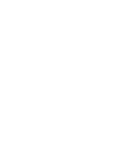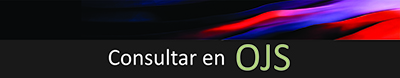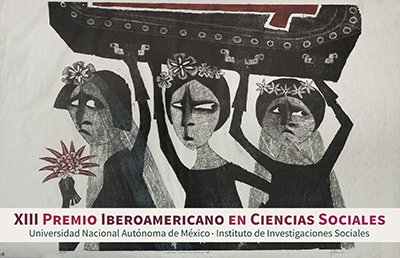Carlos Malamud
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Real Instituto Elcano, Madrid
En los últimos meses de 2019 se ha difundido una imagen de América Latina más propia de otras épocas heroicas, de aquellas marcadas por la impronta de las luchas revolucionarias o de las dictaduras militares. De unos tiempos caracterizados por un profundo desprecio por la democracia, siempre con adjetivos descalificativos, a la que unos y otros menospreciaban de un modo automático por beneficiar a sus enemigos. Hoy nuevamente hemos visto cómo una serie de intensos conflictos políticos, sociales, económicos o incluso de orden público sacudieron a buena parte de las sociedades de la región y volvieron a ocupar las portadas de los periódicos de todo el mundo. Entre las preguntas más repetidas destacaban por su insistencia las siguientes: ¿Qué pasa en América Latina? ¿Arde la región? ¿Cuáles son las causas de los desórdenes? ¿Obedecen a problemas internos o son fomentados por agentes externos? ¿Quién o quiénes se benefician de los mismos? ¿Vale la pena invertir en aquellos países?
Lo paradójico del caso es que los problemas de distinto tipo que cruzaron de una punta a otra a América Latina, afectando a procesos tan variados y a naciones tan distintas como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Haití, México, Perú y República Dominicana, por no mencionar a Nicaragua y Venezuela, tuvieron lugar después del intenso ciclo electoral celebrado entre 2017 y 2019, o al menos en su etapa final. En efecto, en esos tres años hubo 15 elecciones presidenciales, por no mencionar los plebiscitos y referéndums celebrados en algunos países (como el del proceso de paz de Colombia o el de la reforma constitucional en Perú), ni los múltiples comicios locales y regionales que tuvieron lugar. Y digo paradójico porque en algunos casos la proximidad de las elecciones y la posibilidad de la alternancia permitieron desactivar tensiones y descomprimir situaciones muy difíciles, como la que se vivía en Argentina en el segundo semestre de 2019, antes de la salida de Mauricio Macri de la presidencia argentina.
Sin embargo, y más allá de las semejanzas o diferencias nacionales o de la mayor o menor pertinencia de las preguntas formuladas, hay una cuestión en la cual hasta ahora la academia no ha profundizado con la atención necesaria, y es la de si existe algún nexo o conexión entre el ya mencionado intenso ciclo electoral y los sucesos vividos en los meses finales del último año. Es cierto que hay un tema sobre el cual se vuelve de forma recurrente una y otra vez para explicar las movilizaciones sociales, y es el de la creciente desafección con la democracia, pero no hay una búsqueda sistemática de los nexos que puedan vincular elecciones y protestas. Por eso, uno de los objetivos del presente trabajo será intentar determinar, más allá del estudio de las principales características del proceso, si hubo o no alguna relación entre unas y otras, más allá de las expectativas puestas por la ciudadanía en la política y los políticos, que muchas veces suelen culminar en grandes frustraciones, debido al mal desempeño de los gestores o al estallido de graves casos de corrupción. Comenzando prácticamente por el final podríamos decir que en el caso de Bolivia, elecciones y conflicto sí están relacionados, ya que tras la renuncia de Evo Morales y ante las intensas denuncias de fraude, los comicios, tanto los presidenciales como los legislativos, fueron anulados y deberán repetirse en mayo de 2020.
Como ya se ha señalado, entre 2017 y 2019 hubo 15 elecciones presidenciales, a las que hay que agregar los relevos de la máxima autoridad que tuvieron lugar en Cuba y Perú. En 2017 se votó en tres países (Ecuador, Chile y Honduras), en 2018 en seis (Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay y Venezuela) y en 2019 en otros seis (Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Panamá y Uruguay). En contra de lo inicialmente previsto, en este trienio no se produjo el vaticinado “giro a la derecha”, tan aireado por una serie de analistas y expertos. Se trataría, en un nuevo golpe de péndulo tan característico de la política latinoamericana, de un movimiento corrector del previo “giro a la izquierda”, de influencia chavista-bolivariana, que habría tenido lugar en la primera década del siglo XXI. Por el contrario, quebrando moldes y expectativas, se puede comprobar cómo la región que emergió de todo este proceso resultó no sólo más fragmentada que en el pasado inmediato, sino también mucho más heterogénea. Y esta fragmentación sí tiene que ver con las dificultades recientes, no tanto a la hora de encontrar sus causas, pero sí al intentar explicar los motivos de una no pronta resolución de los conflictos existentes.
Una primera conclusión de este intenso periodo electoral es que sus consecuencias políticas no sólo se sintieron dentro de cada país, sino también a escala regional, cambiando alianzas previas y alterando muchos de los equilibrios existentes. La ruptura entre Brasil y Argentina y la búsqueda de un nuevo eje Argentina-México, junto a propuestas apenas perfiladas como las de Prosur o las del Grupo de Puebla, son algunos y claros ejemplos de esta nueva realidad.
A más heterogeneidad y más fragmentación, mucha mayor dificultad para encontrar los consensos regionales necesarios que permitan el funcionamiento de instancias supranacionales, da igual si son de integración o de coordinación política. Esto no ocurría en el periodo anterior, caracterizado por el claro liderazgo de Hugo Chávez, respaldado en la existencia del proyecto hegemónico cubano-venezolano, que permitía un funcionamiento relativamente eficaz de instancias tan diversas como la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (Alba), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de Naciones del Sur (Unasur).
Precisamente, fue una Cumbre extraordinaria de esta última, convocada por Michelle Bachelet en septiembre de 2008 en Santiago, cuando su país ostentaba la presidencia pro tempore de la organización, la que permitió apaciguar el agudo conflicto que había estallado en Bolivia a partir de las tendencias secesionistas de los departamentos de la llamada “media luna fértil”, con Santa Cruz, Pando y Beni a la cabeza. En la actualidad una solución de ese tipo sería altamente impensable dado el estado casi terminal en que se encuentran Alba y Unasur, e incluso de las difíciles relaciones personales que mantienen algunos de los mandatarios.
Ni siquiera la CELAC, a cuyo rescate y redención se ha lanzado el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, fue capaz de abordar en su primera Cumbre del nuevo ciclo, celebrada en enero de 2020 en Ciudad de México, las crisis de Venezuela y Bolivia, dos de los focos de conflicto más agudos del momento en toda América Latina. Para poder tener la fiesta en paz y dar la sensación de que algo se avanza y de que las piezas comienzan a juntarse otras veces, se decidió apostar por una retórica renovada, aunque tan hueca y vacía como en el pasado, y por la política del avestruz.
La nueva coyuntura política también impactó en el interior de las dos principales instancias de integración regional, Mercosur y la Alianza del Pacífico. Los cambios ocurridos en Brasil y México, así como en Argentina y Colombia, se están haciendo sentir de un modo particular y han llegado a plantear amenazas al futuro que hasta ahora no se habían conocido. La reforzada apuesta de López Obrador por Estados Unidos y su desapego de las cuestiones internacionales coloca un gran signo de interrogación sobre el devenir de la Alianza en el mediano y largo plazo. Algo similar se puede decir sobre Mercosur a partir de las posturas más aperturistas de Brasil y más proteccionistas de Argentina, avivadas por las diferencias personales entre sus dos presidentes, sin olvidar los efectos que podría tener sobre la unidad del bloque un rechazo argentino del Tratado de Asociación firmado con la Unión Europea (UE) y aún pendiente de ratificación.
¿Pero por qué se dice que estamos frente a una América Latina más heterogénea? En primer lugar, por la diversidad y la variedad de los resultados electorales. Sin ánimo de ser exhaustivo y conociendo las enormes dificultades de una clasificación de este tipo, se puede afirmar que de las 14 elecciones realizadas (descontando obviamente a Bolivia por la anulación de sus comicios), en seis ganaron expresiones de izquierda o centro izquierda, mientras en ocho lo hicieron candidatos de derecha o de centro derecha. De este modo se podría establecer la siguiente taxonomía: un presidente de izquierda autoritaria (Nicolás Maduro, Venezuela), dos de izquierda, en el supuesto caso de que el peronismo pueda ser ubicado en esta categoría (Andrés Manuel López Obrador, México, y Alberto Fernández, Argentina), tres de centro izquierda (Carlos Alvarado, Costa Rica; Nito Cortizo, Panamá, y Lenín Moreno, Ecuador), tres de centro derecha (Nayib Bukele, El Salvador; Sebastián Piñera, Chile, y Luis Lacalle Pou, Uruguay), cuatro de derecha (Alejandro Giammattei, Guatemala; Juan Orlando Hernández, Honduras; Iván Duque, Colombia, y Mario Abdo Benítez, Paraguay) y uno de extrema derecha (Jair Bolsonaro, Brasil).
Esta heterogeneidad repercute en el interior de cada país, pero también en la conformación de las alianzas regionales e incluso en los más novedosos proyectos de instancias de integración o aglutinación regional que se han formulado. Éste es el caso de Prosur, del Grupo de Puebla (o alianza “progresista”) y de la Cumbre Conservadora de las Américas impulsada por Bolsonaro y muy influida por Steve Bannon, el ex asesor de Donald Trump. En los tres casos se trata de proyectos muy ideologizados o de una clara connotación política y limitados a admitir a los iguales y semejantes en lugar de contemplar la diversidad. De ese modo, resulta muy difícil avanzar en la consolidación de proyectos supranacionales, por no hablar de la más mínima cesión de cuotas de soberanía a instituciones construidas para impulsar la integración regional.
Quizá la cuestión más preocupante al respecto sea la crisis de Venezuela. Ya no estamos sólo ante un serio problema social, político y económico que atañe exclusivamente a los venezolanos. La deriva autoritaria del régimen chavista, hoy bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, ha dejado de ser una cuestión exclusivamente nacional para convertirse en un problema regional. En diciembre de 2019 se hablaba de que casi cinco millones de venezolanos habían salido de su país y que para finales de 2020 el número podría crecer hasta los seis millones y medio. Descontado el contingente que ha apostado por establecerse en Estados Unidos y España, la mayoría de los migrantes ha intentado ubicarse en los diversos países de América del Sur, comenzando por Colombia. Los más de 2 000 kilómetros de una porosa frontera común favorecen los flujos migratorios, de un proceso que cada vez consume más de los escasos recursos públicos de los que disponen los países de la región. Se trata de un fenómeno cada vez más comparable con lo ocurrido en Siria y que, a diferencia de las formas relativamente pacíficas que habían imperado hasta ahora, ya comienza a generar respuestas xenófobas y rebrotes racistas y nacionalistas en algunos países de la región.
Sin una respuesta concertada entre los diferentes gobiernos, algo difícil en la situación actual, más allá de los esfuerzos del Grupo de Lima, es complicado resolver la mayor parte de los desafíos planteados por la crisis venezolana. La búsqueda de una respuesta concertada y de conjunto también es necesaria para hacer frente a los principales desafíos del mundo globalizado, comenzando por la creciente presencia de China en América Latina y por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que puede tener consecuencias muy serias para todo el continente americano. ¿Qué posición adoptará América Latina en el caso, más que probable, de que las contradicciones entre las dos grandes potencias se intensifiquen con el tiempo? ¿O que alguna de ellas, o incluso las dos, soliciten o exijan fidelidades y lealtades incondicionales? Lamentablemente, se trata de cuestiones que la CELAC ni siquiera se plantea, al menos públicamente, y que han sido agudizadas por la heterogeneidad y la fragmentación surgidas de las últimas elecciones.
Pero volvamos a las elecciones. ¿Cuáles fueron las características bajo las cuales se celebró la mayoría de ellas, y cuáles sus principales consecuencias? Quizá antes de profundizar en unas y otras sería importante aclarar, una vez más, las enormes diferencias existentes entre unos y otros países, aunque si se pretende hacer una lectura regional será necesario agregar y comparar procesos y resultados. Se podría comenzar el análisis a partir de la constatación de dos hechos evidentes pero que han tenido importantes consecuencias sobre la evolución del ciclo electoral. Uno, que más allá de las excepciones evidentes, América Latina conoce más de 40 años de vida democrática sin interrupciones. Y dos, el fin del súper ciclo de las commodities, que ha supuesto restricciones y serias limitaciones a las políticas públicas y clientelares de prácticamente todos los gobiernos de la región, así como el recorte en numerosos subsidios.
Veamos cuáles han sido estas características y qué balance se puede efectuar:
1) Muchas de las elecciones realizadas se han saldado con resultados muy ajustados, especialmente en el caso de haberse celebrado bajo el sistema de doble vuelta o balotaje. También han dado lugar a parlamentos muy fragmentados, lo que se convierte en un factor que afecta seriamente la gobernabilidad. Probablemente una de las principales excepciones en ambos puntos sea México. No sólo López Obrador se impuso por un amplio margen, mayor incluso al vaticinado por las encuestas, sino que su partido, Morena, tiene sólidas mayorías en ambas cámaras. No es extraño pensar que la alta popularidad que mantiene un año después de estar en el gobierno descanse tanto en su sólida legitimidad de origen como en el hecho de no haberse esterilizado en inviables combates parlamentarios.
En momentos como los actuales, que demandan reformas estructurales, la fragmentación de los parlamentos y el hecho de que muchos gobiernos surgidos en segunda vuelta no tengan mayorías parlamentarias claras (son muchos incluso los que gobiernan en minoría) suponen problemas importantes a corto y mediano plazo. Es precisamente la falta de reformas la que suele dificultar elaborar e impulsar las políticas públicas necesarias para responder de un modo eficaz a las demandas ciudadanas.
2) Después de los últimos 10-15 años, en los que la reelección era la norma, en el ciclo electoral 2017-2019 han primado la alternancia y las derrotas de los partidos o presidentes en el poder. Esto se puede traducir como un voto de castigo a los oficialismos, cualquiera que sea su color político. Sólo en cinco países han triunfado las opciones políticas que estaban en el ejercicio del poder, aunque en los tres comicios en los que se reeligió al presidente en ejercicio (Honduras, Venezuela y Bolivia) hubo serias sospechas de fraude; en lo que respecta a la reelección de Evo Morales, esto se saldó con la anulación de la elección. Los otros dos casos de continuidad de partido fueron los de Costa Rica y Paraguay. Las dificultades económicas y la falta de recursos explican en buena medida estos retrocesos oficialistas.
3) Las elecciones se han celebrado en toda la región, como ya se ha apuntado previamente, en un clima de creciente pérdida de confianza en la democracia, en sus instituciones, comenzando por el parlamento y la justicia, y también en los políticos y los partidos. Distintos estudios demoscópicos de ámbito regional, como el Latinobarómetro y el Barómetro de las Américas del Latin American Public Opinion Project (LAPOP), de la Universidad de Vanderbilt, vienen constatando sistemáticamente estos extremos desde hace al menos siete años y de una forma creciente. Cada vez es mayor el número de ciudadanos en los distintos países que cree que las autoridades gobiernan en beneficio de unos pocos, desatendiendo el interés general, lo cual también socava la confianza en las instituciones. La desaceleración del proceso que ha sacado de la pobreza y de la extrema pobreza a nutridos contingentes de población que se han sumado a las clases medias emergentes es una de las explicaciones de este proceso, aunque no la única.
Cada vez más se contempla incluso un retroceso en las expectativas y en el modo de vida de unos sectores muy vulnerables, que ven cómo se van perdiendo una a una muchas de las conquistas de los últimos años. Estas nuevas clases medias habían comenzado un proceso de incorporación progresiva y plena a la sociedad y a la política de sus respectivos países con nuevas demandas, de todo tipo, que ahora no ven satisfechas. Hay que tener en cuenta que todo esto sucede en un continente que, pese a los avances realizados en los últimos años, algunos considerables, sigue siendo la región más desigual del planeta. En la medida que la insatisfacción crece, es espoleada por la visualización de crecientes desigualdades sociales y por los efectos disruptores de la globalización, la revolución tecnológica, la digitalización y la presencia cada vez más masiva de las redes sociales.
4) La pérdida de confianza se ve reforzada por el creciente impacto de la corrupción y de la inseguridad ciudadana. Si hace 10 o 15 años atrás se podía afirmar que no eran preocupaciones centrales en la vida cotidiana de los distintos países de la región, hoy las cosas han cambiado y ocupan un lugar cada vez más protagónico en la preocupación ciudadana. No sólo eso, gracias a fenómenos como el Lavajato (también conocido como caso Odebrecht) o la presencia de los cárteles de la droga mexicanos o brasileños más allá de sus fronteras, tanto la corrupción como el narcotráfico y el crimen organizado han dejado de ser fenómenos exclusivamente nacionales para adquirir una dimensión regional. Indudablemente, este hecho agrava la percepción de los fenómenos y los vuelve más preocupantes para los ciudadanos, a la vez que requiere soluciones coordinadas entre los diversos gobiernos, algo que no está ocurriendo.
5) El peso creciente de la llamada nueva política o el impacto desmesurado (y muchas veces fuera de control) de las redes sociales ha tenido un efecto notable tanto en las campañas como en los resultados electorales. El triunfo de Nayib Bukele, un nativo digital, en El Salvador, y la consulta celebrada por el gobierno colombiano para ratificar el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son buenas pruebas de este fenómeno. La mezcla de falsas verdades o mentiras abiertas lanzadas tanto por pastores evangélicos como por algunos venezolanos radicados en este último país giraba en torno a la imposición de la “ideología de género” en los acuerdos de paz como en la entrega de Colombia al “castro-chavismo” y la rendición incondicional al terrorismo comunista. El manejo de las redes (Facebook, Twitter y otras), así como de los servicios de mensajería y de los grupos de Whatsapp, se reveló como un plus en el diseño de las campañas, unas campañas cada vez más segmentadas y que buscan objetivos sectoriales, puntuales o incluso ad hominem.
Precisamente este último hecho es otro factor que tener presente a la hora de vincular los procesos electorales con los nuevos conflictos que se viven en la región. Siempre ha sido problemático trasladar las promesas efectuadas durante las campañas electorales y presentes en los programas de los partidos a la acción de gobierno. El problema aumenta cuando las promesas que se formulan a un grupo o colectivo de personas son distintas, incluso antagónicas, de las que se realizan a otros. Desde esa perspectiva, es prácticamente imposible atender al interés general, y esto se refleja a la hora de gobernar y en la frustración e insatisfacción popular con los políticos y gobernantes.
6) En este trienio hemos asistido a un protagonismo creciente de las iglesias evangélicas (pentecostales y neopentecostales). Dado el manejo que algunos de sus miembros tienen de las redes sociales, este punto tiene muchos lazos de contacto con el anterior. Los pastores de las distintas sectas y los candidatos vinculados con las mismas han adquirido un protagonismo cada vez más importante. Ya no sólo están presentes en la política municipal o provincial, sino también en la nacional, como prueba el hecho de que Fabricio Alvarado, candidato del partido evangélico Restauración Nacional, compitiera por la presidencia de Costa Rica en una disputada segunda vuelta, o del apoyo que recibió López Obrador del evangélico Encuentro Social en su carrera presidencial. O también de lo decisivo que fue el apoyo de las distintas iglesias evangélicas en la elección de Jair Messias Bolsonaro, en Brasil, comenzando por el respaldo del multimillonario y obispo Edir Macedo, líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios y propietario de la Rede Record, una gran cadena de televisión.
El reemplazo de la ya antigua “teología de la liberación” por la llamada “teología de la prosperidad” marca de alguna manera un protagonismo reforzado por el abandono tanto por la Iglesia católica como por el aparato del Estado de numerosas instancias sociales y su conquista por unas iglesias lanzadas de un modo muy agresivo a la prédica y la conquista de fieles. Este proceso se ve potenciado por la puesta en marcha de agendas valóricas, que tienden a rechazar lo que llaman la “ideología de género” y enfrentarse abiertamente a cuestiones como el aborto, el divorcio, la homosexualidad (y todo lo que acompaña al movimiento LGTBI) y a la reproducción asistida.
7) Finalmente, y tras lo que se podía haber pensado tras la victoria de Mauricio Macri en Argentina en 2015 y la consecuente derrota del kirchnerismo, o el retroceso de Rafael Correa en Ecuador, tras el giro dado por Lenín Moreno en el gobierno, pese a ser elegido como su sucesor, el populismo no ha desaparecido en América Latina. Tampoco está en retirada. Una cosa es el retroceso del populismo bolivariano, que marcó con su impronta la primera década del siglo XXI en América Latina, y otra muy distinta la desaparición del populismo como tal, sin olvidar el retorno del kirchnerismo al poder en Argentina.
Curiosamente, y este es un fenómeno que no se había conocido en la fase anterior, hoy los dos mayores países de la región, México y Brasil, cuentan con presidentes que podrían ser definidos como populistas, si bien están situados en las antípodas del espectro político e ideológico. Pese a las grandes diferencias existentes entre Bolsonaro y López Obrador, hay que reseñar las coincidencias existentes, en dos políticos que se benefician de la polarización y de la crispación social (y las alimentan) y que a la vez son muy refractarios a los principios de la democracia representativa. El adjetivo “iliberal” no sería ajeno a sus estilos de gobierno.
La persistencia de las opciones populistas se complementa con el ascenso y, muchas veces, la elección de candidatos personalistas y antiestablishment, como es el caso de Nayib Bukele. Incluso Bolsonaro y López Obrador tienen estilos fuertemente personalistas, tendiendo a caudillistas. Pero no sólo eso: los dos, pese a su dilatada trayectoria política, prefirieron presentarse como candidatos al margen del sistema político tradicional con el claro objetivo de mejorar sus opciones electorales.
A efectos de ir cerrando este artículo, es necesario retomar la cuestión de los posibles vínculos entre los resultados del ciclo electoral 2017-2019 y la conflictividad de los últimos meses de 2019. Dada la ausencia de un patrón común de los conflictos y las movilizaciones recientes, que afectan a gobiernos de izquierda y de derecha, que tanto tienen orígenes en cuestiones económicas (Ecuador) como sociales (Chile, Colombia, Haití), políticas (Perú, Bolivia, República Dominicana) o de orden público (México), resulta complicado extraer conclusiones generales y definitivas. Hay casos, como los de Bolivia y República Dominicana, donde las elecciones pasadas o próximas incidieron directamente, pero también otros donde las expectativas de los cambios, dada la proximidad de la celebración de los comicios (Argentina), pudieron rebajar la conflictividad. Sin embargo, hay otros, como Chile o Colombia, donde la insatisfacción o la frustración provocadas por el cambio de gobierno avivaron la potencialidad de unos conflictos en ciernes.
Este es un punto importante, ya que algunas de las reacciones más airadas fueron incentivadas, en cierta manera, por gobiernos que no terminaron de conectar con sus ciudadanos ni interpretar las señales de inconformidad que emanaban de lo más profundo de sus ciudadanos. Los comicios proporcionan legitimidad de origen, que debe ser reforzada con la legitimidad de ejercicio, pero sin la primera es mucho más complicado conseguir la segunda. De ahí la importancia de los procesos electorales en las sociedades y en los sistemas democráticos de América Latina.
Es en este contexto donde la responsabilidad de las élites latinoamericanas debería ser mayor. Pero no se trata únicamente de las oligarquías tradicionales o de las élites políticas y económicas. Deben ser todas, las viejas y las nuevas, las ascendentes y las en retirada, las que se comprometan con el futuro de sus naciones y garanticen un futuro más inclusivo que dé respuesta a las crecientes demandas sociales que han conducido a la región a su encrucijada actual. Si América Latina quiere encontrar un lugar y un papel en el mundo actual, ha llegado la hora de actuar.