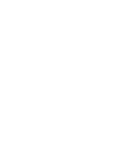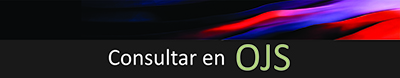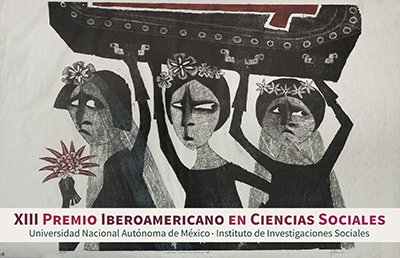Heterotopic Caracas. Identity spaces and symbolic borders
Pablo Antonio Caraballo Correa*
* Magíster en Educación por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela. Maestro en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte, Tijuana. Temas de especialización: género, sexualidades y deseo, juventudes. Tijuana, Baja California, México.
Resumen: Este artículo analiza las fronteras internas que dividen a Caracas y los imaginarios e identidades que dan sentido a los espacios heterotópicos que la componen. Dichas fronteras se expresan en la distinción simbólica entre “Este” y “Oeste”, urbanizaciones y barrios, que reproduce la jerarquía social y moral dominante. En este contexto, los jóvenes excluidos son producidos como cuerpos fronterizos que articulan la ciudad al tiempo que sintetizan su exterioridad. El carácter heterotópico de Caracas es la materialización de la exclusión simbólica que atraviesa discursos que formalmente se oponen, pero coinciden en la criminalización de la pobreza y de los jóvenes populares.
Palabras clave: fronteras simbólicas, heterotopía, espacio, clasismo, identidades, poder.
Abstract: This article analyzes the internal borders that divide Caracas and the imaginaries and identities that fill the heterotopic spaces comprising it. These borders are expressed in the symbolic distinction between “East” and “West”, urbanizations and slums, which reproduces a social and moral hierarchy. In this context, excluded young men are produced as border bodies that articulate the city while summarizing their exteriority. The heterotopic nature of Caracas is the materialization of the symbolic exclusion that cuts through the types of rhetoric that formally oppose, yet coincide in the criminalization of poverty and youth from low-income neighborhoods.
Key words: symbolic borders, heterotopia, space, classism, identities, power.
Fundada en 1567, Caracas es hoy la capital de la República Bolivariana de Venezuela y asiento principal de los órganos del Poder Público Nacional. El Distrito Metropolitano de Caracas está formado por el Distrito Capital (Municipio Libertador) y cuatro municipios del Estado Miranda. Cuenta con un régimen político-administrativo especial que comprende, además de las alcaldías municipales, una Alcaldía Mayor (que abarca todo el Distrito Metropolitano) y, desde 2009, una Jefatura de Gobierno del Distrito Capital, designada por la Presidencia de la República. De acuerdo con el censo de 2011, la población total del área metropolitana es de 2 904 376 habitantes. Pese a las demarcaciones institucionales, Caraca1 es una ciudad compleja, cuya estructura, flujos y divisiones internas no siempre responden a imperativos burocráticos. El presente artículo analiza la producción fragmentaria de Caracas, las fronteras que la definen y las identidades, sentidos e imaginarios sociales que llenan de contenido los espacios que la componen. Siguiendo a Jorge Brenna (2011: 12), entendemos las fronteras en un sentido metafórico, como “límites que se crean, muros que se levantan para identificarnos con unos y categorizar a otros”, “la línea de mayor enfrentamiento entre dos alteridades” (cursivas del autor). Las fronteras generan coordenadas simbólicas de delimitación, exclusión y jerarquización que se materializan en espacios diferenciados. Desde este punto de vista, el espacio no es un hecho (natural o cultural) preexistente, pasivo y neutro, sino un producto social que abarca “lo imaginario, los proyectos y proyecciones, los símbolos y las utopías” (Lefebvre, 2013: 72), y que “mediante interacción o retroacción, [...] interviene en la producción misma” (2013: 55-56). El espacio es, pues, producto y productor de sentidos, acciones y pensamientos (Soja, 2008: 34).
El artículo se divide en tres partes. En la primera se desarrolla el concepto de heterotopía para entender la configuración de clase de la geografía caraqueña y el trazado de fronteras simbólicas que distinguen entre el “Este” y el “Oeste” de la ciudad, las urbanizaciones y los barrios, como espacios heterotópicos. En la segunda parte analizamos la violencia implicada en esas fronteras que, exacerbadas por la hostilidad y el miedo, generan una radicalización moral de las diferencias. En la tercera, proponemos que los jóvenes excluidos de la ciudad moderna son producidos como los cuerpos fronterizos por excelencia: agentes de articulación funcional de la ciudad y al mismo tiempo exterior constitutivo del orden hegemónico.
El contexto de análisis es el periodo de ascenso y consolidación del proyecto chavista, iniciado con la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) y continuado por Nicolás Maduro (2013), en un escenario de extrema polarización. El artículo se basa en una revisión de fuentes documentales y secundarias, cuya selección no pretende ser exhaustiva, entendiendo los discursos como campo de lucha marcado por la discontinuidad y el accidente que forma los límites simbólicos y materiales donde se producen y habilitan los sujetos (Foucault, 1992; Butler, 2002). El argumento central es que el carácter heterotópico de Caracas materializa la exclusión simbólica de aquellos sujetos que son producidos como el exterior salvaje de la urbe moderna; y dicha exclusión opera a través de una matriz común de sentido entre discursos que pueden formalmente oponerse pero que, en última instancia, reproducen las jerarquías dominantes. Al margen de las perspectivas que entienden el chavismo como una ruptura radical con el pasado, creemos que habría que analizarlo a partir de una continuidad epistémica que se refleja en la persistente criminalización de la pobreza y de los jóvenes populares. El artículo se centra en los mecanismos simbólicos que van de la producción y espacialización de la diferencia hasta la condena que criminaliza y banaliza la vida de los sujetos excluidos.
Una geografía de clase
El concepto de heterotopía, como lo entendemos aquí, tiene su formulación original en Michel Foucault (2010). Para el autor, la heterotopía es el espacio otro, de lo otro y de los otros, condición de una diferencia mutuamente excluyente que genera heterogeneidades complejas de “emplazamientos irreductibles unos a otros y absolutamente no superponibles” (Foucault, 2010: 68). La heterotopía impone la formación de espacios marcados por “la práctica de uso y la narrativa asociada a ese uso” que se materializa en sentidos de pertenencia y en una memoria común (García Alonso, 2014: 345) y diferenciados “mediante sistemas simbólicos y políticos de control social” (Herrera Usagre, 2010: 113). Este control opera produciendo fronteras internas que restituyen la diferencia y, aun cuando posibilita la penetración, tiene la “propiedad de mantenerte afuera” (Foucault, 2010: 28), de modo que su apertura oculta formas sutiles de exclusión (2010: 78). En ese sentido, la exclusión no supone necesariamente dejar afuera sino inscribir en los cuerpos otros los signos que los diferencian. En contraste con las utopías (que no tienen una localización concreta), las heterotopías son “lugares que están fuera de todos los lugares, aunque sin embargo sean efectivamente localizables” (2010: 70).
En estos términos, el carácter heterotópico de Caracas radica en su formación a partir de “fragmentos heterogéneos, poco articulados, constituidos como periferias internas o nuevas centralidades, que obedecen a distintas lógicas de organización” (Herrera Napoleón, 2011: 26). Un “conglomerado urbano en constante proceso de desfiguración” donde, según Fernando Ferrándiz (2001: 63), “las percepciones de los ciudadanos dibujan mundos fragmentados, de rango desigual, en ocasiones totalmente ininteligibles”. Caracas es el lugar real (el “espacio físico” de Lefebvre, 2013) donde coexisten, en conflicto y tensión, realidades incompatibles.
En un documental de 2011, un joven caraqueño señalaba su frustración por no poder moverse libremente en Caracas debido a la creciente inseguridad.2 “Cada quien habla de lo que conoce”, decía otra joven, “yo toda la vida he vivido de este lado y me he estado moviendo de este lado desde que tengo memoria, entonces no sabría cómo hablar del otro lado”. Finalmente, un tercero explicitaba el marco de esas experiencias: “Yo ni siquiera soy caraqueño, yo soy un ‘bicho’ del Este del Este”. Decirse del “Este” en Caracas no sólo es ubicarse geográficamente en el territorio del valle. El “Este” es una posición en el espacio social que se extiende imaginariamente a lo largo y ancho de la ciudad. Es un estatus que ubica a unos por encima de otros, a partir de connotaciones de clase, en contraposición simbólica al “Oeste”. “Este” y “Oeste” son los extremos de una frontera que, en su despliegue intangible, clasifica a los sujetos de acuerdo con su ubicación en la urbe y sus condiciones materiales. Una frontera que no sólo define relaciones de contigüidad, sino que produce heterotopías ontológicamente irreductibles, realidades incompatibles. Extremos simbólicos representados por la línea principal del Metro de Caracas que va de una de las zonas más pauperizada (y “peligrosas”) a la cumbre de la alta sociedad caraqueña.
Sin embargo, la actual geografía de clase surge como una inversión de la original constitución histórica de la ciudad. De acuerdo con Ferrándiz (2001: 68), luego de 1900, durante el gobierno de Cipriano Castro (1899-1908), la clase alta caraqueña se desplazó del centro histórico hacia el oeste. Para entonces Caracas era aún una ciudad pequeña. La aceleración de la urbanización a raíz de la explotación petrolera y de la formación de un sistema fuertemente centralizado llevó a que miles de personas emigraran del campo a la ciudad, ocasionando una transformación de la configuración urbana de Caracas (Herrera Napoleón, 2011). Con estas oleadas migratorias a partir de la década de los cincuenta, y en un contexto de creciente desigualdad, comienzan a formarse los llamados barrios, como asentamientos “irregulares” que van a concentrar a las poblaciones más empobrecidas, y cuya unidad habitacional es el rancho (la vivienda autoproducida)3 (Bolívar, 1995). Paralelamente, las élites comienzan a moverse al este, tomando distancia de los extensos sectores populares que se habían anclado en el centro y el oeste.
Todavía hoy, la distribución real de esa geografía no se corresponde, en sentido estricto, con la separación tajante de sus extremos simbólicos. En cambio, la ciudad presenta un paisaje complejo y discontinuo de barrios y sectores clase media-alta. De los cinco municipios que forman el Distrito Metropolitano de Caracas, el que se encuentra más al oeste es el Municipio Libertador (Distrito Capital). En dirección hacia el este le sigue el Municipio Baruta (en el sur), luego Chacao (en el norte), el Hatillo y, en el extremo este, Sucre. Libertador y Sucre son los que concentran la mayor parte de los sectores populares de Caracas. En Chacao, Baruta y el Hatillo (ubicados en medio de los dos anteriores), se encuentran los principales complejos urbanísticos de la clase media y alta, las llamadas urbanizaciones.
Esta discontinuidad se observa en el despliegue de urbanizaciones rodeadas de barrios y cerros densamente poblados por ranchos. En ausencia de una separación física de esos sectores, la distinción de clase reproduce fronteras difusas que se expresan en el lenguaje, como en la referencia tríadica que, señala Ferrándiz (2001: 67), traza una división entre el valle, lugar de la clase media; las colinas, donde se levantan “los desarrollos urbanísticos de clase alta”; y los cerros, “extensos asentamientos populares que se localizan en muchas de estas mismas colinas”. La atribución semántica remite a un imaginario clasista que se traslapa con los efectos materiales que produce. Así, aun en la misma elevación natural, quienes viven en la colina suelen disponer de servicios básicos de los que se carece en el cerro. Los cerros y los barrios, además, son identificados por su informalidad y por la ilegalidad de su ocupación, con lo cual sus habitantes pasan a ser considerados “invasores” más que ciudadanos (Bolívar, 1995). Esos mecanismos de diferenciación, tanto en el plano semántico como en lo jurídico, definen la representación de los sectores populares como espacios caóticos, cuya producción como exterioridad salvaje sirve para justificar sus condiciones de precariedad material.
Estas dinámicas de separación simbólica activan a su vez controles que demarcan Caracas a partir de los espacios de pertenencia de los sujetos que la habitan. Los “puntos de control” policial o alcabalas que se despliegan por la ciudad pueden entenderse, en este sentido, como la materialización de un poder que clasifica y filtra la movilidad ciudadana, creando tipos de personas “en base a una compleja serie de desigualdades sociales, culturales y económicas” (Heyman, 2011: 81). Las fronteras simbólicas se concretizan en un “sistema de flujos diferenciados” (2011) a modo de fronteras geopolíticas. El control policial se emplea de manera diferencial (y discrecional) de acuerdo con esas categorías de personas, a través de un conjunto de tecnologías disciplinarias (Soja, 2008: 16). Si, como señala Foucault (2010: 78), “las heterotopías siempre suponen un sistema de apertura y de cierre que al mismo tiempo, los aísla y las torna penetrables” y sólo se puede acceder a ellas “con cierto permiso y una vez que se ha realizado cierta cantidad de gestos”, el poder opera así inscribiendo esos “gestos” en determinados cuerpos e identidades. Este poder no es simplemente represivo, ni exclusivamente productivo en el sentido foucaultiano. Represión y productividad funcionan aquí de manera simultánea en la medida que las fronteras, más que dividir al mundo social, lo construyen a partir de las divisiones que establecen (Mezzadra y Neilson, 2012: 59). Los límites, como posibilidades y condiciones de sujeción/subjetivación, producen a los sujetos que suponen contener.
De este modo, la juventud implica una situación de vulnerabilidad frente a la conducta policial,4 pero ésta se ve acrecentada a su vez por la condición de clase y un escaso poder de reclamo social “que se traduce en un mayor empleo de la coacción [legal e ilegal]” por parte de la policía (Gabaldón, 2010: 23). En este contexto, el tipo paradigmático que acciona los principales dispositivos de control social es el malandro. El malandro, en principio, es un joven racializado y clasificado de acuerdo con un conjunto de diacríticos corporales que tienden a variar históricamente, pero están ligados a la exclusión material de las clases populares y las expresiones visibles que la identifican (Restrepo, 2009). Esto crea una disposición encarnada que se expresa en lo que Ferrándiz (2001, 2004) llama “tumbaito malandro”; “performance de clase” (Bettie, 2003) que se convierte en el receptor privilegiado de prejuicios, sospechas e intervenciones policiales directas.5 Una sospecha de peligrosidad que a la vez lo produce como una fuerza atávica y pre-política, incontenible e ingobernable (Duno-Gottberg, 2013). En última instancia, la recreación imaginaria de un cuerpo malandro es la condición de existencia de cuerpos reconocibles que producen a su vez, desde su materialidad, identidades que se fijan retroactivamente como la esencia que los define.
Espacios hostiles
En tanto “líneas internas”, las fronteras son esquemas emocionales-cognitivos que se apoyan en mecanismos físicos de diferenciación y segregación (Borneman, 2012). En Caracas la espacialización de la clase, según Roberto Briceño-León (2007: 556), está dada en algunos casos por una barrera “natural”, como el río Guaire (“que separa la zona formal de San Agustín de la informal de la Charneca”) o, en otras ocasiones, por una barrera artificial (“como la autopista que separa la zona de clase media de La Urbina de la informal de Petare”). Estas “barreras” carecen en principio de un sentido limítrofe pero, una vez resignificadas como fronteras, permiten la producción de espacios simbólicamente diferenciados a la vez que, como vimos, posibilitan la segregación efectiva. En años recientes, esta fragmentación se ha acentuado debido a la generalizada sensación de inseguridad e indefensión6 (Zubillaga y Cisneros, 2001; De Freitas, 2008; Briceño-León, 2007; Zubillaga, 2012). El miedo, según Julio de Freitas (2008: 219), ha hecho surgir una nueva obsesión securitaria que “demanda cada vez más policías” y hace proliferar el mercado de la vigilancia privada, generando una “espiral de consumo” en torno al reforzamiento de la seguridad (Herrera Usagre, 2010). Las urbanizaciones se surten de cámaras de vigilancia y cierran calles y avenidas con garitas que restringen el libre tránsito y el acceso al espacio público. Aunque los sectores populares no están exentos de estas prácticas y obsesiones, es en la población más privilegiada donde proliferan.7 La oposición entre el “Este” y el “Oeste”, atravesada por el miedo y por la histórica criminalización de la pobreza, se materializa en la dicotomía víctimas/victimarios. Las fronteras simbólicas, así exacerbadas, devienen fronteras morales (Zubillaga, 2012).
El imaginario social sobre el que se funda esta geografía tiende a radicalizarse, operando como el “soporte [inconsciente y, por tanto, indiscutible e indiscutido] de las articulaciones y de las distinciones de lo que importa y de lo que no importa”; de las “distinciones correlativas a lo que vale y a lo que no vale […], entre lo que se debe y lo que no se debe hacer” (Castoriadis, 2013: 234). Esas fronteras producen el “Este” como el espacio natural de la gente decente. En la medida que se generaliza el miedo, las barreras se convierten en mecanismos concretos, físicos y defensivos, de separación y aislamiento; barreras que entrañan en sí mismas violencia (Zubillaga, 2012), advertencias que cuelgan de muros y rejas, donde se deja saber que el contacto puede producir descargas eléctricas o consecuencias graves sobre la integridad física de intrusos. El paso de un “modelo de segregación urbana de las rejas y los muros” a uno de “confinamiento amenazante”: “frente a la desprotección experimentada”, señala Verónica Zubillaga (2012: 237), “las fronteras ahora se constituyeron en armas, en barreras lacerantes, que explicitan la amenaza de agresión hacia aquellos que osen quebrantarlas”. En suma, “una estética de la hostilidad” (Ibid.), un cercamiento que produce “zonas de seguridad” exclusivas que se convierten, a su vez, en signo de estatus y distinción de clase (Herrera Usagre, 2010).
La violencia de las fronteras actualiza y refuerza las diferencias y las divisiones. En la medida que el “Este” y el “Oeste” se restituyen como espacios heterotópicos, mutuamente ininteligibles, sus identidades proyectan posicionamientos radicales frente a los otros como enemigos. Las “ciudadanías del miedo” de Susana Rotker (2000) implican así la definición de unas otredades (no-ciudadanos) acechantes, cuya vida se banaliza a través de medidas securitarias potencialmente mortales (Zubillaga, 2012), un dispositivo de miedo/seguridad que tiende a legitimar la estigmatización y la segregación clasista. De acuerdo con Celiner Ascanio (2013: 20), “vivir en el barrio” constituye en Venezuela una primera marca biográfica “que desembocará en la representación de los sectores populares como ‘victimarios sociales’ y ‘enemigos políticos’ sobre todo a partir de la figura del joven del barrio”. El “Oeste”, como asiento de una pobreza generalizada, aparece como el lugar natural de lo que Rossana Reguillo (2007) llama los “cuerpos ingobernables”. El pobre “aparece potencialmente representado dentro de estos imaginarios sociales/textuales, como un criminal” (Rotker, 2000: 11). Imaginarios fóbicos que, señala Luis Duno-Gottberg (2013), se extienden con mayor fuerza a partir de la llegada al poder de Hugo Chávez, en la medida que la polarización político-ideológica desde ese momento recurre a esa histórica polarización social (clasista y racializada) para generar adhesiones y hacer prosperar sus proyectos.
En este contexto, las fronteras simbólicas, rehabilitadas por el miedo y la radicalización moral, definen la imagen del joven popular asimilada a la figura del malandro como el límite exterior del ciudadano decente. Del otro lado, el heredero del orden formal se encarna en la figura del sifrino. En Venezuela, este término hace referencia a un joven clase media-alta cuya performance no responde a un estilo cultural homogéneo, pero al que la ostentación de símbolos de estatus y la capacidad de consumo le sirven como mecanismos de distinción frente a lo popular (entendido como “vulgar”). El sifrino es el cuerpo no-marcado (o marcado por sus privilegios). En términos de Reguillo (2007), este sería el joven “incorporado”. Esto no significa que no sea, en muchos casos, sujeto de transgresión, pero ostenta como rasgo definitorio (real o imaginario) la docilidad frente a la estructura social dominante. Esa docilidad lo convierte en objeto de interpelación por parte de los jóvenes identificados como malandros. Éstos recurren al estigma que los marca como afirmación machista de sus identidades masculinas, nombrando a los sifrinos “maricos”, “mamitas”, “brujas”, hombres feminizados que encarnan la alteridad simbólica. Asimismo, el barrio es representado por los jóvenes que lo habitan como el espacio de lo real, mientras que las urbanizaciones constituyen un mundo aséptico de apariencias. Ellos viven la calle, “la dureza de la muerte, de los tiroteos; pero también la efervescencia de la vida urbana y del encuentro esclarecedor”, por lo que se asumen como los “verdaderos” ciudadanos (Zubillaga y García Ponte, 2012: 313; Sánchez, 2011). El barrio, como la “verdadera” Caracas, es el espacio de pertenencia heterotópico que típicamente impugna “los otros espacios” como ilusión e irrealidad (Foucault, 2010: 30).
De este modo, “Este” y “Oeste”, los barrios y las urbanizaciones, trazan los contornos de “un pensamiento y la expresión espacio-temporal de una forma de pensar y hacer la ciudad” (Herrera Napoleón, 2011: 29). Heterotopías ligadas con “recortes singulares del tiempo”, heterocronías, que se rozan y tensionan, pero no llegan a mezclarse (Foucault, 2010: 26). Pese a su reivindicación (e incluso, en la propia reivindicación), el barrio tiende a ser representado como el espacio de un tiempo pasado y por lo tanto detenido, reminiscencia de la ruralidad pasible y a la vez violenta a partir de la que se formó, con la migración del campo a la ciudad. Según Alejandro Moreno (2009: 226), cada barrio, en su supuesta autonomía, parece más “un pueblo tradicional que un sector de la ciudad”. En cambio, en las urbanizaciones se concentraría el ideal occidental de modernidad; el tiempo del progreso, donde se materializa el “imaginario urbano” (Soja, 2008: 39), el espacio concebido, en términos de Henri Lefebvre (2013: 97), por planificadores, ingenieros y tecnócratas fragmentadores. Para Ociel Alí López (2015), el sifrinaje es el resultado de la penetración occidental y, en ese sentido, se corresponde más con un ethos cultural que con una actitud o estilo. Es el ethos de las élites venezolanas, proveniente de la aristocracia criolla formada luego de la conquista en torno al mantuanaje caraqueño. Desde este punto de vista, el sifrinaje no remite únicamente a “recursos y poder” sino también (sobre todo) al “linaje” que lo vincula con las sucesivas oleadas migratorias de europeos (López, 2015: 104-105). Esta inmigración fue incentivada por diversos gobiernos del siglo XX, a partir de una política eugenésica que promovía un blanqueamiento no sólo de orden étnico-racial, sino como asimilación cultural a la blanquitud, en un sentido identitario-civilizatorio (Echeverría, 2010).
En un sentido similar, Verónica Zubillaga y Alberto Gruson (2006: 40) elevan la “lógica del malandraje” al nivel de paradigma social y modelo cultural, cuya manifestación más clara sería lo que llaman la “tentación mafiosa”. Para los autores, la persistencia de este modelo (pulsional, tradicional y primitivo) “atenta frontalmente contra la modernidad”. Al margen de los diacríticos corporales visibles, el malandraje pasa a ser la sustancia de una venezolanidad que debe trascenderse si se quiere alcanzar el “desarrollo”. Mientras que, para Moreno (2009: 226), el barrio responde a un modo de vivir relativamente armónico, pero igualmente en radical oposición a la lógica moderna del capital. De este modo, los más disímiles imaginarios utópicos (que deslocalizan las heterotopías para señalar su trascendencia como modelos culturales) coinciden en la producción del barrio como un exterior, ya sea para idealizarlo o para condenarlo. La representación heterotópica de Caracas produce los espacios de sujetos incompatibles que, en última instancia, reproducen las jerarquías que los constituyen. Así, el barrio y su “lógica de malandraje” es aquello que existe en paralelo con la sociedad moderna y a la vez en oposición necesaria a la posibilidad de su materialización plena. La condena de la economía informal callejera y de las alteraciones improvisadas en infraestructuras físicas como “ranchificación” de la ciudad (en referencia a los ranchos de los barrios) denota el carácter pernicioso y contaminante de ese modelo cultural, mientras que la “modernización” se asocia a la superación individual o colectiva y al progreso social. Así, los barrios se convierten en una “heterotopía de desviación” (Foucault, 2010: 23) que, constituida al margen de la aspiración hegemónica, niega la modernidad de la gran urbe venezolana, lo que ha implicado que la mayoría de los gobiernos traten de hacerla desaparecer o invisibilizarla.
En 2016, la primera edición de la Feria del Libro del Oeste de Caracas tomó como uno de sus lemas “El Oeste también existe”, indicando la necesidad de llevar al “Oeste” eventos “culturales” de ese tipo, restituyendo las fronteras que lo separan del “Este”. Como ha señalado Ascanio (2013: 20-21), la inversión del estigma de victimarios luego del llamado “Caracazo”8 ha devenido en una nueva “marca biográfica” sobre los sectores empobrecidos y los habitantes del barrio, ahora como víctimas estructurales del sistema social. Ambas imágenes (victimarios y víctimas sociales) coexisten hoy en los discursos dominantes. Se confunden y se emplean de manera instrumental para legitimar el control que se ejerce sobre estos sectores en tanto criminales en potencia o bien la implantación de políticas paternalistas y de discursos populistas. Esto se traduce en dinámicas simultáneas de exclusión e inclusión (Wade, 2013) que reifican categorías de sujetos. La demanda de inclusión material supone la exclusión simbólica de aquellos que se hace entrar a la senda de la modernidad. En dichas dinámicas de inclusión-exclusión, el malandro caraqueño se construye en la frontera de las heterotopías. Es, por un lado, el objeto de planes y programas de inclusión que ratifican su otredad. Pero también es el cuerpo devenido amenaza sobre el que se soporta el dispositivo de miedo/seguridad y que legitima la demanda de mayor control policial y militar, pues la capacidad contaminante del barrio se mueve y se extiende a través del cuerpo del malandro.
Cuerpos fronterizos
A mediados del siglo XX, terminada la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez (1958), la producción del malandro, en relación con lo que Foucault (1997) llama “ilegalismos populares”, se introduce en el contexto de una recién inaugurada democracia liberal que aseguraba la igualdad formal, pero reproducía nuevas jerarquías. Un contraderecho, microfísico e infinitesimal, que se impone al contrato liberal a través de “disimetrías insuperables” independientes de las leyes (Foucault, 1997: 225-226). Si el malandro es el exterior del ciudadano, puede entenderse entonces a partir de estos años la implícita insistencia en descubrir la identidad que lo define y problematizar su origen. La imagen del malandro no es, pues, la representación de un elemento real, sino una “significación operante”, en los términos de Cornelius Castoriadis (2013: 227-228), en tanto que “no necesita para existir ser explicitada en los conceptos o las representaciones y que actúa en la práctica y el hacer de la sociedad considerada como sentido organizador”. Su definición como alteridad salvaje es en Venezuela la base del imaginario fundante del ideal moderno que señala Trouillot (2011), por eso, como vimos, no se refiere sólo a sujetos concretos; su encarnación es la síntesis de un “modelo cultural”. La inclusión y la exclusión simultáneas funcionan como dinámicas mutuamente constituyentes del cuerpo del malandro, en la medida que la inclusión restituye su exclusión simbólica y reifica su pertenencia a espacios otros. Pero en tanto que es parte del funcionamiento de la ciudad formal, su movilidad ratifica la porosidad de las fronteras que lo excluyen y, al mismo tiempo, su necesaria presencia como exterioridad interna lo convierte en una entidad amenazante.
Retomando la propuesta de Manuel Delgado (1999), podemos entender al malandro como un cuerpo fronterizo, en la medida que está permanentemente expuesto a la liminalidad de las fronteras que lo excluyen. El malandro atraviesa a diario los límites que se le imponen, sea para hacerse participe de la urbe o del consumo, sea para trabajar, sea para delinquir. No todos los usuarios del espacio urbano son seres fronterizos en el mismo sentido (en tanto que transeúntes, “seres de la indefinición”, alteridades generalizadas de una liminalidad total, la urbs que resiste a la polis), como señala Delgado, ni sus desplazamientos son equiparables. Si el sifrino es el joven de antemano incorporado, la posibilidad de participación del malandro implica, en cambio, su inclusión en una sociedad que permanentemente lo expulsa a sus márgenes. El malandro se produce por las fronteras simbólicas y morales que definen la geografía de Caracas y sus espacios de pertenencia, tanto como en el vínculo intersticial que une esos espacios como sistema.
Esta condición liminoidal hace del malandro el “vacío del centro” de Victor Turner (1988: 133), “que [estando al margen] es indispensable, sin embargo, para el funcionamiento de la estructura de la rueda”. El malandro, en los términos de Delgado (1999: 110), “está al mismo tiempo dentro y fuera del sistema social. No es que esté en la frontera, puesto que es él mismo quien define precisamente esa frontera, quien la encarna: él es la frontera” (cursivas del autor). La porosidad de las fronteras no es un fallo, en la medida que sobre sus resquicios se sostiene el orden. El malandro no es un error del sistema, sino la conjunción necesaria que la ciudad requiere para funcionar. Mano de obra barata, a veces; soporte ilegal de transacciones legales, otras veces. Los jóvenes del barrio, como el barrio mismo, se “interpenetran con otras categorías sociales y residenciales” (Ferrándiz, 2001: 76). Por eso, al menos en Caracas, es contra ellos (y no contra el urbanita genérico, como pretende Delgado, 1999) “contra quien se proclaman los estados de sitio y los toques de queda, que consisten en dejar el espacio urbano libre de sus naturales, los peatones, en acuartelar a quienes podrían verse asaltados por la tentación de ir de aquí para allá” (Delgado, 1999: 201; cursivas del autor).
La producción del malandro como ente fronterizo, exterior constitutivo llamado continuamente a ser incluido, crea también un espacio de movimiento y reconocimiento para los sujetos concretos que son marcados por esa categoría. La intervención en el espacio social no ocurre fuera de las estructuras sociales y simbólicas. Al contrario, las estructuras son una “condición cultural capacitadora” (Butler, 2002: 25). De este modo, la interpelación, al tiempo que excluye y reproduce formas de dominación, también opera paradójicamente como un modo de reconocimiento que dota de existencia social, creando “en su negación del reconocimiento, un cierto espacio socialmente reconocido (en tanto reconocible) desde el que lidiar con las estructuras normativas” (Pérez Navarro, 2007: 374; cursivas del autor). Este espacio de enunciación liminal se produce como condición a-estructural desde donde intervenir, a la vez posibilidad de existencia de la communitas de Turner (1988) pero también posibilidad de deriva, en los términos de David Matza (2014). En suma, es la condición de una potencia generadora e instituyente, que es también el lugar del cuerpo derivante y anómico. Un espacio liminal que es, en ese sentido, una posibilidad ambivalente de creatividad o de reinstalación de la violencia estructural.
La apropiación de la marca estigmatizante como espacio de enunciación se observa en los discursos de grupos organizados que, como en el caso del colectivo político-cultural Tiuna El Fuerte,9 reivindican la no-incorporación de los jóvenes populares que lo conforman, compitiendo con el “malandreo” asociado con la violencia, pero respetando, negociando y valorando los códigos de los jóvenes populares como “expresiones legítimas” de sus identidades (Ponce, 2010); un “malandreo” politizado que se convierte en un instrumento de “concientización” (Zubillaga y García Ponte, 2012). La apropiación, la variación y la resemantización de otros términos, como “lacra” o “tuki”,10 operan en sentido similar, activando un “proceso de empoderamiento y confrontación de los imaginarios dominantes y hegemónicos” (Restrepo, 2009). No obstante, esos procesos no están exentos de ser recapturados por esos poderes hegemónicos. En particular, esto se evidencia en el uso instrumental y propagandístico que los gobiernos venezolanos hacen de lo popular, con el objetivo de construir la ficción de un pueblo originario y legitimar sus proyectos político-partidistas específicos.
La articulación pública de los discursos reivindicativos de quienes son marcados como malandros está vinculada, en años recientes, con la consolidación del chavismo como proceso político emergente, devenido proyecto hegemónico, centralizado y recentralizador. En este contexto, dichos discursos se enfrentan y solidarizan con otros discursos y actores sociales en términos complejos, muchas veces a partir de veladas lealtades subterráneas con el poder constituido. La liminalidad es, así, recapturada y recentrada para afirmar la exterioridad de los sujetos devenidos ahora sujetos de la revolución. Esto se expresa en la apropiación del lenguaje popular por parte del Estado y un desplazamiento simbólico donde “Chávez” aparece como el significante que viene a reemplazar al “pueblo” como eje articulador (Ascanio, 2013), en eslóganes explícitos como “Tod@s somos Chávez”. La racialización de la polarización chavismo-oposición reinstala la separación heterotópica entre modelos culturales opuestos, mutuamente excluyentes. La representación de Chávez como negro, zambo o “indio” (Guerrero, 2007), define una serie de equivalencias que le permite al proyecto chavista identificarse prácticamente con todos los sujetos excluidos. En ese mismo sentido, sus opositores apelan, de un modo más velado, a una blanquitud moderna que aseguraría el progreso de la nación, en contraste con el “atraso” social y económico asociado con el proyecto del chavismo, vinculando explícitamente a Chávez con los modos tradicionales del malandro venezolano (Torres, 2009).
Como ha señalado Emiliano Terán Mantovani (2014: 265), el sujeto que se construye desde la oposición “es el típico agente racional abstracto de la teoría neoclásica, un sujeto que se presenta como ‘libre’”. En contraposición, López (2015: 200) define el “malandreo” como “la cultura caribe durante los siglos XX y XXI”. Si, según este autor, el sifrinaje es el resultado de una genealogía directa que se origina con los blancos criollos y desemboca en la élite opositora actual, el malandro deviene el paradigma de subversión del “sujeto caribe” de la revolución de Chávez, y el sustrato esencial del “chavismo salvaje” (López, 2015; Terán Mantovani, 2014). Esta recaptura simbólica, expresada en el uso de la jerga popular en la propaganda oficial del chavismo, no sólo implica su instrumentalización, sino la restitución de la otredad de sus hablantes originales: es “la lengua de los ‘otros’” (Ascanio, 2013: 28). Esa representación se encuentra con la paradójica formación de un sujeto político que busca su esencia en el pueblo tradicional, que debe ser el otro (el alter-nativo a la modernidad, de Trouillot, 2011) sobre el que se apoye ideológicamente el proyecto revolucionario, pero continuamente lo representa también como sujeto deficitario que requiere de la tutela del Estado para ser incluido en el sistema al que se opone (Antillano, 2016). Así, en paralelo al enaltecimiento de la bondad del salvaje utópico, el Estado pugna por convertirse en potencia mundial, suscribiendo el ideal civilizatorio heredado del imaginario occidental. El discurso crea el sujeto salvaje como subalternidad anti-capitalista, a la vez que mediante la “masiva distribución de petro-dólares” lo inserta “en modos de vida configurados en torno a la sociedad de consumo” (Terán Mantovani, 2015: 41), generando una inflación de expectativas vinculadas con ésta y una mayor fragmentación y jerarquización “horizontal” (intraclase) entre grupos tradicionalmente excluidos (Antillano, 2014, 2016).
Estas operaciones simbólicas de producción, apropiación y recaptura de los sujetos muestran el carácter ambivalente del espacio desde el que los sujetos pueden actuar y responder a las limitaciones estructurales que se les imponen en los discursos que los nombran. Una representación del malandro, como el otro radicalmente deshumanizado, posibilita en ese sentido un retorno a la estructura que lo produce, para revitalizar desde allí los monstruos que ella imagina. Luis Duno-Gottberg (2010) ha mostrado, por ejemplo, cómo el malandro es presentado en la película Secuestro express (2005) como un monstruo abyecto. En una película más reciente, Hora cero (2010), uno de los personajes que encarna la figura del malandro es el protagonista, un sicario llamado “La Parca”. Aunque finalmente se convierte en héroe (también en Secuestro express, al final, uno de los malandros se redime), su renuncia supone la entrega a un acto sacrificial en el que es asesinado. El sujeto es, así, definido a partir de una violencia que lo constituye estructuralmente y que, a decir de Moreno (2011: 114), se autonomiza “de todo lo que se ha conceptualizado como ‘humano’”.11 Tal como Yimi Loreto, el personaje de un cuento de José Pulido (2013: 18), que “mata como si estuviera orinando: no se puede aguantar. Es tan asesino que casi no es otra cosa”.
La apropiación de esa representación monstruosa se ha traducido en Venezuela en una violencia desmedida y en la concreción de un poder despótico a partir de una reconfiguración del poder dentro de las cárceles y la emergencia de nuevos liderazgos. En ese contexto, la figura del pran12 se impone como un agente social que tiende a monopolizar por medios informales y paralegales el control de las cárceles. Los pranes y todo el entramado “burocrático” que se teje a su alrededor han logrado hibridarse con las estructuras sociales sobre las que se sostiene el poder formal, exacerbando el imaginario del malandro cruel y criminal que da paso así a otros poderes: unos “sujetos endriagos” (Valencia, 2010) que revelan de otro modo su potencia anómica e instituyente. En este caso, la liminalidad como espacio a-estructural y marginal (Delgado, 1999) “provoca una maximización de la estructura” (Turner, 1988: 135). Esa liminalidad sobre la que se organizan formas paralelas de ordenamiento fue retratada en una serie de fotografías documentales de la artista Amada Granado (Penitenciario, 2012). En ésta el ejercicio de dicho poder se muestra, no a partir de la violencia que sufren los sujetos marginalizados por ese orden emergente, sino a través de los privilegios de los que gozan el pran y su séquito: comida, espacios recreativos, mascotas exóticas, albercas a las que pueden acceder en cualquier momento y que pueden compartir con sus visitas. Granado (2016) describe la cárcel como un lugar donde “los malandros más poderosos [están] armados y [no hay] ni un solo guardia adentro”. Pero al mismo tiempo como una “burbuja soñada. Niños extasiados de felicidad alrededor de la piscina del club de fines de semana. Uno que otro preso flotando en el agua”. Según Andrés Antillano (2010), el modelo del pran es el reordenamiento, dentro y fuera de las cárceles, del liderazgo y control que ejercía el malandro “viejo” en el barrio. Es también la ocupación de espacios abandonados por el control legal y legítimo del Estado, y la sofisticación de una violencia que, en última instancia, se le imputa de manera esencial.
Conclusión
En la madrugada del 12 al 13 de julio de 2015, los medios de comunicación venezolanos cubrieron la noticia de que el barrio caraqueño Cota 905 estaba siendo intervenido por cuerpos policiales y militares. Era el inicio de una serie de operativos de seguridad que, bajo el nombre de Operación de Liberación del Pueblo (OLP), concentraba sus acciones en el “Oeste” de Caracas, extendiéndose luego a las zonas igualmente empobrecidas de otras ciudades del país. Pese a las críticas, el presidente Nicolás Maduro se mostró como una figura paternal que protegía al pueblo, apoyándose en un discurso que Antillano (2016) ha asociado con un moralismo de izquierda. La presentación de los jóvenes asesinados durante los procedimientos, como espectáculo mediático e indicador de éxito (Provea, 2015), y el hecho de que se utilizara como estrategia electoral expresaba y reproducía la operación simbólica que hace posible la trivialización de esas muertes. A pesar de la polarización, líderes y seguidores de la oposición estuvieron de acuerdo con las medidas implantadas por el gobierno chavista, cediendo el conflicto político a una lógica de guerra, en los términos de Achille Mbembe (2011), en la que los “enemigos” se convertían en “amenazas existenciales”. Esta comunión contradice la intensa modificación en los discursos e imaginarios dominantes que a partir del ascenso del chavismo habrían ocurrido en el país (cf. Del Bufalo, 2013), mostrando en cambio la evidencia de una continuidad epistémica,13 que es negada por la representación que el propio chavismo construye de sí como parte del discurso sobre el que éste sostiene su hegemonía.
En los primeros años del chavismo, ya voceros oficiales legitimaban la violencia institucional que se ejercía en los sectores populares, especialmente sobre jóvenes varones, a quienes se le llegó a considerar “pre-delincuentes” cuando no habían incurrido en ningún delito (Zubillaga, 2010; Ferrándiz, 2004). Esto se afianza con un desplazamiento explícito hacia un punitivismo que legitima la criminalización de grupos desfavorecidos y estigmatizados, así como una doble punición que “sobre-criminaliza” delitos que son más frecuentes a pequeña escala y en sectores populares (Antillano, 2016: 129). Como se mostró a lo largo del artículo, la apelación al sujeto popular, tanto en la reivindicación como a pesar de ella, tiende a reificar su exterioridad. Las heterotopías inscriben sus fronteras en los cuerpos de los sujetos, ordenando la ciudad de acuerdo con distinciones y jerarquías excluyentes. Esto convierte a los cuerpos en que se encarna la imagen del salvaje en cuerpos siempre disponibles para el sacrificio. La producción imaginaria de esa otredad posibilita entonces la “ficcionalización” de un enemigo común (Mbembe, 2011). Así, los cuerpos susceptibles de ser reconocidos como malandros se convierten en el “artefacto expiatorio” (Jáuregui y Dabove, 2003: 12) al que se da muerte o se deja morir como si se tratase de un orden natural restableciéndose.
Bibliografía
Antillano, Andrés (2010). “Transformaciones en los modos de ser del malandro: 2 décadas”. Ponencia presentada en la jornada Malandros: Identidad, Poder y Seguridad. Grupo de Investigación Juventudes otras, Tiuna El Fuerte, Caracas, 30 de abril. Disponible en <https://issuu.com/tiunaelfuerte/docs/malandros> [última consulta: 15 de enero de 2017].
Antillano, Andrés (2014). “Reconsiderando la relación entre desigualdad y violencia para el caso venezolano”. En América Latina y el Caribe: un continente, múltiples miradas, coordinado por Alba Carosio, Catalina Banko y Nelly Prigorian, 199-208. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Antillano, Andrés (2016). “Incluir y castigar: tensiones y paradojas de las políticas hacia los pobres en la Venezuela pos-neoliberal”. En Paradoxos da segurança cidadã, coordinado por José Vicente Tavares y Dos Santos y César Barreira, 123-138. Porto Alegre: Tomo.
Ascanio, Celiner (2013). “Jerga y política: nuevas ‘representaciones’ en la Venezuela contemporánea”. Mundo Nuevo 5 (11): 16-30.
Bettie, Julie (2003). Women without Class. Girls, Race, and Identity. California: Universidad de California Press.
Bolívar, Teolinda (1995). “Urbanizadores, constructores y ciudadanos”. Revista Mexicana de Sociología 57 (1): 71-88.
Borneman, John (2012). “Border regimes, the circulation of violence and the neo-authoritarian turn”. En A Companion to Border Studies, compilado por Thomas Wilson y Hastings Donnan, 119-135. Oxford: Blackwell Publishing.
Brenna, Jorge (2011). “La mitología fronteriza: Turner y la modernidad”. Estudios Fronterizos 24 (12): 9-34.
Briceño-León, Roberto (2007). “Violencia, ciudadanía y miedo en Caracas”. Foro Internacional 189 (3): 551-576.
Bujanda, Héctor (2015). “Andrés Antillano: la recesión económica y el aumento de la represión son una chispa eficaz para los estallidos sociales” [en línea]. Contrapunto. Disponible en <enlace> [última consulta: 12 de febrero de 2017].
Bufalo, Enzo del (2013). “Presentación”. Mundo Nuevo 5 (11): 12-15.
Butler, Judith (2002). Cuerpos que importan. Buenos Aires: Paidós.
Caraballo, Pablo (2015). “El cuerpo malandro. Violencia e identidad masculina en el barrio”. Espacio Abierto 24 (3): 141-158.
Castoriadis, Cornelius (2013). La institución imaginaria de la sociedad. México: Tusquets.
Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol) (2006). Características de la policía venezolana. Caracas: Conarepol.
Delgado, Manuel (1999). El animal público. Hacia una antropología de los espacios urbanos. Barcelona: Anagrama.
Duno-Gottberg, Luis (2013). “‘Malas conductas’: nuevos sujetos de la política popular venezolana”. Espacio Abierto 22 (2): 265-275.
Echeverría, Bolívar (2010). Modernidad y blanquitud. México: Era.
Ferrándiz, Francisco (2001). “De la cuadrícula al Aleph: perfil histórico y social de Caracas”. Boletín Americanista 51: 63-80.
Ferrándiz, Francisco (2004). “Memorias afligidas. Historias orales y corpóreas de la violencia urbana en Venezuela”. Historia, Antropología y Fuentes Orales 1 (31): 5-27.
Freitas, Julio de (2008). “La inseguridad como discurso y recurso de la apropiación y uso del espacio público”. Cuaderno Urbano 7 (7): 215-231.
Foucault, Michel (1992). “Nietzsche, la genealogía, la historia”. En Microfísica del poder. Madrid: Piqueta.
Foucault, Michel (1997). Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. México: Siglo XXI Editores.
Foucault, Michel (2010). El cuerpo utópico. Las heterotopías. Buenos Aires: Nueva Visión.
Gabaldón, Luis Gerardo (2010). “Empoderamiento juvenil y violencia policial”. En Juventud, violencia y seguridad ciudadana, editado por Consejo General de Policía, 19-28. Caracas: Consejo General de Policía.
García Alonso, María (2014). “Los territorios de los otros: memoria y heterotopía”. Cuicuilco 61 (septiembre-diciembre): 333-352.
Granado, Amada (2016). “La historia detrás de las fotos de Amada Granado en el Penitenciario de San Antonio” [en línea]. Prodavinci. Disponible en <enlace> [última consulta: 12 de enero de 2017].
Guerrero, Javier (2007). “El gran varón. Disputas del cuerpo nacional venezolano en tiempos de revolución”. Estudios 15 (30): 385-408.
Guerrero, Javier (2012). “Culturas del cuerpo: la sagrada familia venezolana”. 452ºF 6: 17-38.
Herrera Napoleón, Carola (2011). “Caracas, ciudad histórica diversa. Aproximación a la valoración espaciotemporal de los tejidos urbanos”. Revista Bitácora Urbano Territorial 19 (2): 21-37.
Herrera Usagre, Manuel (2010). “Gated Communities: el papel del discurso en la desigualdad socioespacial”. Anduli 9: 103-118.
Heyman, Josiah (2011). “Cuatro temas en los estudios de la frontera contemporánea”. En El Río Bravo Mediterráneo: Las regiones fronterizas en la época de la globalización, editado por Natalia Ribas-Mateos, 81-97. Barcelona: Bellaterra.
Jáuregui, Carlos, y Juan Pablo Dabove (editores) (2003). “Mapas heterotrópicos de América Latina”. En Heterotropías: narrativas de identidad y alteridad latinoamericana, 7-35. Pittsburgh: Universidad de Pittsburgh.
Lefebvre, Henri (2013). La producción del espacio. Madrid: Capitán Swing.
López Maya, Margarita (2008). “Venezuela: Hugo Chávez y el bolivarianismo”. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales 14 (3): 55-82.
López, Ociel Alí (2015). ¡Dale más gasolina! Chavismo, sifrinismo y burocracia. Caracas: Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello.
Matza, David (2014). Delincuencia y deriva. Cómo y por qué algunos jóvenes llegan a quebrantar la ley. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Mbembe, Achille (2011). Necropolítica. Madrid: Melusina.
Mezzadra, Sandra, y Brett Neilson (2012). “Between inclusion and exclusion: On the topology of global space and borders”. Theory, Culture & Society 29 (4/5): 58-75.
Moreno, Alejandro (2009). “Superar la exclusión, conquistar la equidad: reformas, políticas y capacidades en el ámbito social”. En La colonialidad del saber, compilado por Edgar Lander. Caracas: El Perro y la Rana.
Moreno, Alejandro (2011). “Investigando sobre violencia delincuencial en Venezuela”. Revista de Investigación en Psicología 14 (2): 97-117.
Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) (2016). “2015. Tasa de homicidios llegó a 90 por cada 100 mil habitantes” [en línea]. Disponible en <enlace> [última consulta: 5 de enero de 2017].
Pérez Navarro, Pablo (2007). “Cuerpo y discurso en la obra de Judith Butler: políticas de lo abyecto”. En Teoría queer. Políticas bolleras, maricas, trans, mestizas, editado por David Córdoba. Javier Sáez y Paco Vidarte, 133-148. Madrid: Egales.
Piña Narváez, Yosjuan, Eliseb Anuel, Joalbert Parra y Angie León (2012). “Identidades proscritas en el Paranpanpan”. Revista Comunes 2: 191-200.
Ponce, Doris (2010). “Comunicación popular y artes urbanas como espacios de reconocimiento e inclusión juvenil” [en línea]. En Malandros. Identidad, poder y seguridad. Disponible en <http://issuu.com/tiunaelfuerte/docs/malandros> [última consulta: 16 de diciembre de 2016].
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) (2015). “Razzia contra los pobres: un mes de olp” [en línea]. Disponible en <http://www.derechos.org.ve/2015/08/13/razzia-contra-los-pobres-un-mes-de-olp> [última consulta: 10 de noviembre de 2017].
Pulido, José (2013). Los héroes son villanos tímidos. Caracas: Otero.
Reguillo, Rossana (2007). Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto. Bogotá: Norma.
Restrepo, Eduardo (2009). “Identidad: apuntes teóricos y metodológicos”. En Identidad, cultura y política. Perspectivas conceptuales, miradas empíricas, editado por Gabriela Castellanos, Delfín Grueso y Mariángela Rodríguez, 61-75. Cali: Universidad de Valle.
Rotker, Susana (editora) (2000). “Ciudades escritas por la violencia (a modo de introducción)”. En Ciudadanías del miedo, 7-22. Caracas: Nueva Sociedad.
Sánchez, Luis (2011). “El hip hop en Venezuela desde la perspectiva del realismo grotesco de Mijaíl Batjin”. Revista Estudios Culturales 4 (7): 213-235.
Soja, Edward (2008). Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones. Madrid: Traficantes de Sueños.
Tablante, Leopoldo (2008). “La pobreza como tema político y mediático en Venezuela”. Cahiers des Amériques Latines 53: 117-146.
Terán Mantovani, Emiliano (2014). “El ‘desarrollo’ como imaginario y el rentismo como frontera. Subjetividad, política y naturaleza”. En América Latina y el Caribe: un continente, múltiples miradas, compilado por Alba Carosio, Catalina Banko y Nelly Prigorian, 255-270. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Terán Mantovani, Emiliano (2015). “La potencia salvaje del nosotros en la revolución bolivariana”. En Devenir casta. Otras políticas ante nuevos gobiernos, editado por Pensaré Cartoneras, 33-44. Oaxaca: Pensaré.
Torres, Ana Teresa (2009). La herencia de la tribu. Del mito de Independencia a la Revolución Bolivariana. Caracas: Alfa.
Torrevilla, Jesús, y Juan Cámara (2015). El bravo tuky. Caracas: Lugar Común.
Trouillot, Michel-Rolph (2011). Transformaciones globales. La antropología y el mundo moderno. Bogotá: Universidad del Cauca.
Turner, Victor (1988). El proceso ritual. Estructura y antiestructura. Madrid: Taurus.
Valencia, Sayak (2010). Capitalismo gore. España: Melusina.
Wade, Peter (2013). “Racismo, democracia racial, mestizaje y relaciones de sexo/género”. Tabula Rasa 18: 45-74.
Zubillaga, Verónica (2010). “Pensar la prevención juvenil en Venezuela: vislumbrar corrientes contrapuestas”. En Juventud, violencia y seguridad ciudadana, editado por el Consejo General de Policía, 91-104. Caracas: Consejo General de Policía.
Zubillaga, Verónica (2012). “Violencia, subjetividad y alteridad en la Caracas del siglo XXI”. En Violencia e institucionalidad. Informe de Observatorio Venezolano de Violencia 2012, compilado por Roberto Briceño-León, Alberto Camardiel y Olga Ávila, 229-251. Caracas: Alfa.
Zubillaga, Verónica, y Ángel Cisneros (2001). “El temor en Caracas: relatos de amenaza en barrios y urbanizaciones”. Revista Mexicana de Sociología 63 (1): 161-176.
Zubillaga, Verónica, y María Teresa García Ponte (2012). “Líricas que denuncian el malestar: el rap de los jóvenes varones que habitan barrios populares en Caracas”. En El nuevo malestar en la cultura, coordinado por Hugo José Suárez, Verónica Zubillaga y Guy Bajoit, 285-330. México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales.
Zubillaga, Verónica, y Alberto Gruson (2006). “Venezuela: la tentación mafiosa”. Socioscopio 4: 34-54.
Recibido: 4 de agosto de 2017
Aceptado: 2 de abril de 2018