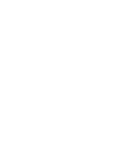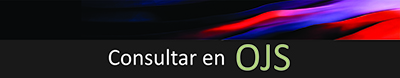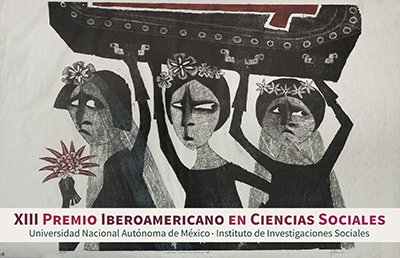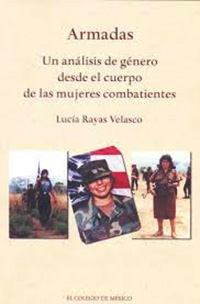 Lucía Rayas Velasco. Armadas. Un análisis de género desde el cuerpo de las mujeres combatientes (México: El Colegio de México, 2009), 264 pp.
Lucía Rayas Velasco. Armadas. Un análisis de género desde el cuerpo de las mujeres combatientes (México: El Colegio de México, 2009), 264 pp.
Reseñado por:
Hortensia Moreno
Instituto de Investigaciones Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México
Desde las ciencias sociales, la perspectiva de género ofrece una mirada novedosa para la discusión de los viejos problemas. Uno de ellos, la guerra, presenta un dilema prácticamente irresoluble para el pensamiento feminista. Por una parte, en todas las culturas conocidas la guerra está claramente identificada como espacio y prerrogativa masculina, cuyo principal contenido es el acceso a la ciudadanía; si las mujeres están excluidas por definición de la guerra, en consecuencia, están también excluidas de una ciudadanía plena. Por la otra, en la medida en que el movimiento feminista se coloca en el centro de las corrientes progresistas, existe una oposición, si no es que una especie de repugnancia “natural”, en contra de esa forma de violencia organizada, institucionalizada y tan transparentemente patriarcal.
Así lo ha visto Ilene Rose Feinman en Citizenship Rites/Feminist Soldiers & Feminist Antimilitarists (Nueva York y Londres: New York University Press, 2000): la cultura militar ha legitimado los aspectos más violentos de las relaciones humanas y los ha fomentado como característicos de la conducta masculina (p. 21). El problema es entonces: ¿cómo se sitúan las mujeres ante la guerra?: ¿deben reivindicar su derecho de pertenecer a las fuerzas armadas o deben mantenerse siempre a una distancia crítica de la organización bélica, aunque esto signifique una marginación del poder y una renuncia al posicionamiento de igualdad? Sin olvidar que, no obstante la ideología bélica, su furia destructora alcanza a todas las personas; de modo que quienes no pueden acometer el combate se hallarán, en condiciones de guerra, en la más deplorable indefensión, como lo demuestra la violación sistemática de mujeres en las poblaciones ocupadas.
La paradoja vuelve, quizá, todavía más urgente un agudo análisis feminista de esta exclusión histórica de las mujeres, de la construcción de la ciudadanía y de los enlaces simbólicos entre guerra y masculinidad.
El tabú que previene la participación de las mujeres en el combate tiene referentes antiguos; quizás el más célebre y conocido sea el mito de las amazonas, con su ficticia organización social en la que los varones eran innecesarios. Como lo estudió William Blake Tyrrell en Las amazonas, un estudio de los mitos atenienses (México: Fondo de Cultura Económica, 1989; Breviarios, 495), el mundo de las amazonas era el reflejo invertido de la impecable sociedad ateniense, cuyo fundamento era la figura del guerrero, ideal que “dependía del imperativo de que los muchachos fuesen guerreros y después padres, y las muchachas fuesen esposas y madres de varones” (p. 14).
La certeza histórica y antropológica de que las amazonas nunca existieron subraya su relevancia imaginaria: mujeres salvajes, dedicadas a las artes de la guerra, no se someten al matrimonio y practican una sexualidad abierta; expulsan, mutilan o matan a los varones, después de haberlos utilizado para satisfacer su sensualidad o para ser fertilizadas. En la sociedad de las amazonas no existen padres. En contraste, para la cultura griega las condiciones de posibilidad de la sociedad civilizada son el matrimonio, la conciencia pública de la paternidad y la existencia del hogar. Como en toda cultura en la que se identifique a las mujeres con la naturaleza, la exigencia de que se conviertan en esposas y madres significa, por un lado, la garantía del orden social y económico y, por el otro, la existencia de una amenaza latente: la feminidad tiene que ser encerrada, dominada, atenuada.
Esta mitología, saturada de significados políticos, adquiere una nueva dimensión a partir de la modernidad y del hecho contundente de la participación de las mujeres en la guerra, en muy diferentes facetas —reseñadas con prolijidad por Joshua S. Goldstein en War and Gender: How Gender Shapes the War System and Vice Versa (Cambridge: Cambridge University Press, 2001)—, pero sobre todo en el papel de combatientes. Los múltiples argumentos con que las diferentes formaciones sociales previenen el uso de las armas por parte de las mujeres —desde la incompetencia de éstas para las conductas agresivas hasta la configuración del cerebro y la capacidad cognitiva diferenciadas por sexo, pasando por las hormonas, la socialización segregada o la inclinación natural del “sexo débil” por los valores de la vida y la paz (hay un resumen de las explicaciones que se han dado a la pregunta sobre la exclusión casi universal de las mujeres de este ámbito de acción en el artículo de Joshua S. Goldstein “La correspondencia entre género y guerra”, Debate Feminista, abril de 2002: 13-25)— se enfrentan con evidencias empíricas que demuestran, entre otras cosas, que las mujeres pueden ser buenas combatientes, tienen capacidad de mando y, en condiciones adecuadas, son buenas líderes de varones.
Entre los ejemplos más impresionantes de estas habilidades, Goldstein documenta el del reino de Dahomey y el de la batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial.
Los “cuerpos de amazonas” de Dahomey (África Occidental) demuestran la posibilidad de una estancia permanente y efectiva de mujeres combatientes que constituyeron una minoría sustancial en el ejército: las “soldadas” en Dahomey estaban armadas con mosquetes y espadas, se entrenaban regularmente y se parecían mucho a los hombres en el vestido, el aspecto y las actividades. Mostraban al menos tanto valor como los hombres y tenían fama de ser crueles. Decían: “¡Nosotras somos hombres, no mujeres! Nuestra naturaleza es distinta”. Técnicamente, estaban casadas con el rey (pero no tenían relaciones sexuales con él), eran extremadamente leales a su persona y tenían prohibido acostarse con hombres. Se contaban por miles y vivían en el palacio, junto con las esposas civiles (alrededor de 2 000) y las esclavas. Estaban completamente segregadas de los soldados.
Se especula que Dahomey integró mujeres en su ejército porque adolecía de una peligrosa carencia de varones. Se trata de un caso crítico, porque muestra que las mujeres pueden ser física y emocionalmente capaces de participar en la guerra a gran escala, a largo plazo y de manera organizada. Contra lo que sostendría el pensamiento militarista, en lugar de haber sido debilitado por la participación de mujeres, el ejército de Dahomey estaba claramente fortalecido a causa de ésta. Las mujeres ayudaron a convertir a Dahomey en el poder militar regional dominante durante el siglo XIX. Es el único ejemplo de este tipo.
Entre los ejércitos del siglo XX, la más sustancial participación de mujeres en combate ocurrió en la Unión Soviética durante la invasión nazi en 1941. Durante los siguientes tres años, hubo decenas de millones de bajas en la guerra y grandes fragmentos del territorio quedaron en ruinas. En esta situación extrema, los soviéticos movilizaron todos los recursos disponibles para el esfuerzo de la guerra.
Cientos de miles de mujeres participaron en el ejército soviético. Sin embargo, las fuentes son sospechosamente vagas sobre el número exacto, porque es difícil distinguir los datos verdaderos de la propaganda romántica. Las cifras oficiales aseguran que alrededor de 800 000 mujeres participaron en el Ejército Rojo y otras 200 000 eran partisanas (alrededor de 8% del total de las fuerzas armadas). Del total de 800 000 mujeres, 500 000 sirvieron en el frente y alrededor de 250 000 recibieron entrenamiento militar en escuelas del Komsomol. La mayoría tenía entre 17 y 20 años. Sin embargo, muy pocas sirvieron en combate directo; las otras se concentraron en labores de apoyo médico, baterías antiaéreas y guerrillas. No obstante, cientos de miles de mujeres participaron en el esfuerzo de la guerra, probablemente la cifra más alta en la historia moderna.
La evidencia indica que en el frente ruso las mujeres pelearon tan bien como los hombres. Pero, tan pronto como las circunstancias lo permitieron, las unidades femeninas fueron desbandadas y el Ejército Rojo volvió a ser exclusivamente masculino.
En Armadas, Lucía Rayas indaga el dilema de las mujeres en las fuerzas armadas con el análisis de dos casos: la guerrilla salvadoreña del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y el ejército de conscripción voluntaria de Estados Unidos. A partir de documentos publicados en los que se asientan testimonios e historias de vida de mujeres combatientes, se pregunta la manera en que el cuerpo queda inscrito por la guerra, por un lado, como cuerpo vivido, y por el otro, como “objeto de representación y contienda social y cultural” (p. 201). Desde las primeras páginas caracteriza el ámbito bélico como un medio imbuido de relaciones de género y que requiere, para su funcionamiento, que hombres y mujeres se comporten de acuerdo con las asignaciones de género corrientemente adjudicadas.
En ambos países, las experiencias de la guerra en los cuerpos de las mujeres combatientes dejan poco espacio para el optimismo: la integración de las mujeres en las fuerzas armadas —revolucionarias o del Establishment— no garantiza una nueva lectura simbólica de la feminidad. El servicio en el ejército no significa un ingreso masivo de las mujeres a una ciudadanía plena ni acceso al poder político.
Lo que queda claro es algo transparente para el pensamiento pacifista: la guerra no es un buen negocio para los cuerpos de los sujetos —ni de hombres ni de mujeres—; se trata de un ámbito en el que las personas pasan a funcionar como instrumentos al servicio de una finalidad que está por encima de ellas —no importa si es el ideal trascendente del ágape cristiano, traducido en clave revolucionaria, o la defensa del imperio— y dispuesta a aplastar debajo de sus ruedas irracionales la individualidad de hombres y de mujeres.
Lo interesante de la indagación de Rayas es que este aplastamiento nunca es igualitario: ni en el FMLN ni en la Guerra del Golfo las mujeres dejaron de ser mujeres. Esto significa que, además de la penuria y el horror de la guerra, la destrucción y la muerte, además de las circunstancias que rodean la participación en acciones bélicas de cualquier soldado, las mujeres combatientes sufrieron —de manera sistemática y ampliamente documentada— a causa del sexo. El significado de la sexualidad de las mujeres no se atenúa en condiciones de guerra, sino todo lo contrario. Difícilmente logran las mujeres que los varones renuncien a usarlas para satisfacer su deseo sexual o su apetito de dominio. Y, lo que es todavía más sugestivo, este uso de los cuerpos-objeto de las mujeres —que aparentemente no son percibidas como sujetos por sus propios compañeros de armas— suele ser solapado por las autoridades —imperiales o revolucionarias— en una verdadera política sexual, lo cual permite a la autora afirmar: “La dominación sexualizada es parte de la construcción ideológica de lo militar” (p. 204).
De forma paradójica, sin embargo, la construcción del género queda trastocada en algunos aspectos de las organizaciones. Por ejemplo, aunque a las guerrilleras se les atribuyen preferentemente funciones tradicionales (cuidado de los otros, puestos de servicio como cocina, abasto y enfermería) y en El Salvador “se esperaba de las colaboradoras del FMLN una atención maternal, cuestión que se normalizó al llamar a estas mujeres, como apelativo generalizado, ‘madre’” (p. 204), no obstante, la “verdadera” maternidad debía ser aplazada, negada o puesta en segundo lugar. La dolorosa convicción de las combatientes en la guerra revolucionaria se enfrentó, en esta experiencia, a la necesidad de abandonar a las criaturas al cuidado de otras personas y, en casos extremos, al aborto forzado.
Lo que persiste tanto en El Salvador como en Estados Unidos es un control férreo de la sexualidad de las mujeres. En el mundo de excepción y zozobra de la guerrilla, las mujeres difícilmente pueden tomar sus propias decisiones íntimas respecto de con quién establecer un vínculo afectivo o si proseguir o interrumpir un embarazo; mientras que en el mundo hipertecnologizado del ejército estadounidense, la heteronormatividad (acompañada de una brutal violencia en contra de las mujeres resuelta en violaciones, acoso y hostigamiento sexual) seguirá rigiendo las relaciones de los y las soldados.
Lo que sienten las mujeres en los dos contextos es que están fuera de lugar y que, para ganarse el puesto, deberán competir no en igualdad de circunstancias, sino con una desventaja de entrada. Sólo habilidades físicas, emocionales, prácticas e intelectuales sobresalientes —muchas veces, por encima de las que están obligados a demostrar los hombres— les permitirán permanecer ahí.
En estas condiciones, parecen oscuras las motivaciones que llevan a las mujeres a la guerra. Rayas hace un recuento que nos permite comprender por lo menos dos tipos de razones que, en última instancia, se parecen mucho a las que conducen a los varones al camino de la violencia organizada: en Estados Unidos, por una parte, la búsqueda de una ciudadanía de primera (motivo que muchas veces empuja a los inmigrantes varones a alistarse), más el prestigio y las oportunidades de empleo y educación. Por el otro, el discurso patriota que se dispara sobre todo a partir del 11 de septiembre de 2001. Mientras, en El Salvador se vuelve decisiva la posibilidad de incorporarse al pueblo en lucha y pelear por los ideales de justicia social que impregnaron a toda una generación de la izquierda latinoamericana.
Los resultados de este “experimento histórico” son todavía en cierta medida enigmáticos. No obstante, para Rayas hay “una resignificación de los cuerpos de las mujeres en el medio bélico”; aunque la definición de la mujer como “cuerpo disponible” se mantiene, las mujeres se tienen que “desmujerizar”: “inscriben el lenguaje, los valores, las actitudes, las reacciones, los movimientos de lo militar en sí mismas, transformando sus cuerpos y subjetividades” (p. 207). Y sin embargo, sus cuerpos “representan una amenaza a la perfección y claridad de los objetivos de la institución armada” (p. 210).
Tal vez el aparato patriarcal y machista de la guerra sea bastante impermeable al ingreso de mujeres en sus filas. Sin embargo, la experiencia de la guerra modifica de manera sustancial la vida de las mujeres: de acuerdo con la autora, en El Salvador muchas ex combatientes son las más claras voces en el movimiento por reivindicaciones de género; y quizás es “impulsivo afirmar que la participación armada de las mujeres sea una razón fundamental de su implicación actual en la política, pero bien podría tratarse de una de varias razones que la explicaran” (p. 215).