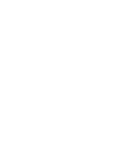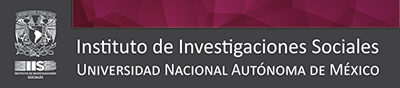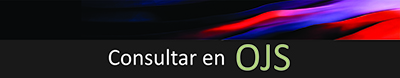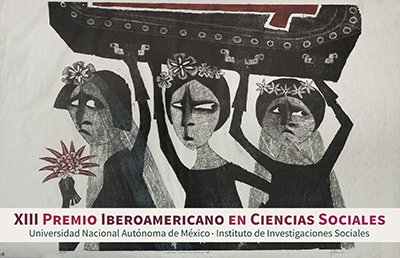Gina Zabludovsky (2024). Sociology in Mexico. An Intellectual and Institutional History. Cham: Palgrave Macmillan, 104 pp.
Disponible en <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-42089-4>
Reseñado por:
Ricardo López Santillán
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México
La obra Sociology in Mexico. An Intellectual and Institutional History forma parte de la colección Sociología Transformada, esfuerzo encabezado por Jonh Holmwood, de la Universidad de Nottingham, y de Stephen Turner, de la Universidad del Sur de Florida, en Tampa. Su propósito es analizar los cambios acelerados que la disciplina ha experimentado en diversos países durante las últimas décadas.
Resulta pertinente destacar que la obra de Zabludovsky cuenta con el respaldo de figuras de gran prestigio en el área de la sociología, como Jeffrey C. Alexander, de la Universidad de Yale; Manuel Castells, de la Universidad de Berkeley; Fran Collyer, de la Universidad de Sidney; María Ángeles Durán, del Consejo Superior de Investigación Científica de España, y Claudio Lomnitz, de la Universidad de Columbia.
La historia de la sociología en México comienza con el positivismo de los intelectuales de la segunda mitad del siglo XIX hasta el posicionamiento de la interdisciplina a finales del siglo XX y principios del XXI. En el trayecto, destaca la llegada del grupo de los “científicos” al gobierno de Porfirio Díaz, la institucionalización de la disciplina en la década de 1930 y la transformación en los años siguientes de las llamadas ciencias sociales en general y de la sociología en particular. Durante los años sesenta, México emprendió un proceso de modernización y adoptó una postura crítica, aunque tímida. Posteriormente, con un entorno más convulso, las ciencias sociales adquirieron mayor influencia de los marxismos, al tiempo que se vivió un auge de la disciplina en su capacidad de convocatoria y su visibilización.
La década de 1970 representa “los años maravillosos” de la sociología, pues se consolidó en todos los ámbitos de su quehacer. Más tarde, ciertas circunstancias en el escenario internacional propiciaron nuevas transformaciones que incluyen cambios en los paradigmas, en las formas de investigar y en el quehacer profesional. Temáticas que antes eran poco tratadas se volvieron ineludibles; asimismo, se desarrollaron conocimientos más especializados y se promovió un diálogo más empático y creativo entre distintas sociologías y otras disciplinas.
La obra aborda estos procesos con lujo de detalles, de forma puntual. Es importante destacar la enorme capacidad de síntesis de la autora al presentar una vasta cantidad de información en pocas páginas.
La creatividad colectiva, acompañada de liderazgos estratégicos, ha permitido alcanzar resultados importantes. En el caso de la sociología en México, el libro de Zabludovsky explora la historia de su construcción disciplinar y puesta en marcha de una forma particular de comprender y explicar la realidad. A lo largo de 150 años, la disciplina ha pasado de ser un campo de conocimiento casi desconocido a convertirse en una ciencia clave e insoslayable para el análisis y la explicación del acontecer nacional, además de ser una herramienta ineludible en la formulación de políticas públicas.
Este proceso ha implicado el desarrollo de proyectos de investigación y la creación de espacios institucionales propicios para llevarlos a cabo. Asimismo, ha requerido la creación de revistas y editoriales para la difusión del conocimiento producido, así como el diseño de planes de estudio que han fortalecido la formación académica en licenciaturas y posgrados.
La serie de logros que se enuncian en el libro no habría sido posible sin el liderazgo de ciertos personajes clave. En particular, resulta fundamental reconocer el papel que tuvieron las mujeres en la consolidación de las ciencias sociales y de la sociología en el país, a quienes se les escatimó el reconocimiento. Zabludovsky recupera el trabajo de muchas pensadoras invisibilizadas, quienes, aun sin ser sociólogas y a pesar de sus detractores, han sido y siguen siendo referente del pensamiento social desde finales del siglo XIX y principios del XX. Entre ellas se encuentran Laureana Wright, desde el periodismo; Antonia Leonila Urzúa, desde la medicina; y Anita Brenner, desde la historia y los estudios culturales; entre otras.
En las décadas de 1950 y 1960, otras mujeres también destacaron en la investigación de problemas sociales, aunque no fueran sociólogas. Algunas de ellas son Isabel Horcasitas, quien abordó la cuestión étnica; Ifigenia Martínez, quien investigó la distribución inequitativa de la riqueza; María Luisa Rodríguez Sala, pionera en el análisis social del suicidio en México; y Cecilia Diammant, primera profesora de Teoría Social y Teoría Política en la Escuela de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Aunque la lista es extensa, es importante señalar que, de forma paulatina, la sociología mexicana ha contado con una creciente presencia de mujeres como figuras clave en su desarrollo.
De manera similar, los primeros exponentes de la sociología en México tampoco fueron sociólogos. Los intelectuales liberales del siglo XIX pueden considerarse cientificistas, laicos y convencidos del progreso. Entre ellos destaca Gabino Barreda, médico que estudió en París y trajo la sociología al país. Algunos de sus alumnos en la Escuela Nacional Preparatoria adquirieron relevancia en el gobierno de Porfirio Díaz. Los llamados “científicos” adoptaron el positivismo de Comte y estuvieron influenciados por el darwinismo social de Spencer. Entre los pioneros de la disciplina se encuentran el historiador Justo Sierra y los juristas Miguel Macedo y Andrés Molina Enríquez.
Durante un tiempo, la sociología quedó relegada de la escena pública; sin embargo, los estudios sociales cobraron un nuevo ímpetu con la labor de Manuel Gamio y, especialmente, con uno de sus colaboradores: Lucio Mendieta y Núñez, abogado especialista en legislación agraria, fundador del Instituto de Investigaciones Sociales y de la Revista Mexicana de Sociología. Posteriormente, destacaron otras figuras clave como Daniel Cosío Villegas, historiador y economista, fundador de la Casa de España en México, el Fondo de Cultura Económica y la Escuela de Economía de la unam; así como Pablo González Casanova, antropólogo e historiador, quien contribuyó significativamente a la visibilización de la disciplina al ocupar numerosos cargos universitarios.
Otro de los parámetros que dan cuenta del proceso de consolidación de la sociología han sido las publicaciones periódicas. Entre las primeras revistas especializadas destaca la Revista Positiva (1900-1914), pionera en el campo. En el ámbito feminista, a inicios del siglo XX surgió Hijas del Anáhuac, posteriormente rebautizada como Violetas del Anáhuac. Más adelante, Manuel Gamio fundó Etnos, dedicada al estudio de la población indígena y los conflictos sociales, rurales y urbanos, con un enfoque antropológico, sociológico y jurídico. Mendieta, quien publicó en dicha revista, después fundó la Revista Mexicana de Sociología. Años más tarde apareció Acta Sociológica, orientada al análisis de los problemas nacionales, seguida de otras publicaciones relevantes como El Trimestre Económico, Cuadernos Americanos, Revista de Occidente y Problemas agrícolas e industriales de México. En la década de 1980, surgieron revistas con líneas editoriales bien definidas, entre ellas Sociológica, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Estudios Sociológicos, del Colegio de México (Colmex).
Las editoriales también jugaron un papel insoslayable en la consolidación de la sociología. Un ejemplo clave es el Fondo de Cultura Económica, fundado en 1934 por Daniel Cosío Villegas, la cual cubrió el vacío dejado por las editoriales censuradas en Argentina y España. En ese contexto, México se convirtió en un referente obligado para las publicaciones de estas disciplinas en el mundo de habla hispana. Se relata que, cuando el Fondo enfrentó restricciones durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, un grupo de personas interesadas en seguir publicando obras críticas al gobierno creó la editorial Siglo XXI. Además de las prensas universitarias y los centros e institutos de investigación, otras editoriales han sido fundamentales para la difusión de nuestro quehacer académico, como Ediciones Era y Miguel Ángel Porrúa, por mencionar sólo algunas.
Para concluir, siguiendo con el texto de Zabludovsky, es importante referirnos a la enseñanza de la sociología. En México, esta disciplina comenzó a impartirse a inicios del siglo xx como materia en la Escuela Nacional Preparatoria y, más adelante, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Sin embargo, tomó medio siglo para que se estableciera una licenciatura ex profeso. La Escuela de Derecho fue el primer espacio donde se impartieron numerosos cursos de Sociología, y en 1940 se creó la carrera de Trabajo Social como respuesta a las necesidades de médicos y abogados para atender problemáticas específicas. Fue hasta 1951 cuando se diseñó un plan de estudios orientado a la formación y graduación de especialistas en la disciplina. Según la autora, ese mismo año se fundó la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, aunque su programa fuerte se encaminaba a la profesionalización de futuros diplomáticos. A partir de entonces, las ciencias sociales en general y la sociología en particular adquirieron autonomía, así dejaron de estar subordinadas al Derecho.
Hacia finales de la década de 1960 surgieron los programas de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales en la unam, con lo que la Escuela adquirió el rango de Facultad. Los años setenta fueron una etapa de auge: en 1973 se fundó el Centro de Estudios Sociológicos del Colmex; en 1974, la uam inauguró la Licenciatura en Sociología en tres de sus planteles, mientras que la unam hizo lo propio en distintos campus de la Zona Metropolitana del otrora Distrito Federal. La carrera también comenzó a impartirse en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), la Universidad de Sonora, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Veracruzana. En ese contexto, las ciencias sociales también cobraron relevancia con la mudanza de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), desde Santiago de Chile hacia la Ciudad de México, así como con la creación de instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Colegio de Michoacán (Colmich) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Durante la década de 1980, la Licenciatura en Sociología se extendió a universidades en Tabasco y Tamaulipas. En el ámbito de las ciencias sociales, en esos años, surgieron nuevas instituciones, como El Instituto Mora, el Colegio de Jalisco y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UABJO.
Este largo recorrido en el proceso de consolidación de las ciencias sociales y la sociología en México es desarrollado por Gina Zabludovsky de forma muy detallada, pero sintética y didáctica. Desde mi perspectiva, la historia de la sociología que nos ofrece esta obra constituye un texto ineludible para los estudiantes y especialistas de las ciencias sociales y, sobre todo, para quienes nos desempeñamos profesionalmente como sociólogos. La lectura de este libro nos permite conocer de dónde venimos, nos da pistas de dónde estamos y, a partir de ahí, podemos dilucidar hacia dónde nos dirigimos, en un momento del acontecer mundial en el que parece que el comportamiento del electorado, en varios países, está dando un viraje en dirección a proyectos sociopolíticos antidemocráticos.