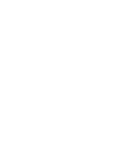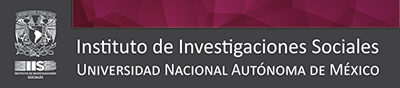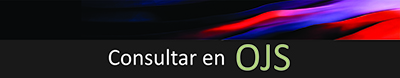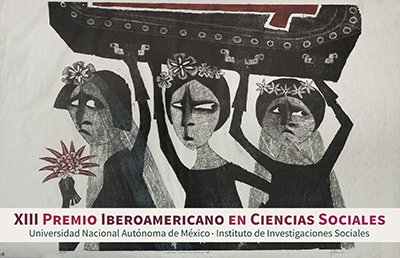Judith Butler (2024). Who’s Afraid of Gender? Toronto: Knopf Canada, 320 pp.
*El libro ha sido traducido al español: ¿Quién teme al género? Ediciones Paidós (2024). Disponible en e-book.
Reseñado por:
Siobhan Guerrero Mc Manus
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias
en Ciencias y Humanidades
Universidad Nacional Autónoma de México
Son pocos los libros que logran convertirse en un éxito de masas y, al mismo tiempo, en una importante contribución teórica para un campo académico. Aún más escasos son aquellos que, además, proponen un diagnóstico global necesario, aunque no por ello menos angustiante y doloroso. Who’s Afraid of Gender?, de Judith Butler, forma parte de este selecto grupo. Sin duda, esto es sorprendente, pues hasta hace poco era difícil imaginar que un libro sobre teoría de género alcanzara tal nivel de popularidad y suscitara, al mismo tiempo, tan intensas pasiones. Sin embargo, esta obra, la más clara y didáctica escrita por Butler, estaba destinada a convertirse en un testimonio del zeitgeist contemporáneo, pues en ella se analizan muchas de las tensiones y contradicciones de la compleja época que atravesamos.
Con el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2025, los diagnósticos expuestos en el libro han adquirido mayor relevancia y urgencia. Incluso para los sectores progresistas más escépticos, resulta evidente el feroz ataque contra un conjunto de saberes que desempeñaron un papel fundamental en la construcción de una noción más incluyente y amplia de la justicia. Aunque esta noción no siempre se tradujo en sociedades más justas e igualitarias en todo el mundo, sí permitió identificar los múltiples ejes de la desigualdad. Me refiero, desde luego, a un pensamiento interseccional que insiste en la importancia de atender diversas formas de opresión, como el sexismo y sus manifestaciones, el heterosexismo y el cisexismo, así como el racismo, el capacitismo y muchas otras formas de exclusión y marginalización. Estas desigualdades no se resuelven sólo mediante la igualdad formal ante la ley ni pueden reducirse a diferencias económicas derivadas de la distribución desigual de los recursos.
Estos saberes fueron fundamentales para la dignificación de vidas que, hasta hace algunas décadas, habitaban lo abyecto y se encontraban condenadas a una zona del no-ser. Me refiero a aquellas multitudes que no pueden concebirse como un sujeto político homogéneo, pero que no dejan de ser un agente y una fuerza de cambio social capaz de evidenciar los sesgos presentes en la manera en que hemos imaginado y organizado nuestras sociedades. Travestis, transexuales, transgénero, lesbianas, bisexuales, gays y pansexuales; así como personas racializadas, colectivos intersex, gente con vih, trabajadoras sexuales, migrantes y muchas otras subalternidades conforman este sujeto político cambiante, amorfo y siempre en devenir, que insiste en que aún estamos lejos de identificar todas las injusticias que se deben atajar.
Las nuevas derechas también lo saben y observan con nostalgia los antiguos fascismos. Hemos atestiguado cómo Trump ha impulsado una cruzada contra los derechos de todos los grupos ya mencionados, criticando un presunto discurso woke al que culpa de la decadencia estadounidense. Su defensa de una supuesta naturaleza humana cargada de racismo, misoginia, transfobia y xenofobia ha resultado, quizá para algunas personas, sorprendente. No obstante, hoy es evidente que los discursos y acciones de las fuerzas políticas de derecha se han reinventado ideológica y axiológicamente. Esta nueva configuración exige un marco analítico renovado que permita comprender las razones detrás de este ataque visceral contra las teorías de género, queer, de crítica de la raza, el transfeminismo y, en general, contra todo aquello que identifican como parte de un pensamiento “progre”.
Esto es precisamente lo que Judith Butler nos ofrece. Su libro no sólo expone el complejo escenario actual, sino que también da cuenta del porqué el discurso anti woke ha logrado seducir incluso a sectores históricamente vinculados con la izquierda. Este último aspecto es quizá uno de sus más grandes méritos, pues para muchas personas resulta inaudito presenciar ataques dirigidos a la comunidad trans desde posturas que se reivindican feministas, así como descalificaciones a la teoría crítica de la raza por parte de quienes se asumen liberales de centro-izquierda.
Butler inicia su reflexión a partir de la idea de un fantasma que, en vez de Europa, recorre el pensamiento crítico del siglo XXI. Es el fantasma en tanto ideología; un fantasma que desplaza miedos legítimos, al neoliberalismo y sus efectos devastadores, al cambio climático, a la globalización, a las guerras, y que logra, sin embargo, encontrar actores a los que les adjudica la responsabilidad de dichos cambios. Es decir, funciona como un mecanismo de construcción de “chivos expiatorios”: fabrica responsables para ocultar las dinámicas de violencia estructural de nuestra época. En este proceso, los temores, las ansiedades y las responsabilidades se desplazan hacia aquellas voces disidentes, cuya irrupción no sólo ha cuestionado la concepción liberal de justicia, sino también el estilo de vida blanco, cisgénero, heterosexual y clasemediero que el siglo XX normalizó.
Judith Butler emprende un análisis exhaustivo y penetrante sobre las dinámicas contemporáneas del movimiento antigénero a nivel global, el cual actúa como una sinécdoque de todas las formaciones antiderechos actuales. A lo largo de diez capítulos rigurosamente estructurados, la filósofa/le filósofe —quien ahora emplea ambos pronombres— aborda temas que van desde la influencia del Vaticano en la difusión de discursos antigénero hasta la intersección de estos movimientos con las políticas neoliberales y los legados coloniales. Esta obra se erige como una de las contribuciones más claras y relevantes de Butler, con lo que se consolida su posición no sólo en el ámbito de la teoría, sino también como figura central en los debates culturales actuales.
Uno de los aspectos más destacados de la obra es el reconocimiento explícito que Butler hace de las juventudes, cuyos activismos y experiencias han enriquecido y ampliado la comprensión del género. Butler comparte cómo estas interacciones le proporcionaron la perspectiva y el valor para identificarse como persona no binaria, subrayando la relevancia de las vivencias en la evolución del pensamiento teórico. Este gesto no sólo humaniza su narrativa, sino que también refuerza la idea de que el conocimiento es un proceso colectivo y dinámico.
El libro comienza con un análisis detallado del movimiento antigénero, explora sus raíces y su expansión a nivel global. Butler destaca el papel fundamental del Vaticano en la articulación y difusión de una retórica contraria a la teoría de género. Desde las conferencias de El Cairo y Beijing, figuras como Joseph Ratzinger y el papa Francisco han promovido un discurso que la presenta como una amenaza para la concepción antropológica tradicional de la Iglesia sobre lo humano. Es decir, esta postura concibe la teoría de género como una usurpación del papel divino en la creación y definición de la humanidad, la interpreta como un desafío directo a la hegemonía moral que la institución religiosa ha mantenido durante siglos.
Butler examina cómo esta postura del Vaticano ha facilitado alianzas estratégicas con la derecha cristiana y figuras políticas como Donald Trump, lo que ha dado lugar a un “ecumenismo reaccionario”. Esta coalición ha sido clave en la implementación de políticas regresivas, como la revocación del fallo “Roe vs. Wade” en Estados Unidos, que durante 49 años garantizó el derecho al aborto.
En este punto, Butler también analiza por qué, mientras el derecho al aborto fue desmantelado, el matrimonio igualitario permaneció intacto, y lo atribuye a una interpretación textualista conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos. El tiempo dirá si estaba en lo correcto. En cualquier caso, sostiene que fue el textualismo —y no una supuesta colusión entre la agenda queer y el patriarcado, como afirman algunas voces del feminismo actual— lo que explica la suspensión del derecho al aborto, mientras el matrimonio igualitario se mantuvo, debido a su vínculo con el principio de no discriminación por motivos de sexo.
En el contexto del Reino Unido, Butler aborda la influencia de las feministas radicales trans-excluyentes (terf) y el modo en que sus posturas, consciente o inconscientemente, se alinean con movimientos antigénero más amplios. Señala que, en países como España y el Reino Unido, el “terfismo” se ha integrado de manera sustancial a la agenda antigénero, y advierte sobre la tendencia de ciertos sectores a minimizar o ignorar esta conexión. Butler enfatiza que limitar la conceptualización del “movimiento antigénero” sin considerar la activa participación de las terf es una simplificación peligrosa que no refleja la complejidad de las alianzas y oposiciones actuales.
La autora también reflexiona sobre la relación entre los activismos lgbtiq+ y feministas con el establishment económico. Asimismo, critica fenómenos como el “femonacionalismo” y el “homonacionalismo”, en los que las luchas por los derechos se entrelazan con agendas nacionalistas y neoliberales, diluyendo sus objetivos emancipadores originales. Butler advierte sobre el peligro de utilizar presiones económicas mediante instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional para impulsar derechos humanos, pues estas tácticas pueden perpetuar estructuras coloniales y socavar la autenticidad de los movimientos sociales. En lugar de operar dentro de las mismas redes coloniales que históricamente han oprimido a diversas poblaciones, plantea la necesidad de desarrollar estrategias que reconozcan y desafíen estos legados, así como promover una justicia realmente inclusiva y equitativa.
Un capítulo especialmente incisivo de esta obra presenta un diálogo entre Butler con los nuevos materialismos feministas, donde cuestiona las concepciones esencialistas sobre el sexo y la relación entre éste y el género. A través de un análisis crítico, desmantela argumentos que intentan definir el género de manera rígida y binaria; en su lugar, propone una comprensión más fluida y contextualizada de la identidad. Esta perspectiva desafía nociones tradicionales y abre espacio para una mayor inclusión y reconocimiento de las diversidades corporales y experienciales.
Butler no elude la confrontación con figuras públicas que han influido negativamente en la percepción de las personas trans. Critica a J. K. Rowling por utilizar su posición de poder y recursos legales para silenciar críticas dirigidas a su activismo “antitrans”. Aunque reconoce que Rowling es sobreviviente de violencias y que sus traumas son legítimos, Butler argumenta que el dolor personal no puede justificar la propagación de miedos infundados ni la perpetuación de intolerancias que afectan a comunidades ya vulnerabilizadas. La distinción entre experiencia personal y responsabilidad pública resulta fundamental para promover un discurso más empático y constructivo.
A lo largo de la obra, Butler critica el feminismo esencialista que, en su afán por proteger una noción “pura” de los espacios femeninos, está dispuesto a sacrificar los derechos y la dignidad de las mujeres trans. Señala que esta postura, además de excluyente, opera dentro de una lógica fascista al privilegiar la homogeneidad a costa de las minorías. Butler aboga por un feminismo inclusivo que celebre la diversidad de experiencias e identidades, entendiendo que la verdadera protección y el empoderamiento de las mujeres no se logran mediante la exclusión, sino a través de la solidaridad y el apoyo mutuo.
Who’s Afraid of Gender?, en síntesis, es una obra fundamental para comprender las complejidades y desafíos que enfrentan los movimientos de género en la actualidad.