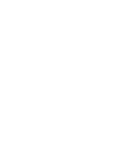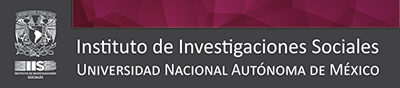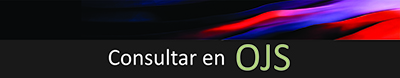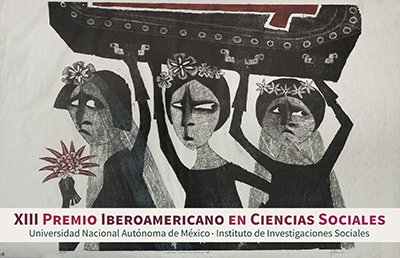The management of drinking water as a common pool resource in Mazocahui, Sonora
Luis R. Moreno González* y Rolando E. Díaz Caravantes**
*Maestro en Ciencias Sociales por El Colegio de Sonora. Actualmente labora en Prescott College. Especializado en temas socioambientales. orcid: 0009-0009-8306-642X.
**Doctor en Geografía y Desarrollo por la Universidad de Arizona. Profesor-investigador en El Colegio de Sonora. Especializado en temas de los impactos socioambientales por contaminación minera. orcid: 0000-0002-4117-2197.
Resumen: Mazocahui es una de las comunidades afectadas por el derrame minero de 2014 en el río Sonora, además de enfrentar problemas de escasez y abandono institucional del Comité de Agua. El objetivo de esta investigación es describir cómo el capital social comunitario resulta una vía para obtener beneficios colectivos al trabajar en el manejo de los recursos con reglas y prácticas que vayan en función del bien común. Para hacerlo, analizamos el caso desde la perspectiva del agua como un recurso de uso común, gestionado a partir de los principios de diseño de Elinor Ostrom. Se muestra que si bien la comunidad sabe emplear sus herramientas en favor de operar el servicio, los problemas institucionales y ambientales los superan.
Palabras clave: agua potable, recursos de uso común, comunidades del río Sonora.
Abstrac: Mazocahui it’s one of the communities affected by the 2014 mining spill in the Sonoran river, which also has to face the problem of water scarcity and institutional abandonment by the Water Committee. The objective of this research is to describe how community social capital is a way to obtain collective benefits by working on the management of resources from rules and practices that are based on the common good. For this, we analyze the case from the perspective of water as a common pool resource and how it is managed based on Elinor Ostrom’s design principles. It is shown that, although the community knows how to use its tools to operate the service, institutional and environmental problems surpass them.
Keywords: drinking water, common pool resource, Sonora river communities.
El río Sonora es uno de los tres ríos más importantes del estado, junto con el río Yaqui y el río Mayo. A los márgenes del río se desarrolla la vida de diez municipios más sus comunidades: Cananea, Bacoachi, Arizpe, Huépac, Banámichi, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi, Ures y Hermosillo. Su acuífero tiene una disponibilidad anual de agua subterránea de 3.74 hectómetros cúbicos al año. Al mismo tiempo, anualmente, el acuífero presenta un volumen de extracción de aguas de 62.9 hectómetros cúbicos, lo cual señala que si bien este manto acuífero no se encuentra sobreexplotado sí presenta una baja disponibilidad (Diario Oficial de la Federación, 2023).
A la baja disponibilidad superficial anual de la cuenca se agrega el problema de la contaminación biológica del agua. Robles-Morua et al. (2012) tomaron muestras de aguas residuales en Arizpe y Baviácora, Sonora, y concluyeron que las distancias entre ambos puntos causan incertidumbre en la eliminación de patógenos que producen enfermedades de origen hídrico de carácter infeccioso. Para el caso de Mazocahui, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (2023) detectó en las tomas domiciliarias exceso de coliformes fecales por encima de las permitidas por la Norma Oficial Mexicana (nom-127-ssa1-1994).
Otra dificultad que enfrentan las comunidades ribereñas de la región es la contaminación por metales pesados provocada por la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, que en agosto de 2014 derramó cuarenta mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado (Díaz-Caravantes, Duarte-Tagles y Durazo-Gálvez, 2016). Al respecto, Romero-Lázaro et al. (2019) muestran mediante análisis del suelo que existen elementos potencialmente tóxicos en el río.
En 2022, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (2023) realizó estudios de calidad de agua en la superficie, acuíferos y sedimentos, cuyos resultados determinaron que la contaminación por lixiviados de cobre persiste en la cuenca. En la comunidad de estudio, el pozo de agua potable fue el más alto en sulfatos; de igual manera, se presentaron los valores más elevados de sedimentos de aluminio y antimonio (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2023).
Aunado al contexto de contaminación y escasez, existe una condición de abandono institucional. Como lo señalan Galindo Escamilla y Palerm Viqueira (2016), desde 1983, con la reforma al artículo 115 constitucional, se transfirió a las entidades federativas o los municipios el manejo del agua potable. Igualmente, la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que da facultad al sector privado y excluye a los núcleos agrarios como organismos operadores del servicio de agua potable (Galindo Escamilla y Palerm Viqueira, 2012), característica que se repite en la Ley 249 de agua potable y alcantarillado del estado de Sonora.
En este contexto, tanto a nivel nacional como estatal, existe el caso de las comunidades que tienen que enfrentar problemas de gestión sin respaldo de las instituciones gubernamentales (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2016). En Sonora, Mazocahui es una de estas comunidades. En este lugar, los habitantes han tenido que organizarse para sostener un sistema de agua potable con recursos propios desde 1969.
Para esta investigación, se analiza el caso de Mazocahui como sistema autogestionario de agua potable desde el capital social ejercido a través de la toma de decisiones sobre el agua. Como indicadores, se observa el agua como recurso de uso común (ruc) y los principios de diseño de Elinor Ostrom (1992) para el estudio de instituciones autogestionarias de larga duración. Este acercamiento al tema busca estudiar la gestión del agua potable en el medio rural de la cuenca del río Sonora desde un contexto de escasez, contaminación, injusticia ambiental y tendencia legislativa hacia la privatización del agua, y brindar nuevas alternativas cercanas a las necesidades de las comunidades y el derecho colectivo al agua.
Para tal fin, se realizó un estudio cualitativo, donde consultamos la legislación nacional, estatal y municipal en torno al agua potable, así como el Diario Oficial de la Federación (dof) y el boletín oficial del estado de Sonora para encontrar momentos de cambio en la política pública. Por otro lado, consultamos datos e informes oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Además, realizamos entrevistas semiestructuradas y recabamos información mediante observación participante en la comunidad.
Capital social y bienes comunes
John Durston (2000) define el capital social comunitario como una característica presente en los grupos sociales, fundamentada en relaciones de reciprocidad y confianza que se fortalecen a través de reglas acordadas que evolucionan a instituciones locales. Según Ostrom (2003), el capital social es una fuente de beneficios colectivos que se manifiesta tanto en normas como en sanciones efectivas, y en su estudio sobre los recursos de uso común encontró ocho principios de diseño institucional que se repiten en instituciones autogestionarias de larga duración.
La propuesta teórica del capital social en la gestión de los recursos comunitarios ha evolucionado para incorporar un discurso político que ayude a vislumbrar otras opciones en la gestión de los recursos, aparte de la
privatización o la centralización estatal. Michel Gelobter (2001) incorpora la justicia social a la gestión de los recursos comunes, agregando dimensiones no previstas por el trabajo de Ostrom en su momento, como el mercado y las políticas internacionales y nacionales. Paul Robbins (2004) reconoce los saberes locales en la gestión de los recursos naturales. Recientemente, Ugo Mattei (2013) propone las gobernanzas locales en contraposición con la tendencia a la privatización de los recursos. De esta manera, la propuesta de Mattei es la reincorporación de los actores sociales a la gestión de sus propios bienes.
Si bien el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (2016) señala un vacío respecto a investigaciones sobre la gestión del agua en zonas rurales, existen estudios cercanos a las organizaciones comunitarias del agua. Algunos ejemplos son el de Madrigal, Alpízar y Schlüter (2011), en Costa Rica, cuyos resultados destacan la importancia de la formación de capital social y liderazgo enfocado a cada comunidad; Barranco Salazar (2020) estudió los valores culturales, la colaboración y el compromiso relacionados con el cuidado y la gestión del agua en comunidades de Hidalgo. Para el caso de la comunidad de nuestro interés, el trabajo de Elizalde Castillo, Díaz-Caravantes y Moreno Vázquez (2021) nos brinda un acercamiento a las organizaciones y estrategias empleadas por las comunidades afectadas para satisfacer su necesidad de agua.
Recursos de uso común y principios de diseño institucional
La gestión comunitaria del agua es una práctica colaborativa que se extiende a lo largo de América Latina, motivada por la desatención institucional en el abasto de agua potable. Estos sistemas son, a grandes rasgos, organizaciones abiertas que operan de manera democrática y sencilla, con integrantes coordinados para distribuir esfuerzos y lograr metas, como el mantenimiento o mejoras al servicio (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2016).
Recursos de uso común
Leticia Merino Pérez (2014) define los bienes comunes como aquellos caracterizados por poseer una difícil exclusión y una alta sustractabilidad. Para el caso del agua, Antonieta Zárate Toledo (2017) sostiene que cumple con la característica de ser un recurso abierto, ya que resulta difícil o costosa la exclusión de usuarios potenciales, además de estar sujeta a degradación por sobreexplotación y una renovación lenta e inestable, lo que nos señala que se trata de un recurso de alta sustractabilidad.
Ante esta potencial vulnerabilidad y degradación que poseen los recursos de uso común, ¿cómo se pueden gestionar de manera adecuada? En primer término, es importante distinguir unidades y sistemas de uso común. Cuando hablamos de unidades de recursos comunes nos estamos refiriendo a cada uno de los recursos disponibles, mientras que los sistemas de recursos en común son las partes que componen el recurso y hacen posible la reproducción de las unidades de recurso.
Esta distinción entre sistema y unidad nos permite adelantarnos al capital social como una estrategia que brinda la posibilidad de conservación de los recursos, ya que gracias a la comprensión de los sistemas de recurso se pueden crear reglas de provisión para la conservación y el mantenimiento de las unidades, para crear así una apropiación más racional (Merino Pérez, 2014). En resumen, teóricamente gestionar el agua como un recurso común es posible, ya que la disponibilidad del recurso se ve limitada por las reglas que se acuerden para su acceso y consumo (Madrigal, Alpízar y Schlüter, 2011).
Principios de diseño institucional como indicadores para la gestión comunitaria del agua
Elinor Ostrom (1992) observó ocho principios generales que se repetían en grupos de larga duración y exitosos en sus objetivos. Siguiendo con su propuesta, las instituciones, como reglas operativas y de uso, son fundamentales en el manejo de los recursos de uso común. En este escenario, los principios de diseño institucional tienen la función precisa de armonizar la relación entre la acción colectiva y un recurso con limitaciones físicas (Ostrom, 1992).
- Linderos claramente definidos. Busca definir quiénes son las personas que tienen derecho de apropiación sobre un determinado recurso. Así, se garantiza cierta exclusión de usuarios potenciales, lo que limita su apropiación y con esto la degradación que pueda existir sobre el recurso en juego (Ostrom, 2000).
- Coherencia entre las normas de apropiación y provisión con las condiciones locales del recurso. Busca que reglas de restricción sobre el tiempo, el lugar, la tecnología y las unidades de recurso respondan, por una parte, a las condiciones locales y, por otra, a las reglas de provisión. Se propone que si existe la coherencia entre los factores citados se crea una equivalencia entre los costos de provisión y los beneficios obtenidos de la apropiación, sin descuidar la disponibilidad del recurso para su conservación (Ostrom, 2000).
- Arreglos de elección colectiva. Corresponden a la oportunidad de que quienes se ven excluidos o afectados por las reglas prescritas puedan participar en su modificación. El fin de estos acuerdos, más allá de incorporar intereses individuales a los grupales, es crear condiciones más justas en las reglas de provisión y apropiación (Ostrom, 2000).
- Supervisión. Busca que los apropiadores del recurso asuman a su vez el rol de vigilantes. El rol asumido de apropiador-supervisor siguiere una participación más activa, ya que son los mismos miembros del grupo quienes se ven afectados o beneficiados por el respeto a las normas sobre el recurso (Ostrom, 1992).
- Sanciones graduales. Se encuentran íntimamente ligadas al principio de supervisión, ya que si los supervisores son al mismo tiempo apropiadores se puede llegar a invertir mayor tiempo y esfuerzo en vigilar que quienes no cumplen con las normas reciban una sanción. De este modo, se pretende que las denuncias por parte de los apropiadores-supervisores vayan en función de las normas establecidas y cumplidas por la mayoría (Ostrom, 2000).
- Mecanismos de resolución de conflictos. Se trata de que los grupos cuenten con los recursos necesarios para garantizar la resolución de conflictos de manera más efectiva y menos costosa. Para esto, aparte de contar con recursos materiales, como un lugar o una autoridad encargada, es necesario contar con la participación de todos los miembros del grupo en la formulación de las normas para evitar la toma de ventaja sustentada en malentendidos sobre éstas (Ostrom, 2000).
- Reconocimiento al derecho de organización del grupo. Se trata de que se reconozca legalmente a los apropiadores el derecho a configurar sus propias instituciones. El reconocimiento por parte de autoridades gubernamentales externas al grupo puede garantizar tanto arreglos institucionales más justos al interior del grupo (Ostrom, 2000) como la gestión para mejorar las condiciones materiales para el manejo del recurso (Durston, 2000).
- Empresas socialmente concatenadas. Se trata de que las prácticas de apropiación, provisión, supervisión y aplicación de sanciones, resolución de conflictos y gestión, contengan normas que a su vez respondan a instituciones de mayor alcance, así como también a roles definidos entre las distintas funciones del grupo. Aunado al principio anterior, es posible que contar con múltiples niveles institucionales favorezca desde las actividades más micro —como la supervisión— hasta las más ambiciosas —como la cooperación con otras organizaciones (Ostrom, 2000).
Metodología
El objetivo general de esta investigación es describir cómo el capital social comunitario es una vía para obtener beneficios colectivos al trabajar en el manejo de los recursos con reglas y prácticas que vayan en función del bien común. Para hacerlo, se tomó como referencia la comunidad de Mazocahui, Sonora. Se seleccionó este sitio porque, según Elizalde Castillo, Díaz-Caravantes y Moreno Vázquez (2021), el Comité de Agua presenta características que muestran mayor organización y confianza que otros comités existentes, como contar con un fondo de ahorro, además de vivir en un contexto de riesgos a la salud, como el resto de las comunidades del río Sonora por el derrame minero de 2014 (Díaz-Caravantes, Duarte-Tagles y Durazo-Gálvez (2016).
Otro motivo de selección fue que esta comunidad es una de las seis localidades donde se instaló una planta potabilizadora fija para remediar el derrame tóxico de origen minero de 2014, por lo que arroja importante información sobre cómo se ha trastocado la gestión del agua potable a partir de un desastre ambiental.
Para recabar la información, se consultaron fuentes documentales, se hicieron entrevistas semiestructuradas y también observación participante. Para la aplicación de las entrevistas, se adoptó como criterio de selección que los informantes fueran usuarios de agua, mayores de 18 años y habitantes de la localidad. Estas preguntas se encaminaron a las normas de acceso al agua, las sanciones por incumplirlas, las actividades realizadas y el nivel de satisfacción que encuentran con los resultados logrados como comité. Además, se entrevistó a los representantes de los comités acerca de los arreglos institucionales, los motivos de acceso y permanencia en los comités y las valoraciones respecto a la calidad del agua. En total, se realizaron 12 entrevistas con nueve informantes de mayo a julio de 2021.
Los indicadores que se utilizaron para el estudio fueron los ocho principios de diseño institucional de Ostrom (2000). Así, el abordaje cualitativo de esta investigación resultó de utilidad para conocer las relaciones comunitarias en torno al manejo de un recurso de uso común, como el agua. La información recabada fue transcrita y analizada por medio del software de análisis cualitativo nvivo, donde se introdujeron como indicadores los principios de diseño institucional, así como las dimensiones de análisis consideradas en las entrevistas.
Descripción del sistema de agua potable
Este sistema de agua potable se puede analizar en cuatro partes: agua, infraestructura hidráulica, usuarios y comité. Las primeras dos nos hablan de la existencia de recursos de uso común, mientras que la tercera y cuarta nos hablan del capital social que da sentido al manejo del agua potable (Ostrom y Ahn, 2003).
Comencemos por el agua. La cuenca del río Sonora se encuentra en condición de baja disponibilidad. Aunado a esto, la contaminación por metales pesados y aguas residuales afecta la calidad del líquido para consumo humano. Estos factores son indicadores de las limitantes físicas en la región que se repiten en la comunidad. De esta manera, las principales limitantes que señalan todos los informantes son los periodos secos y la contaminación.
Como el río Sonora es la principal fuente de abastecimiento, las limitantes citadas tienen un impacto directo en la disponibilidad de agua tanto para las necesidades humanas como para las actividades económicas. En consecuencia, durante los meses de abril, mayo y junio se tiene que recurrir al tandeo para cubrir el servicio por partes. A su vez, para dar de beber al ganado durante esos mismos meses se recurre a pozos, en los que se llenan bidones de mil litros cúbicos por veinte pesos.
Por su parte, la infraestructura se compone de un pozo y su bomba, la red de tuberías, tres piletas para almacenamiento de agua, la red de drenaje y una planta potabilizadora. Sobre estos recursos, el desgaste por el tiempo y la desatención gubernamental a las peticiones del comité ocasionan distintas limitantes.
La infraestructura original se construyó en 1969. A razón del crecimiento del asentamiento humano, se han realizado nuevas instalaciones para proveer de agua a zonas más alejadas al norte. Otro factor fue la contaminación por metales pesados de 2014, a partir de la cual se construyó un nuevo pozo, además de la reciente instalación de la planta potabilizadora, aunque ninguna de estas instalaciones funciona actualmente. Respecto a la planta potabilizadora, Díaz-Caravantes et al. (2021) señalan que aun si funcionara la planta instalada en Mazocahui para remover metales pesados, esto no garantizaría la calidad microbiológica. De igual manera, la instalación de la planta en un lugar bajo y la red de tuberías requeridas dificultan la distribución y elevan el costo en energía para su funcionamiento.
Limitantes del agua: meses secos y contaminación
Tanto en el comité como entre los usuarios del agua se habla del periodo seco que se da entre los meses de marzo y junio como un factor que genera un déficit en la disponibilidad. Frente a esta situación, se sabe que una vez llegada la temporada de lluvias el abastecimiento de agua mejorará.
No obstante, debido al periodo seco, otras áreas de la vida cotidiana y productiva de los habitantes del pueblo se ven afectadas, porque aprovechan el agua destinada a uso doméstico para la supervivencia del ganado. Como última consecuencia, la suficiencia del recurso resulta afectada porque tiene que distribuirse para varios usos.
Al periodo seco se suma la contaminación que deriva de tres factores: los sitios de descarga de aguas residuales río arriba, las condiciones del pozo y el derrame de metales pesados de 2014. Para evitar posibles daños a la salud, los habitantes del pueblo han limitado el consumo del agua potable. Esto representa un gasto mayor al interior del hogar, ya que para beber y cocinar utilizan garrafones de agua purificada, cuyo costo es de quince pesos cada uno.
Limitantes de la infraestructura
La localidad cuenta con tres pozos concesionados para uso público-urbano; no obstante, se observó que de estos tres pozos sólo uno funciona. Los restantes son un pozo perforado después de la contaminación por metales pesados y uno concesionado por el gobierno municipal para abastecer a la zona norte del pueblo. Sin embargo, por su localización, ninguno de los dos resulta eficiente para el abastecimiento de agua.
El primer pozo con bomba se perforó con la llegada de la electricidad al pueblo en 1969. Desde entonces, el cuidado de la bomba es fundamental para mantener activa la distribución. En este contexto, durante el estudio de campo en 2021 observamos que los pobladores tuvieron que reemplazarla de manera temporal para hacer una reparación.
La red de tuberías parte desde el pozo hasta un tubo principal que recorre el pueblo por la carretera y otros tubos que corren hacia las piletas de almacenamiento de agua. De este tubo se desprenden las mangueras que dotan de agua a las viviendas y los lotes. El problema principal con esta red de tuberías es que no existe un registro claro de por dónde pasan las mangueras.
Según el comité, la red de tuberías presenta dos limitantes: su antigüedad y su diámetro. La antigüedad tiene un impacto en su funcionamiento, lo que hace necesario que se deba reparar con frecuencia. En relación con la salud, el comité señala que las tuberías están sucias, lo que afecta la calidad del líquido. El diámetro de las tuberías afecta la presión del agua, lo que dificulta la dotación en la parte norte del pueblo, donde el gobierno municipal instaló una tubería de menor diámetro, lo cual —por la distancia entre esta parte del pueblo y el pozo y la capacidad de la bomba y la topografía— ha reducido el volumen del agua que llega.
Para el almacenamiento, existen tres piletas que están directamente conectadas a la red de tuberías. Así, con la misma presión del agua, ésta se deriva a las piletas una vez que el pueblo está abastecido. La limitante es la contaminación por basura; además, la pileta principal está agrietada, lo que impide aprovechar toda su capacidad.
Historia del Comité de Agua potable
En la década de los cincuenta, las obras por cooperación hicieron posible la instalación de los sistemas de agua potable en las comunidades rurales (Álvarez Ordóñez, 1965). En Sonora, la Ley para el Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en el Medio Rural (Ley 67) presentaba una estructura organizativa para el manejo comunitario del agua (Gobierno del Estado de Sonora, 1969). En el caso de Mazocahui, un informante señaló que la presencia de las juntas de agua potable cambió en la década de los ochenta, cuando por las fallas frecuentes de la bomba los habitantes decidieron cooperar para comprar una nueva, lo que los llevó a tomar autonomía en el manejo del agua.
Desde entonces, el responsable del sistema de agua potable era el llamado bombero; es decir, la persona encargada de operar y cuidar la infraestructura, que se elegía mediante una asamblea de usuarios. Este cargo no tenía un periodo de duración determinado, por lo que una persona lo podía ocupar hasta que hubiera una nueva asamblea para elegir a otra responsable. Aparte de no contar con un tiempo definido, en la elección tampoco había límites respecto a cuántas veces lo podía ocupar alguien, ni formalidad en cuanto a las funciones que cumpliría.
Estos factores ocasionaron incertidumbre en el manejo del agua, ya que el cambio de responsables con funciones e intereses distintos afectaba tanto la distribución del recurso como la rendición de cuentas a la comunidad. Independientemente de esta falta de reglamentación, el rol del bombero como único responsable del agua persistió hasta el derrame minero de 2014, cuando la Conagua emitió la orden de apagar la bomba de agua, lo que generó conflictos al interior del pueblo, no sólo por el agua, sino por los intereses sobre la administración del recurso.
Otra circunstancia que motivó la formación de un comité fue el exceso de responsabilidades que demandaba el cargo. Según el secretario del Comité de Agua, el bombero no estaba calificado para realizar gestiones y abrir nuevos pozos y rehabilitar el principal. Por este motivo, se optó por designar un comité compuesto por un presidente, que se encargaría de representarlos; un secretario, con la encomienda de redactar documentos y realizar gestiones con otros sectores gubernamentales; un tesorero, responsable de la recaudación de las cuotas de agua; y el bombero, que se encargaría únicamente del manejo del sistema de agua.
El Comité de Agua vigente en 2021 se formó en 2018. Está compuesto por un presidente, un secretario y el bombero. Al igual que en el anterior comité, el presidente que es el encargado de representar al comité, y actualmente también recauda las cuotas y lleva las cuentas; el secretario se encarga de la redacción de los documentos y de hacer las gestiones; y, por último, el bombero opera el sistema de agua potable, le da mantenimiento y realiza los cortes de agua.
Según el comité, aun no existen normas formales sobre la elección y los límites de operación de sus representantes, por lo que ocupan el cargo hasta que “se cansen”, o la asamblea de usuarios decida separarlos. Además, la ausencia de normas formales sigue causando incertidumbre respecto a la competencia de otras personas para operar el sistema, así como el modelo de organización para hacerlo.
Análisis de los principios de diseño
Linderos claramente definidos
En Mazocahui, el primer requisito para tener acceso al agua potable es comprar un lote para vivienda en la comunidad y registrarse en el padrón de usuarios del servicio. Después del registro, el nuevo usuario debe comprar el material necesario para conectarse a la red de agua potable. Una vez adquirido, le corresponde al comité conectarlo. Ya instalada la tubería, el registro queda formalizado por medio de un contrato con el presidente del Comité de Agua.
El nuevo usuario tiene la obligación de pagar una cuota mensual de cien pesos, que por acuerdo debe cubrir cada día 15 del mes. Para dar certeza sobre este pago, el presidente marca en el padrón de usuarios a quienes van cumpliendo y se les entrega un recibo sellado por el Comité de Agua. Fuera de esta obligación de pagar la cuota mensual, no existe ninguna otra, pues se tiene el acuerdo de que el comité sea el encargado de reparar las fallas de la infraestructura.
Según los usuarios, existen algunas complicaciones respecto a los límites sobre el acceso al recurso. Una usuaria manifestó que el cobro general le parecía injusto, porque las personas que tienen casas pero no habitan en el pueblo se ven obligadas a pagar una cuota por un servicio que no están utilizando. Por su parte, el comité señala que el crecimiento del pueblo ha superado el registro formal del padrón, y en consecuencia se ha complicado la exclusión de usuarios del servicio. Otra complicación señalada tanto por usuarios como por integrantes del comité es que en algunos lotes hay más de una vivienda que se abastece de una misma toma registrada y pagan una sola cuota. No obstante, en el comité se menciona que ahora se cobra por vivienda.
Si bien los límites acordados por la comunidad generan cierta protección sobre el aprovechamiento de los recursos de uso común, factores como el crecimiento del asentamiento humano han ocasionado que el comité pierda control y poder de supervisión sobre los usuarios potenciales. En consecuencia, se suman actores a la apropiación sin que exista una garantía de provisión sobre estos recursos.
Coherencia entre apropiación y provisión y condiciones de recursos de uso común
A partir de las condiciones tanto ambientales como del sistema que limitan el acceso al recurso, el Comité de Agua potable ha tomado decisiones para mejorar el abastecimiento, que contemplan tanto la provisión de equipo de bombeo como la apropiación, con la distribución temporal del agua (tandeo) y la suspensión del almacenamiento durante la temporada seca.
Respecto a la provisión de la bomba, las decisiones que se toman son para evitar averías. Por este motivo, la primera medida es apagar la bomba al anochecer o durante las tormentas, que es cuando los usuarios duermen y por lo tanto necesitan menos agua. Aparte de cuidar la bomba de posibles averías, apagarla durante la noche también evita que las piletas se desborden, para impedir el desperdicio de agua. Los usuarios no manifiestan ninguna inconformidad respecto al corte nocturno, pues comprenden el motivo.
En cuanto al tandeo, es una medida que se ejecuta principalmente durante los meses secos, con la intención de mejorar la presión del agua, distribuyéndola en dos sectores del asentamiento humano. Como medida de proporción, se consideran el tiempo y las zonas abastecimiento, las cuales se divide por una carretera, dotando primero el lado oeste durante ocho horas y después el lado este por el mismo lapso. Ante el tandeo y el corte general del suministro durante la noche, los usuarios almacenan agua en tinacos u otros depósitos, además de concluir todas las actividades domésticas relacionadas con el agua antes del corte.
La otra medida que se toma para lograr una mejor apropiación del recurso es la suspensión del almacenamiento de agua durante los meses secos, con la finalidad de que el agua llegue a la parte norte del pueblo. Para echar a andar esta medida no sólo influye la suficiencia del recurso, sino las condiciones de la infraestructura y el espacio geográfico: la distancia entre el pozo y las viviendas, la altura y la red de tuberías que instaló el gobierno municipal para hacerlo llegar a esa parte del pueblo.
Si bien estas medidas ayudan a paliar la insuficiencia, el recurso sigue siendo afectado durante los meses secos, lo que se refleja en la poca disponibilidad para algunos usuarios, sobre todo en la parte norte del pueblo. Al respecto, el proyecto a largo plazo que ha planteado el comité es cambiar el pozo hacia el norte para aprovechar la altura y que la presión mejore por gravedad, además de cambiar la tubería y la bomba.
Arreglos de elección colectiva
En Mazocahui, el principal instrumento para la comunicación entre el comité y los usuarios es la asamblea, en la que no sólo se configuran los arreglos y las acciones sobre los recursos de uso común, sino que se supervisan, como se verá más adelante, las acciones del comité y los usuarios. Se ha observado que si bien la mayoría de los usuarios manifiesta estar de acuerdo con las medidas de apropiación y provisión del agua, existe una percepción de exclusión en las decisiones por parte de los usuarios, poco conocimiento sobre la conformación del comité y poca participación en la toma de decisiones.
Respecto al pago, los usuarios entrevistados manifestaron estar de acuerdo con la cuota, aunque haya aumentado de cincuenta a cien pesos mensuales, ya que lo consideran un servicio indispensable. De igual manera, expresan que además de la cuota han participado con recursos económicos para la reparación de la bomba y el pago del recibo de luz. Otro arreglo respecto al pago es que sea voluntario. A pesar de esto, es común que no todos los usuarios paguen de manera puntual. Esto genera conflictos al momento de hacer reparaciones o mantenimiento, por falta de dinero, y los usuarios hacen reproches al comité por no ser estricto con el cobro, que argumenta que por acuerdo los usuarios deben acercarse a pagar.
Asimismo, algunos usuarios expresan no sentirse totalmente incluidos en la toma de decisiones de la asamblea. Señalan un exceso de participación por parte del comité, que impide que las propuestas de los usuarios sean escuchadas. Por consiguiente, el hecho de que los intereses de la mayoría tengan más peso que los de la minoría los desmotiva al momento de participar. Con respecto al comité, entre los usuarios no se tiene muy claro cuál es el motivo de su formación ni la función que desempeña cada uno en el grupo. Esta falta de claridad genera confusión, por no saber a quién se le debe hacer una petición según las responsabilidades de su puesto.
A pesar de esta falta de arreglos al interior de la comunidad, tanto por el comité como por los usuarios hay un reconocimiento a la autonomía del sistema de agua potable. Esta autonomía se presenta como una base en la que se sustentan beneficios, como la ausencia de cobro por medidor, así como tomar sus propias decisiones sobre el agua. Para el comité, este principio de autonomía se mantiene, a pesar de los apoyos que les ha ofrecido el gobierno municipal con el pago y mantenimiento del sistema, ya que se aspira a que la comunidad cumpla con sus obligaciones antes que recibir ayuda de actores externos.
Supervisión
La asamblea es un espacio donde el comité mantiene comunicación con los usuarios. Por este motivo, una parte del tiempo destinado a esta actividad es aprovechado para que el comité exponga las situaciones relacionadas con el agua potable, así como para rendir cuentas a los usuarios. Si bien la asamblea resulta un medio necesario para la comunicación, como no existe un reglamento formal sobre cada cuánto tiempo se debe convocar, su periodicidad queda a consideración de quien sea encargado de la provisión del agua.
En las entrevistas de 2021, el comité señalaba que por las medidas de aislamiento tomadas para evitar el avance de la pandemia por Covid-19 no había podido reunirse en asamblea. Otro factor que afectó la asistencia a las asambleas es que los usuarios estaban ocupados con sus actividades económicas. Asimismo, algunos usuarios consideraban la puntualidad en el pago y la calidad del servicio como indicadores suficientes para la supervisión del comité y por esta razón no asistían a las asambleas. Fuera de la asamblea, el comité expresa que el número de habitantes no les permite tener control sobre las faltas que los usuarios cometen con los recursos de uso común del agua potable.
Otras actividades en las que falta mayor supervisión son el uso del agua para darle de beber al ganado, el desperdicio que se hace y la manipulación del sistema de agua potable. En cuanto al uso del agua para el ganado, los encargados anteriores adoptaron como norma de uso sobre el agua del pozo cobrar una cuota extra. No obstante, con el cambio de comité se pasó por alto esta norma, utilizando el líquido de cualquier manera, con el único requisito de pagar la cuota de cien pesos mensuales.
Otro problema que escapa a la supervisión del comité es la manipulación de los recursos de uso común por algunos usuarios. Se encontraron dos casos en los cuales, debido a que no se cuenta con reconocimiento gubernamental y tampoco con acuerdos al respecto, no se han podido aplicar sanciones. El primero es la extracción directa de agua del río para su uso doméstico en respuesta al corte de agua por parte del comité; el otro es la manipulación de las válvulas para que el agua fluya hacia determinados sectores del pueblo. Esta falta de capacidad de supervisión hace necesarias acciones de protección del equipo, que requieren de movilidad de recursos humanos y materiales extras a los considerados.
El desperdicio de agua es una acción sobre la cual el comité no reclama competencia. No obstante, ante esta falta los usuarios ejercen presión entre sí para cuidar la suficiencia del recurso. Las acciones de supervisión frente al desperdicio de agua entre los usuarios son el reproche y el cierre de la llave sin autorización del usuario.
Sanciones
Las sanciones sobre el comité implican la separación del cargo, que sucede cuando en la asamblea una mayoría considera que no está dando buenos resultados. Al respecto, usuarios de la parte norte del pueblo se organizaron para pedir una asamblea y separar a un comité de su cargo, porque en sus viviendas el agua es insuficiente y hay fallas en el cobro. Sin embargo, por parte del comité no se manifiesta interés en permanecer en el puesto, ya que interrumpe el desarrollo de sus actividades económicas, además de no encontrar apoyo con el pago del agua.
Para los usuarios, la única sanción que se tiene es el corte del suministro si no pagan la cuota a tiempo. No obstante, esta sanción se complica debido a que no existe un orden claro sobre las tomas de agua. Frente a lo costoso que resulta el corte de agua de manera individual, el comité ha optado por el corte de manera general, pero como último recurso, ya que quienes sí pagan se ven afectados.
El presidente del comité también considera a los usuarios con capacidades limitadas para acarrear el agua, por lo que prefiere destinar recursos propios para pagar el servicio eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad (cfe) antes que cortar el agua para todo el pueblo. Aun así, la medida del corte general ha resultado la más efectiva y económica para la recaudación de la cuota, a pesar de crear conflictos entre el comité y los usuarios, porque el sistema se sostiene por quienes realizan los pagos y no sobre el total de usuarios. Aunque se haga el corte general del agua, quienes tienen adeudo siguen acumulando los pagos pendientes. Esto corresponde a otra sanción para los deudores, que deben pagar por la reconexión en caso de que se haga el corte individual de agua.
Además de cargar responsabilidades colectivas sobre una parte de los usuarios, estas complicaciones para aplicar la sanción por falta de pago tienen un efecto directo sobre los recursos económicos del comité, que no puede saldar la deuda con la Comisión Federal de Electricidad, además de dificultar el pago al bombero. Por otra parte, la imposibilidad de aplicar una sanción efectiva afecta los planes a largo plazo del comité para mejorar el sistema, ya que mantenerse endeudado le impide destinar recursos a otras necesidades.
Resolución de conflictos
Como ya se asentó, la imposibilidad de aplicar sanciones genera conflictos entre los usuarios y el comité, ya que carga sobre los que cumplen con su cuota la responsabilidad colectiva del pago. Asimismo, que los cortes generales son el último recurso, ya que se ve afectada toda la comunidad. De tal manera que para no generar conflictos el presidente del comité frecuentemente opta por usar recursos propios para pagar el recibo del servicio eléctrico, algo que a la vez evita el endeudamiento del comité.
Como se puede observar, existe un conflicto respecto a las sanciones por falta de pago de la cuota. No obstante, si los usuarios en su totalidad dejaran de pagar, la situación financiera del comité empeoraría y los recursos de uso común de la comunidad dejarían de funcionar. De esta situación surge un conflicto al interior.
Reconocimiento mínimo del derecho a organizarse
Con la reforma al artículo 115 constitucional, el Estado mexicano traspasó la facultad sobre el agua potable a las entidades federativas y sus municipios. Aunado a esto, con la Ley de Aguas Nacionales (1992) se creó la figura de los organismos operadores de agua, que dejó a las entidades federativas la facultad definir cuáles serían reconocidos como tales. En esta misma ley también se observó que los núcleos agrarios no pueden ser personas morales para obtener una concesión de uso público-urbano.
Sobre el pozo utilizado para el uso público-urbano, se cuenta con una concesión vigente a nombre de la Comunidad de Mazocahui (Comisión Nacional del Agua, 2025), otorgada por la Dirección de Administración del Agua en el Organismo de Cuenca Noroeste. Sin embargo, desde la muerte del tesorero del comité no se han localizado los documentos relacionados con el agua potable, entre los que se encontraba la concesión del pozo.
Volviendo al reconocimiento institucional del Comité de Agua, para el caso de Sonora tenemos que la Ley 249 excluye a los comités y centraliza las funciones en los municipios (Gobierno del Estado de Sonora, 2006). No obstante, los integrantes del comité mantienen comunicación con el gobierno municipal, desde donde se les han ofrecido recursos económicos. Sin embargo, el apoyo del gobierno municipal sigue sujeto a la voluntad y el compromiso de quien ocupe el cargo. Ante esta falta de respuesta institucional, la atención de las necesidades del sistema de agua potable tiene que correr por cuenta del comité.
Empresas socialmente concatenadas
En Mazocahui, el comité comunitario del agua ejerce responsabilidades similares a las que la Ley 249 confiere a los organismos operadores, como el cobro de la cuota, las reparaciones y la aplicación de sanciones. De igual manera, los usuarios tienen la obligación de realizar a tiempo el pago de la cuota establecida. Como ya se ha señalado, si bien las reglas sobre los usuarios y el comité corresponden a la legislación estatal, no se reconoce a los comités como organismos operadores.
En la comunidad se encontraron dos ejemplos de empresas concatenadas: uno es la formación de un comité con funciones diferenciadas, según las cualidades del grupo, con la finalidad de mejorar la comunicación con otros sectores, y el otro es la falta de pago, lo que entorpece la cooperación tanto al interior como al exterior de la comunidad.
Después del derrame minero, ante la intervención de dependencias gubernamentales, el bombero, que hasta entonces era la única persona encargada del agua, se vio limitado en sus capacidades, por lo que se conformó un equipo, con un grupo encargado de lo administrativo y el bombero de lo operativo. De esta manera, se acordó nombrar como secretario a un habitante con estudios superiores para aprovechar sus habilidades de redacción y realizar las gestiones necesarias para atender el problema de la contaminación, lo que mejoró la comunicación con las dependencias gubernamentales.
Por otro lado, la dificultad para aplicar sanciones por la falta de pago de la cuota del agua da cabida a que se continúe con esta práctica, lo que además de generar conflictos y mantener ajustada la situación financiera del comité tiene un impacto sobre la cooperación de otras instancias más allá de la comunidad. Esto se observa principalmente en las condiciones para tener acceso a los apoyos para mejorar el sistema de agua potable tanto para el presidente del comité como para el municipio.
Después de la contaminación por el derrame de metales pesados emergieron otros organismos y actores sociales, algunos de los cuales han generado desorganización y confusión entre los usuarios, lo que repercute en los acuerdos comunitarios. Éste es el caso de Grupo México. Algunos usuarios se niegan a pagar la cuota que les corresponde, ya que piensan que esta empresa se encarga de hacer ese pago. Al respecto, el comité cree que es posible que los organismos operadores municipales hayan recibido apoyo del Grupo México para el pago de la cuota de agua, pero como el de Mazocahui es un sistema autónomo queda excluido de esa ayuda.
A pesar de estas complicaciones, las relaciones de vecindad de los habitantes de la comunidad, quienes en su mayoría han convivido durante toda su historia, hacen posible emprender acciones relacionadas con el agua fundamentadas en la consideración y el cuidado de la salud las personas. Otra fortaleza es la experiencia que tienen en la operación de la infraestructura hidráulica, ya que los mismos habitantes son quien la instalaron en 1969. Se trata, pues, de una instancia autogestiva de larga duración.
Análisis de resultados
Como puede verse, en la gestión del agua en Mazocahui los principios de diseño institucional no pueden analizarse por separado por las interacciones que existen, por lo que las complicaciones de un principio de diseño tienen consecuencias sobre otros. Aquí haremos una recapitulación de los puntos clave de estos principios y sus interacciones.
La primera interacción que se ha encontrado aborda los límites (principio 1) entre quienes pueden beneficiarse del recurso y la supervisión de los usuarios potenciales. Como pudimos observar, los requisitos para tener derecho de acceso al agua es poseer un bien inmueble en la localidad y registrarse en el padrón de usuarios que maneja el comité, para pagar después una cuota mensual de cien pesos. No obstante, la existencia de más de una vivienda en un mismo lote y el crecimiento del asentamiento humano pueden llegar a sobrepasar la capacidad del comité para supervisar que todos los usuarios estén registrados en el padrón y paguen su cuota.
Sobre el principio de coherencia (principio 2) entre las normas de apropiación y provisión y las condiciones de los recursos de uso común, desde el comité se toman decisiones que tienen un impacto positivo en la gestión del recurso. La principal es apagar la bomba del agua durante la noche o cuando hay tormentas, para evitar que las piletas se derramen, así como prevenir averías en el equipo. Otras acciones se destinan a administrar la insuficiencia del agua, como repartirla por tandeo y suspender el almacenamiento.
Si bien estas acciones mitigan la situación por la insuficiencia de agua, las condiciones del sistema, así como las hidroclimáticas, siguen dificultando la disponibilidad. Por esta razón, la toma de decisiones para la provisión se ve afectada por la interacción de otros principios de diseño, como la supervisión y las sanciones, que generan problemas por el pago de la cuota y terminan por impedir el mejoramiento del sistema.
Respecto al principio de arreglos de elección colectiva (principio 3), existe una asamblea de usuarios que funciona como un espacio para tomar acuerdos respecto al manejo del agua. No obstante, diversos factores, como la población dedicada a la ganadería y el método para tomar decisiones, afectan la integración de otros actores sociales de la comunidad.
A la falta de participación se une la poca asistencia a las asambleas, lo que tiene influencia en la supervisión (principio 4) de los usuarios sobre el comité. Entre los usuarios es común que por dar prioridad a las actividades laborales, o por estar al día con el pago de sus cuotas y satisfechos con el servicio, no estén informados sobre los acuerdos tomados en la asamblea, lo que dificulta la comunicación entre los usuarios y el comité.
Por el lado de la supervisión, la asamblea de usuarios es el principal medio del comité para rendir cuentas a los usuarios. Sin embargo, la falta de integración y más recientemente el riesgo de contagio por Covid-19 afectaron la asistencia a este espacio, lo que terminó por disminuir la supervisión de los usuarios sobre el comité.
En el caso de la supervisión del comité sobre los usuarios, el crecimiento del asentamiento humano limita la vigilancia que se puede ejercer, por lo que hay personas que se conectan a la red de agua sin estar registrados en el padrón —lo que transgrede los límites de quiénes tienen derecho de apropiación sobre el recurso― y quienes lo manipulan a favor de un grupo de usuarios. En cuanto a la supervisión entre usuarios, sólo se manifiesta cuando alguno está desperdiciando agua. Ésta es una acción sobre la cual el comité no reclama competencia, pues igual que en las ya señaladas no cuenta con los medios para hacerlo.
Sobre las sanciones (principio 5), la que se aplica principalmente a los usuarios es el corte del servicio en caso de que no paguen la cuota que les corresponde. No obstante, el corte individual es complicado porque las tomas no tienen un orden. Ante esta dificultad, el comité ha optado por realizar el corte general como medida de presión sobre quienes no han pagado, pero esto resulta perjudicial para quienes sí cumplen, por lo que se puede concluir que las sanciones no resultan graduales.
En cuanto al principio de resolución de conflictos (principio 6), no existe un mecanismo de bajo costo para este fin. Anteriormente, vimos que ejercer las sanciones es complicado debido a que las características del sistema de agua potable no lo permiten. Este punto se relaciona a su vez con que las complicaciones para ejercer las sanciones orientan la acción colectiva de parte de los usuarios a no pagar la cuota, ya que resulta sencillo no hacerlo.
Para evitar los conflictos entre los que sí pagan el servicio y los que no, en ocasiones algunos integrantes del comité aportan parte de sus propios recursos económicos para pagar el recibo del servicio eléctrico que alimenta la bomba del pozo, con lo que la resolución de conflictos se complica por la dificultad de aplicar sanciones individuales, lo que a su vez tiene un impacto en la situación financiera del comité, porque le impide mejorar el sistema de agua potable.
En cuanto al derecho a organizarse (principio 7), el reconocimiento legal de los comités comunitarios de agua se ha visto reducido desde los años ochenta, cuando se modifica el artículo 115 constitucional y la competencia sobre este servicio deja de ser federal para pasar a los municipios o, en su defecto, a las entidades federativas, con lo que se deja a estas organizaciones comunitarias sujetas a lo que dicten las leyes estatales.
En el caso de Sonora, la Ley 249 no reconoce a los comités como organismos operadores. No obstante, sí lo hace con particulares que poseen una concesión de agua para uso público-urbano. En este sentido, la comunidad cuenta con un pozo concesionado a su nombre, aunque los núcleos agrarios no sean considerados con personalidad moral por la Ley de Aguas Nacionales.
Por último, las empresas socialmente concatenadas (principio 8) se relacionan con el reconocimiento a organizarse de forma externa a la comunidad, mientras que al interior tienen que ver con la imposibilidad de aplicar sanciones, lo que afecta en cierta medida el compromiso de los usuarios con el pago de la cuota.
Con el derrame minero de metales pesados en 2014, las responsabilidades de la persona encargada del agua superaron sus capacidades, lo que obligó a organizar un comité con roles definidos. Esto se considera una estrategia de empresas socialmente concatenadas, ya que al interior de la comunidad se generó una delimitación de tareas para las cuales los integrantes tuvieran mejor calificación. Hacia el exterior, la formación del comité facilitó la comunicación con otros organismos gubernamentales. Sin embargo, al interior de la comunidad también existen prácticas que hacen difícil la comunicación con otros sectores. Esta práctica deriva principalmente de la dificultad para aplicar las sanciones, incidiendo en el compromiso de los usuarios con el pago de la cuota por el servicio del agua.
Ya vimos que si bien el comité de Mazocahui no cuenta con el reconocimiento de ningún nivel de gobierno, no deja de tener comunicación con el gobierno municipal y los encargados del agua. Esta comunicación la manifiestan los integrantes del comité como apoyo por parte del gobierno municipal para mejorar la calidad del sistema. No obstante, este apoyo queda suspendido debido a la falta del pago de la cuota, ya que desde el mismo comité se defiende la idea de que el sistema es responsabilidad exclusiva de la comunidad y que antes de recibir apoyos externos se debe buscar resolver desde el interior de la comunidad, ya que “el agua es del pueblo”, como los mismos habitantes lo expresan.
Conclusiones
El análisis de los principios de diseño institucional en Mazocahui muestra que desde la comunidad se toman decisiones para el abastecimiento del agua coherentes con la disponibilidad que existe y las características físicas del territorio, como repartir por tandeo, suspender el almacenamiento durante los meses de escasez y apagar la bomba del pozo durante la noche para evitar averías.
No obstante, si bien las estrategias de abastecimiento de agua potable resultan coherentes tanto con la disponibilidad como con las características del entorno, la antigüedad y las condiciones del sistema de agua potable, afectan principalmente la aplicación de sanciones y la posibilidad de supervisión, lo que tiene en un impacto sobre la acción colectiva de los usuarios, quienes en ocasiones aprovechan estas deficiencias a su favor.
Además de las condiciones de los recursos de uso común, también existe un abandono institucional de su organización en el artículo 115 constitucional —que transfiere a los gobiernos municipales la responsabilidad sobre el agua potable—, la Ley de Aguas Nacionales —que no reconoce a los comités comunitarios de agua potable como organismos operadores— y la Ley 249 de aguas del estado de Sonora.
Así, debe resaltarse que a pesar de todas las dificultades el sistema sigue operando de manera autónoma desde 1969, considerando que se trata de una organización encargada del suministro de agua sin fines de lucro. Desde este punto de vista, el sistema de agua potable, construido por la misma comunidad, que lo opera con sus propias manos y decisiones, es un sistema sobre el que se asumen y se reclaman derechos y responsabilidades.
De esta manera, a su funcionamiento se agrega un compromiso cívico y comunitario que se puede traducir como capital social en la medida que muestra confianza, reciprocidad y solidaridad. Visto desde este ángulo, que los miembros del comité paguen con recursos propios el adeudo de luz y utilizar el corte como último recurso de sanción, por considerar las dificultades de las personas vulnerables, son señales de que antes que la eficiencia o estabilidad financiera del sistema se toman como prioridad la salud y las necesidades de los habitantes.
Bibliografía
Álvarez Ordóñez, Joaquín (1965). “Estado del saneamiento en el medio rural”. Salud Pública de México 7 (2): 155-158.
Barranco Salazar, Alma Rosa (2020). La gestión comunitaria del agua: Un estudio a través de las memorias, la organización social y los valores. Newcastle upon Tyne, Reino Unido: Red Waterlat-Gobacit/Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad/Editora da Universidade Estadual da Paraíba/Universidad de Alcalá.
Comisión Nacional del Agua (Conagua) (2025). Registro Público de Derechos de Agua. “Títulos y permisos de aguas nacionales y sus bienes inherentes” [en línea]. Disponible en <https://app.conagua.gob.mx/ConsultaRepda.aspx> (consulta: 30 de febrero de 2025).
Diario Oficial de la Federación (dof) (2023). “Acuerdo por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte de las regiones hidrológico-administrativas que se indican”, 9 de noviembre [en línea]. Disponible en <https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5708074&fecha=09/11/2023#gsc.tab=0>.
Díaz-Caravantes, Rolando E., Héctor Duarte-Tagles y Francisco M. Durazo-Gálvez (2016). “Amenazas para la salud en el Río Sonora: análisis exploratorio de la calidad del agua reportada en la base de datos oficial de México”. Salud. Revista de la Universidad Industrial de Santander 48 (1): 91-96 [en línea]. Disponible en <https://doi.org/10.18273/revsal.v48n1-2016010> (consulta: 3 de agosto de 2022).
Díaz-Caravantes, Rolando E., Francisco M. Durazo-Gálvez, José Luis Moreno Vázquez, Héctor Duarte Tagles y Nicolás Pineda Pablos (2021). “Las plantas potabilizadoras en el río Sonora: una revisión de la recuperación del desastre”. Región y Sociedad 33 [en línea]. Disponible en <https://doi.org/10.22198/rys2021/33/1416> (consulta: 12 de septiembre de 2021).
Durston, John (2000). ¿Qué es el capital social comunitario? Santiago de Chile: Naciones Unidas-Comisión Económica para América Latina y el Caribe [en línea]. Disponible en <https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/5969/S0007574_es.pdf> (consulta: 6 de octubre de 2021).
Elizalde Castillo, Fernanda, Rolando E. Díaz-Caravantes y José Luis Moreno Vázquez (2021). “Resiliencia en el agua doméstica en comunidades del río Sonora ante el derrame de 2014”. Economía Sociedad y Territorio 21 (66): 569-598. Disponible en <https://doi.org/10.22136/est20211715> (consulta: 7 de julio de 2021).
Galindo Escamilla, Emmanuel, y Jacinta Palerm Viqueira (2012). “Toma de decisiones y situación financiera en pequeños sistemas de agua potable: dos casos de estudio en El Cardonal, Hidalgo, México”. Región y Sociedad 24 (54): 261-298 [en línea]. Disponible en <https://doi.org/10.22198/rys.2012.54.a155>.
Galindo Escamilla, Emmanuel, y Jacinta Palerm Viqueira (2016). “Sistemas de agua potable rurales. Instituciones, organizaciones, gobierno, administración y legitimidad”. Tecnología y Ciencias del Agua 7 (2): 17-34.
Gelobter, Michel (2001). “Integrating scale and social justice in the commons”. En Protecting the Commons: A Framework Resource Managements in the Americas, editado por Joanna Burger, Elinor Ostrom, Richard B. Norgaard, David Policansky y Bernard D. Goldstein, 293-321. Washington, d.c.: Island Press.
Gobierno del Estado de Sonora (1969). Ley para el Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado en el Medio Rural [en línea]. Disponible en <https://app.vlex.com/#vid/575276426> (consulta: 20 de marzo de 2021).
Gobierno del Estado de Sonora (2006). Ley 249 de Agua del Estado de Sonora [en línea]. Disponible en <http://transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/0E89922C-9851-45DD-8C1F-FD0E03D63AE9/69598/Ley038DeAguasdelEstado.pdf> (consulta: 23 de marzo de 2021).
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) (2016). Bases para la Gestión Comunitaria del Agua en México. Coordinación de Comunicación, Participación e Información. Subcoordinación de Educación y Cultura del Agua.
Madrigal, Róger, Francisco Alpízar y Achim Schlüter (2011). “Determinants of performance of community-based drinking water organizations”. World Development (9): 1663-1675.
Mattei, Ugo (2013). Bienes comunes. Un manifiesto. Madrid: Trotta.
Merino Pérez, Leticia (2014). “Perspectivas sobre la gobernanza de los bienes y la ciudadanía en la obra de Elinor Ostrom”. Revista Mexicana de Sociología 76 (5): 77-104.
Ostrom, Elinor (1992). “Diseño de instituciones para sistemas de riego auto-gestionarios”, video. San Francisco, ca: San Francisco Institute Contemporary Studies.
Ostrom, Elinor (2000). El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva. México: Universidad Nacional Autónoma de México-Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias/Fondo de Cultura Económica.
Ostrom, Elinor, y Toh-Kyeong Ahn (2003). “Una perspectiva del capital social desde las ciencias sociales: capital social y acción colectiva”. Revista Mexicana de Sociología 65 (1): 155-233.
Robbins, Paul (2004). Political Ecology: A Critical Introduction. Hoboken, nj: Wiley-Blackwell.
Robles-Morua, Agustin, Alex S. Mayer, Martin T. Auer y Enrique R. Vivoni (2012). “Modeling riverine pathogen fate and transport in Mexican rural communities and associated public health implications”. Journal of Environmental Management 113: 61-70 [en línea]. Disponible en <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.08.035>.
Romero-Lázaro, Eliuth M., Daniel Ramos-Pérez, Francisco Martín Romero y Sergey Sedov (2019). “Indicadores indirectos de contaminación residual en suelos y sedimentos de la cuenca del río Sonora, México”. Revista Internacional de Contaminación Ambiental 35 (2): 371-386 [en línea]. Disponible en <https://doi.org/10.20937/RICA.2019.35.02.09>.
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) (2023). Dictamen diagnóstico ambiental. Río Sonora. Mayo 2023 [en línea]. Disponible en <https://www.gob.mx/semarnat/documentos/dictamen-diagnostico-ambiental-rio-sonora?state=published>.
Zárate Toledo, Antonieta (2017). “Retos y alternativas de la gestión local del agua en la periferia urbana de San Cristóbal de las Casas, Chiapas”. LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos 15 (2): 126-139 [en línea]. Disponible en <https://doi.org/10.29043/liminar.v15i2.535>.
Recibido: 12 de diciembre de 2023
Aceptado: 21 de febrero de 2025