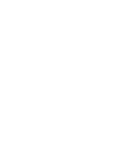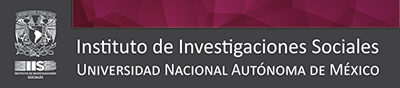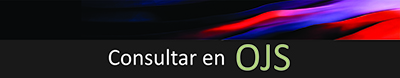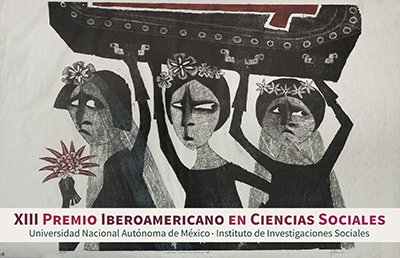Gender perspective in trade union studies in Argentina
Tania Rodríguez*
*Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. IIEGE-UBA/CONICET. Temas de especialización: representación sindical, relaciones de género en los sindicatos. orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3321-9917>.
Resumen: Este artículo se propone abordar los aportes de las diferentes disciplinas a los estudios sindicales con perspectiva de género en Argentina. Sostiene que las contribuciones sobre la participación sindical de las mujeres y las agendas de género en las organizaciones gremiales se han consolidado durante la última década al calor del ascenso de los activismos feministas y los debates sobre la revitalización del movimiento sindical. Se focaliza en los temas clave y principales debates presentes en las producciones en las ciencias sociales en un campo de investigación en desarrollo.
Palabras clave: sindicalismo, género, ciencias sociales, Argentina.
Abstract: This article aims to address the contributions of different disciplines to union studies with a gender perspective in Argentina. It argues that the contributions on women’s union participation and gender agendas in union organizations have been consolidated during the last decade in the context of an increasing feminist activism and union renewal debates. It focuses on key issues and main debates present in social sciences studies in a developing research field.
Key words: unionism, gender, social sciences, Argentina.
Desde finales de la década de los setenta, las organizaciones sindicales han estado inmersas en un proceso de disminución de la tasa de afiliación y de erosión de su capacidad de influir en la negociación colectiva y el diálogo social (Gumbrell-McCormick y Hyman, 2013). Algunas interpretaciones sobre la crisis de representación han señalado que el declive de la influencia sindical se debe a las limitaciones de las organizaciones para adaptar sus estructuras, estrategias y repertorios de acción colectiva a los nuevos desafíos y reformas institucionales impuestos por los cambios productivos, las nuevas tecnologías y la globalización (Castells, 1997; Silver, 2005). Otras lecturas afirman que la capacidad de acción y organización del movimiento obrero, en particular de los sindicatos, frente a los procesos de fragmentación y heterogeneización de la clase obrera ha promovido un proceso de deslegitimación social y reducción de los recursos sindicales, lo que ha impactado en una disminución del poder corporativo y social (Ferner y Hyman, 1998; Barranco y Molina, 2014). Las dificultades para representar al creciente número de trabajadores que carecen de protección social y de acceso pleno a derechos sindicales (como las personas con empleos atípicos, precarios y temporales, que trabajan por cuenta propia o en la economía informal) suponen nuevos desafíos organizacionales para el sindicalismo. Esto ocurre en el contexto del futuro del trabajo, atravesado por cambios institucionales y tecnológicos (Murray, 2017).
En América Latina, estos procesos se profundizaron a partir de la década de los ochenta con la crisis de la deuda, la apertura hacia mercados externos, las reformas estructurales del Estado y los cambios en la regulación de las relaciones laborales. Uno de los efectos más notorios de la modificación en la composición del mercado de trabajo fue la feminización de la fuerza de trabajo, proceso que se registraba desde la década de los sesenta y que se aceleró entre los ochenta y los noventa (Arriagada, 1997). Las lecturas feministas han permitido interpretar el aumento de la participación laboral femenina, ya que las pautas de esta participación reprodujeron, durante las últimas décadas, las tendencias de segregación ocupacional, las brechas de género en los ingresos laborales y la precarización de las condiciones de reproducción (Barón, 2022; Alonso y Rodríguez Enríquez, 2024).
Por su parte, la literatura internacional sobre revitalización sindical desde la perspectiva de género ha abordado el despliegue de nuevas estrategias organizacionales y de representación de grupos de trabajadores cuyas trayectorias laborales han sido menos estables y seguras que las de las personas privilegiadas por los sindicatos. En particular, las investigaciones sobre la promoción de la equidad de género en el ámbito sindical se han centrado en las estrategias desplegadas por las mujeres, como la formación de redes y la realización de encuentros intersectoriales, el activismo de género en los lugares de trabajo y la formulación de demandas y problematizaciones que reflejan nuevas identidades y tensionan las expresiones tradicionales de la forma sindicato (Kirton y Healey, 1999; Colgan y Ledwith, 2012). A pesar de que éste ha sido un tema ampliamente estudiado en los análisis feministas del mundo del trabajo, la organización y activación de las mujeres en las organizaciones ha tenido un reconocimiento limitado en los debates de la revitalización sindical (Colgan y Ledwith, 2002; Kirton, 2015). La principal crítica que se hace a los enfoques clásicos que analizan esta revitalización recae sobre la premisa de la que éstos parten, es decir, de que las formas alternativas de organización representan una respuesta reciente al declive del movimiento obrero. Asimismo, destaca que se ha omitido analizar el “género del movimiento obrero” en gran parte de la literatura sobre la renovación sindical (Kainer, 2009), así como estudiar la dimensión de género en las transformaciones ocurridas durante los últimos años en el sindicalismo en respuesta a la globalización neoliberal.
En Argentina, estos debates cobraron vigencia durante la última década, en el marco de los activismos feministas y las demandas por la ampliación y reconocimiento de derechos laborales, sociales y de igualdad de género. Si bien existe una larga tradición de estudios sobre los cruces entre clase y género, particularmente en el campo de la historia social y la sociología del trabajo (Jelin, 1979; Wainerman, 1996; Lobato, 2001, 2007; Barrancos, 2008), durante los últimos años se fortaleció la producción académica sobre las relaciones entre sindicalismo, feminismo y movimientos sociales. Investigaciones contemporáneas han estudiado las estrategias de participación y organización de trabajadores, asimismo han visibilizado la persistencia de relaciones diferenciadas y jerarquizadas entre los sexos en la clase trabajadora (Goren, 2017; Andújar y D’Antonio, 2020). Desde la sociología, la ciencia política y la historia social del trabajo, las contribuciones sobre estrategias para revertir las desigualdades de género han abordado la experiencia participativa de mujeres en organizaciones sindicales (Aspiazu, 2012, 2015), la construcción de agendas de género en estos espacios (Estermann, 2020; Gorri y Lecaro, 2020), la militancia vinculada con el movimiento feminista (Arriaga y Medina, 2018; Rodríguez y Cuellar, 2019; Rodríguez, 2020) y la participación organizativa de las trabajadoras en sus lugares de trabajo (Varela, 2021).
A partir de estas contribuciones, el trabajo desarrollado en estas páginas tiene como propósito retomar las temáticas abordadas por los estudios del mundo del trabajo desde una perspectiva de género, además de mapear algunos problemas clave en la intersección entre sindicalismo y género en Argentina. Este análisis busca aportar elementos para la comprensión de las desigualdades de género en el ámbito laboral y explorar los avances y retos pendientes en materia de equidad dentro de los espacios de participación y organización sindical. El recorrido planteado abarca los últimos diez años, es decir, desde 2015, año en el que se llevó a cabo la primera movilización de “Ni Una Menos” en rechazo a los femicidios y las violencias machistas. Este evento marcó el inicio de un ciclo de movilizaciones feministas masivas, algunas de ellas en conexión con los activismos feministas a nivel internacional, como los paros realizados el 8 de marzo.
Como parte de las fuentes de información utilizadas, se incluyeron estudios académicos sobre las intersecciones entre sindicalismo, género y trabajo, así como documentos de organizaciones sindicales e informes de organismos públicos sobre la participación laboral y sindical de las mujeres en Argentina, además de bibliografía internacional especializada en organización, militancia y movilizaciones sindicales y feministas, desde la década de 1990 hasta la actualidad.
Los hallazgos obtenidos se relacionan con dos problemas centrales. En primer lugar, las investigaciones especializadas destacan como temas predominantes las formas de participación sindical femenina, así como los avances y desafíos pendientes en la creación y formalización de espacios destinados a la equidad de género dentro de las organizaciones sindicales. En segundo lugar, se observa que, impulsadas por los avances de la agenda feminista tanto a nivel local como internacional en la última década, las estrategias dirigidas a promover la igualdad de género en los espacios laborales y sindicales han cobrado mayor relevancia en la producción académica. Este fenómeno puede entenderse como resultado de la convergencia entre un contexto de creciente activismo feminista en diversos espacios laborales, sociales y políticos y la apertura hacia el surgimiento de nuevas experiencias de organización y movilización lideradas por trabajadoras en las organizaciones sindicales.
El artículo se organiza en seis secciones. Después de esta introducción, se provee el marco conceptual y los principales debates que enmarcan los análisis interdisciplinarios. En la tercera sección, se presentan algunas investigaciones sobre la dimensión participativa de la acción sindical de las mujeres; seguida de la producción de trabajos sobre las agendas de género en los sindicatos. La quinta sección retoma los debates de revitalización sindical y la igualdad de género. Finalmente, se presentan las conclusiones.
Trabajo, género y sindicatos: contribuciones interdisciplinarias
Debates en el contexto global y latinoamericano
La perspectiva de género tiene su origen en las teorías feministas, cuyo eje principal reside en el análisis de las desigualdades de género y de las relaciones entre género y poder (Scott, 1986; Harding, 1987). La integración transversal de esta perspectiva en los estudios del trabajo ha promovido diversas consideraciones teórico-metodológicas para abordar las implicaciones y efectos de las relaciones sociales de género en diversas esferas de la producción y la reproducción social, así como en estructuras sexuadas que influyen y moldean las trayectorias laborales de hombres y mujeres (Kergoat, 2003; Acker, 2012). La ruptura con el paradigma androcéntrico predominante en la economía clásica, la sociología del trabajo y los estudios laborales (Hirata y Kergoat, 1997; Pérez Orozco, 2006) constituye una crítica esencial a la categoría universal y “asexuada” de trabajador, cuya referencia teórico-empírica se basaba en el obrero masculino fordista y taylorista (Torns, 1995).
El campo actual de los estudios de género y trabajo se alimenta de investigaciones realizadas desde la década de 1960, las cuales se centraron en la participación de las mujeres en el ámbito laboral y el desarrollo económico. Diversas disciplinas como la sociología, la economía, la antropología y la historia social del trabajo incorporaron estos debates desde una perspectiva crítica, en un contexto de importantes transformaciones en los procesos productivos y laborales, así como el avance de nuevas tecnologías y el declive del modelo productivo fordista hacia esquemas de producción más flexibles (Arango, 1997). Durante la década de 1990, en pleno auge de los pronósticos sobre el “fin del trabajo” y en un entorno de debilitamiento de la centralidad teórica del trabajo, se registró una disminución en las investigaciones orientadas a explorar la intersección entre clase, género y raza.
Investigaciones recientes sobre las agendas del sindicalismo latinoamericano en el siglo XXI destacan la incorporación de la perspectiva de género al análisis del mundo del trabajo como uno de los principales pendientes (Varela et al., 2020; Goren y Prieto, 2020; Godinho Delgado, 2023). La implementación de políticas que integren este enfoque de manera transversal implica tanto la ampliación del concepto de trabajo como el reconocimiento de las actividades no remuneradas de reproducción de la vida (trabajo doméstico y de cuidados no remunerado realizado mayormente por mujeres en los hogares y las comunidades). Reconocer este trabajo históricamente invisibilizado ha sido una de las demandas del feminismo y de las mujeres sindicalistas comprometidas con la política sindical de género.
Las contribuciones de la economía feminista y los estudios sobre género y sindicalismo han visibilizado y profundizado estos debates, además de aportar una perspectiva más compleja sobre el aumento de la participación laboral de las mujeres y su papel en las organizaciones de trabajadores. En los últimos años, se observa un incremento en la participación sindical femenina en diversos sectores que concentran mano de obra feminizada, como la salud, la educación, la administración pública, la seguridad social, el comercio, la industria de servicios y el trabajo doméstico remunerado. Este crecimiento ha permitido no sólo visibilizar la presencia de mujeres en las organizaciones sindicales en diferentes niveles de representación, sino también destacar su contribución a la dinámica interna organizativa y a la movilización de nuevas demandas.
Sin embargo, la incorporación de la perspectiva de género en el sindicalismo se encuentra mayormente limitada a espacios específicos, como las áreas de género o las secretarías dedicadas a las mujeres. En general, las mujeres y las identidades no hegemónicas enfrentan diversos obstáculos para influir de manera significativa en las metodologías y los temas que conforman las agendas políticas de estas organizaciones. Entre las principales dificultades se identifican aquellas relacionadas con las desigualdades de género en el mercado laboral, como las brechas de tiempo y la segregación vertical (que se refleja en una mayor presencia de mujeres en los niveles base de las organizaciones sindicales en comparación con las posiciones de liderazgo). También se reconocen procesos como la división sexual del trabajo político y la feminización de la agenda de género (asignada a las mujeres de las organizaciones).
A pesar de estas limitaciones, la agenda feminista ha logrado avances importantes en el ámbito sindical. Entre éstos se encuentran la ampliación de derechos laborales y de protección social para las trabajadoras; el reconocimiento del derecho al cuidado; la implementación de políticas contra la discriminación, el acoso y la violencia por razones de género en los entornos laborales, sindicales y domésticos; la promoción de políticas de formación profesional dirigidas a las trabajadoras y las iniciativas orientadas a garantizar políticas afirmativas o de paridad en instancias de representatividad sindical (Godinho Delgado, 2023).
Debates en la Argentina neoliberal
La problematización del género en la historia social del trabajo llevó a desarrollar abordajes más complejos sobre la organización social y sexual del trabajo, la distribución y uso del tiempo de trabajo, así como las experiencias de participación de las mujeres en las organizaciones sindicales. El desplazamiento del enfoque analítico desde el ámbito de la producción extra doméstica hacia otros espacios y vínculos, junto con la incorporación de las tareas reproductivas realizadas en los hogares en los estudios sobre la clase trabajadora, aportaron interpretaciones más completas y enriquecidas sobre los ámbitos, las condiciones y las formas de trabajo (Andújar, 2017). Estas investigaciones han evidenciado procesos históricos de subalternización y de construcción de jerarquías sexo-genéricas al interior de la fuerza laboral. Al cuestionar el concepto de clase (conformada por sujetos sexuados) y desesencializar las identidades de mujeres y hombres, se revela la artificialidad que subyace a la división entre las esferas doméstica y pública (Palermo, 2011).
En la historia reciente, es innegable la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, en las luchas por la ampliación de derechos y en las protestas de resistencia al neoliberalismo. Sin embargo, esta presencia no fue visible sino hasta la década de los ochenta y principios de los noventa, cuando la agenda de investigaciones sociales comenzó a desarrollarse. A pesar de las disparidades observadas en términos de experiencias, conflictos y gremios, estas investigaciones han permitido formular nuevas interpretaciones sobre aspectos clave para comprender el devenir de la clase trabajadora y sus organizaciones. Así lo demuestran los estudios sobre las formas de organización y de resistencia ante las reformas laborales y de mercado, el curso de las protestas y la movilización de demandas de igualdad y derechos laborales, así como las condiciones que han facilitado la permanencia de la forma sindical frente a las transformaciones del mundo del trabajo.
En este recorrido, se identifican tres temas centrales en la producción académica en Argentina sobre protestas y acción colectiva, enfocadas en el protagonismo de las mujeres en la resistencia al neoliberalismo en los años noventa. El primero abarca las huelgas y manifestaciones organizadas por sindicatos, con una participación destacada de trabajadores asalariados. Un caso paradigmático fue la huelga de docentes en la Carpa Blanca, además de la incorporación de mujeres en puestos de liderazgo en las estructuras organizativas (Chejter y Laudano, 2002). El segundo tema se refiere a las huelgas contra las privatizaciones de empresas, impulsadas por colectivos de trabajadores, comunidades, familias y sindicatos de industria, como en las luchas ferroviarias y de quienes trabajaban en telecomunicaciones (Facio, 2019; Corsi, 2021). Por último, se encuentran las luchas de las personas desempleadas y los movimientos piqueteros (Andújar, 2014). Estas pesquisas ofrecen una perspectiva sobre las transformaciones de la clase trabajadora en un contexto de profundización del neoliberalismo y de sus crisis, así como los avances y desafíos en materia de ampliación de derechos para las mujeres y otras identidades.
Posterior a la crisis política y económica de 2001-2002, que marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia argentina caracterizado por un aumento en los niveles de pobreza, desempleo y precariedad laboral, los estudios laborales y sindicales se enfocaron en las expresiones de conflictividad, las estrategias sindicales en un contexto recesivo y las manifestaciones colectivas del descontento social frente a la crisis del modelo de valorización financiera. En particular, el lugar de las mujeres en los movimientos sociales de trabajadores sin empleo ha sido un tema recurrente en los estudios sobre la acción colectiva, a partir de casos de organizaciones mixtas, en las que participan tanto hombres como mujeres, así como en el desarrollo de “espacios de militancia no mixtos”, conformados sólo por mujeres o por mujeres y diversidades sexuales y de género, como las secretarías de mujeres, género y diversidad de los sindicatos. Algunas investigaciones destacan su rol en las tareas de cuidado familiar y comunitario, organización barrial y militancia en espacios específicos dentro de las organizaciones (Espinosa, 2008; Partenio, 2013). En esta línea, se destaca la presencia mayoritaria de mujeres en los piquetes (Andújar, 2014), además de su participación en acciones de lucha y movilización contra la precarización y los despidos, y, en la posconvertibilidad, en los movimientos asamblearios, fábricas y empresas recuperadas (Partenio y Fernández, 2007).
En diálogo con los debates internacionales sobre revitalización sindical, la literatura nacional en estudios sindicales se ha centrado en analizar la persistencia o transformación de las formas de existencia colectiva de trabajadores. Este análisis incluye los alcances y las limitaciones del modelo sindical argentino1 y los mecanismos de representación de “viejos” y “nuevos” trabajadores (Abal Medina et al., 2013; Armelino, 2012; Retamozo, 2011; Natalucci, 2011). Estas investigaciones establecen un vínculo con los debates sobre protesta laboral y representación sindical, al explorar las tensiones entre el carácter corporativo y el carácter político del sindicalismo (Murillo, 2005; Diana Menéndez, 2009; Ghigliani et al., 2012; Varela, 2013) y el impacto de estructuras y marcos movilizadores novedosos en las formas sindicales en Argentina durante el siglo XXI (Palomino y Trajtemberg, 2006; Atzeni y Ghigliani, 2008; Etchemendy y Collier, 2008; Senén González y Del Bono, 2013).
Si bien el desarrollo de los estudios sindicales en Argentina durante el siglo XXI ha generado una prolífica producción académica, la incorporación del género y la atención hacia la participación de mujeres en estos procesos sociales ha sido menos prominente. Esto resulta notable a pesar de que ellas han sido protagonistas de conquistas laborales y creadoras de nuevas expresiones de movilización y protesta sindical, en articulación con movimientos sociales. No obstante, en la última década, impulsada por el protagonismo de los feminismos en el debate social, se observa un incremento en la agenda de investigación dedicada a estas temáticas.
Entre los principales tópicos abordados por la literatura argentina destacan la incorporación de mujeres en cargos de representación sindical y los efectos de los avances normativos y la ampliación de derechos para las trabajadoras. En esta línea de análisis se encuentran publicaciones académicas que evalúan los impactos de la Ley de cupo sindical femenino (2002) y la modificación de estatutos para incluir cuotas de género en la conformación de listas (Bonaccorsi y Carrario, 2012; Rovetto y Millán, 2019), así como casos de estudio en los sectores industrial y de servicios (Aspiazu, 2015; ELA y UNICEF, 2021).
Otro tema que ha captado la atención de la literatura académica en estos años es la creación y revitalización de espacios y agendas de género dentro de los sindicatos. Investigaciones sobre los debates relacionados con la revitalización sindical a través de activismos de género han estudiado la multiplicación de áreas y secretarías dedicadas a mujeres y género, además de la visibilización de agendas orientadas a la igualdad en el contexto sindical (Arriaga y Medina, 2018; Estermann, 2020; Varela, 2021a).
En relación con las experiencias de activismo de género en los sindicatos, se ha identificado una línea de estudios centrada en la participación de mujeres sindicalistas en redes intersindicales, formadas por organizaciones afiliadas a diversas confederaciones sindicales y lideradas por mujeres de movimientos sociales (Arriaga y Medina, 2018; Rodríguez, 2020; Rodríguez y Chevallier, 2021). Estas investigaciones han contribuido a reconstruir genealogías de redes intersectoriales, conformadas en etapas previas y revitalizadas durante la última década, en el contexto de las movilizaciones feministas en Argentina. Este eje temático aborda los debates sobre la revitalización sindical a través de políticas de igualdad de género en las organizaciones, una cuestión que había sido ignorada en las investigaciones sobre las transformaciones sindicales durante el proceso de recuperación económica y laboral del periodo de posconvertibilidad, pero que, desde 2015, con el inicio de un nuevo ciclo de movilizaciones feministas, ha ganado relevancia en la agenda de investigación.
Participación sindical de las mujeres
En la dimensión participativa, la literatura internacional que analiza las estrategias de incorporación de la perspectiva de género en los sindicatos plantea interrogantes sobre las potencialidades y limitaciones de estas prácticas para transformar la cultura interna de las organizaciones (Acker, 2012; Osborne, 2005). Entre las iniciativas orientadas a institucionalizar la política de género se incluyen la creación de espacios específicos para tratar temas relacionados con el reconocimiento de derechos de mujeres y diversidades sexuales dentro de las organizaciones sindicales, la implementación de formación sindical dirigida a mujeres y las políticas de cuotas.
En el contexto argentino, algunos estudios han explorado este tipo de iniciativas promovidas mediante leyes o por los propios sindicatos, a través de políticas de cupo y paridad en los espacios de representación sindical (Aspiazu 2012, 2015; Millán, 2018), así como la inclusión de cláusulas de género en la negociación colectiva (Goren y Trajtemberg, 2018; Novick et al., 2021).
Un hito en la participación sindical femenina fue la sanción de la Ley de Cupo Sindical Femenino n° 25.8742 en 2002, reglamentada en 2003. Resultado de negociaciones políticas y demandas de espacios político-sindicales impulsadas por mujeres, esta ley estableció que 30% de los cargos electivos de las organizaciones sindicales en todos los niveles debían ser ocupados por mujeres. Esta ley representó un punto de partida para reconsiderar la relación entre las estrategias de afiliación y el alcance de la representación (Bonaccorsi y Carrario, 2012).
La implementación de esta ley ha generado percepciones diversas sobre su impacto en los procesos de incorporación de mujeres en las instancias de representación en las organizaciones gremiales. Algunos análisis valoraron la aplicación de la ley en cuanto al reconocimiento de derechos y la promoción de políticas de equidad dentro del ámbito sindical. Sin embargo, se señala que su impacto en las transformaciones culturales relacionadas con las dinámicas de representación sindical ha sido limitado, considerando que tanto esta ley como otras iniciativas de acción positiva, que proponen superar el 30%, todavía enfrentan resistencias en las estructuras sindicales (Aspiazu, 2015).
Según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación (2018), las mujeres ocupan sólo 18% de las secretarías, subsecretarías y prosecretarías, y 74% de estas posiciones están vinculadas a áreas de igualdad, género o servicios sociales. Esta asignación de tareas y cargos refleja la lógica de la división sexual en el trabajo sindical y político, lo que muestra no sólo la segregación ocupacional de género según las ramas de actividad, sino también la reproducción de estereotipos de género en la distribución del trabajo político.
Publicaciones recientes han retomado este debate sobre la relación entre la participación femenina y el acceso a espacios de toma de decisiones, con base en la implementación de medidas de acción positiva (Bertolini, 2018) y la presencia de mujeres en mesas de negociación colectiva (ELA y UNICEF, 2021). Además, los estudios de caso sobre la participación sindical de mujeres son referencias clave para comprender los abordajes contemporáneos, como el de Marta Carrario (2014) sobre un sindicato de comercio y uno de educación de la provincia de Neuquén, y el trabajo de Silvia León (2015) sobre la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel nacional. Tanto los análisis generales sobre la participación sindical femenina como los estudios de casos dan cuenta de las condiciones de desigualdad que enfrentan las mujeres en las organizaciones, en espacios de toma de decisiones y liderazgos, así como en la construcción de agendas de género e igualdad.
Otro aspecto analizado es la institucionalización de la problemática de género en las organizaciones sindicales, que se entiende como el conjunto de acciones, políticas y normas orientadas a modificar las desigualdades entre hombres y mujeres mediante cambios institucionales (Aspiazu, 2015). Algunas manifestaciones de estas políticas incluyen la creación de espacios específicos para abordar la agenda de género (como secretarías o áreas de género), la reforma de estructuras institucionales (mediante la modificación de estatutos o la inclusión de cuotas de género), la incorporación de la perspectiva de género como eje transversal y la formación sindical con enfoque de género (Aspiazu, 2012; Estermann, 2016).
En la última década, los análisis sobre la participación femenina han explorado otras dimensiones de la vida política sindical, como la consolidación de agendas de género dentro de las organizaciones, los debates y las demandas impulsadas por mujeres y personas lgbtiq+ en los espacios de producción y reproducción social, la militancia en los lugares de trabajo y las experiencias de articulación entre sindicalismo y activismo feminista (Lenguita, 2019; Rodríguez y Cuéllar Camarena 2019; Rodríguez y Chevallier, 2021). Desde una perspectiva centrada en el desarrollo de estrategias de solidaridad intersectorial y de colaboración con otros movimientos sociales, estos trabajos han contribuido al reconocimiento de prácticas de articulación de mujeres sindicalistas en redes intersindicales
3 y mesas intersectoriales junto con organizaciones sociales y colectivos feministas, con el objetivo de impulsar la perspectiva de género en las organizaciones sindicales.
La construcción de espacios y agendas de género
en los sindicatos
La construcción de agendas de género en organizaciones sindicales, en términos de contenidos, demandas y repertorios de lucha, constituye una de las dimensiones analizadas en los estudios sobre acción colectiva. El trabajo de Chejter y Laudano (2002) es una referencia ineludible, ya que representa un texto pionero que reconstruye las acciones y agendas de género de movimientos sociales, centrales sindicales (Confederación General del Trabajo, CGT, y Central de Trabajadores de la Argentina, CTA) y sindicatos de trabajadores de la administración pública, así como de docentes de escuelas públicas.
En esta línea, destaca el aporte de Florencia Rovetto y Carla Millán (2019) en el análisis de la política de género de la CTA desde sus inicios hasta su división en 2010.4 Las autoras examinan la incorporación de demandas y reivindicaciones de las trabajadoras como sujetos políticos en los espacios sindicales desde el caso de la CTA entre 1991 y 2010. A partir de la pregunta sobre la presencia de mujeres en cargos directivos de la CTA y el desarrollo del enfoque de género en la central, Rovetto y Millán analizan la articulación entre la política de género de la Central y la militancia del movimiento de mujeres y feminista. Entre los aportes destacados de su trabajo, es importante mencionar la construcción de una clasificación de secretarías basada en las funciones que desempeñan (institucionales, administrativas, formativas, vinculadas a nuevos derechos, entre otras) y la reconstrucción histórica de experiencias de organización de mujeres de la CTA, tanto en su interior como en articulación con otros colectivos de mujeres y feministas.
Este análisis también incluye la militancia de mujeres de la CTA durante la década de los noventa, su participación en movilizaciones sindicales y en encuentros de mujeres (como los Encuentros Nacionales de Mujeres, enm), hasta la institucionalización de la Secretaría de Género en el año 2000 y la construcción de una agenda de género en la Central. La hipótesis que se plantea es que la construcción de una central alternativa al modelo tradicional y el impulso de políticas de género que superen la división sexual del trabajo en el ámbito sindical presentan limitaciones en el periodo analizado. Según las autoras, este proceso se ha visto restringido y proponen, como perspectiva futura, profundizar en el análisis de los impactos de movilizaciones feministas, como el movimiento Ni Una Menos en el ámbito sindical.
Algunas investigaciones en esta línea plantean interrogantes sobre la construcción de agendas de género en el movimiento sindical, en el marco del ciclo de movilizaciones feministas iniciado con Ni Una Menos (2015), continuado por las movilizaciones en favor del derecho al aborto y los paros feministas del 8 de marzo. Goren y Prieto (2020) señalan que, a partir del auge del movimiento feminista durante la cuarta ola, surgieron nuevas “agendas feministas sindicales” expresadas en debates, reclamos y propuestas que buscan transformar las condiciones de opresión dentro de estas organizaciones. Para el análisis de estas agendas, las autoras identifican seis ejes principales: 1) la división sexual del trabajo, los “mercados laborales” y la economía de los cuidados; 2) la política, la organización sindical y la participación de mujeres y disidencias; 3) la violencia laboral y de género; 4) las políticas de diversidad y disidencia sexual; 5) la salud sexual y (no)reproductiva de trabajadores; y 6) las alianzas y diálogos con organizaciones sociales (p. 71).
Este trabajo critica los enfoques binarios que dividen la realidad social en público/privado, producción/reproducción y masculino/femenino, y propone abordar la división sexual del trabajo como una relación que se manifiesta en todos los ámbitos en los que opera. Desde esta perspectiva, se incluye el reconocimiento y la remuneración del trabajo reproductivo y de cuidados dentro de las demandas laborales, una reivindicación que adquirió fuerza en los paros internacionales de mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias. En conexión con este punto, las autoras destacan otras reivindicaciones en las agendas sindicales, como la promoción de condiciones que permitan conciliar la vida laboral con la familiar, como la instalación de dispositivos de cuidado infantil en los espacios laborales, la ampliación de licencias de cuidado sin distinción de género y la redistribución de los cuidados con la participación del Estado.
Otro trabajo que aborda las agendas de género desde la perspectiva de la acción colectiva es el desarrollado por Natalucci, Ríos y Vaccari (2020) sobre los repertorios del colectivo Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores, CGT. Las autoras analizan si las intervenciones de este colectivo dentro del feminismo han promovido avances en la construcción de una agenda con perspectiva de género en los sindicatos. En su descripción, clasifican las acciones colectivas en contenciosas y no contenciosas. Entre las primeras se incluyen la participación del colectivo Mujeres Sindicalistas5 en movilizaciones feministas, como los paros del 8M (8 de marzo), las marchas de Ni Una Menos (NUM), conferencias de prensa junto a colectivos feministas, pronunciamientos y comunicados de apoyo a personas en conflictos laborales. Entre las acciones no contenciosas se destacan las iniciativas dirigidas a fomentar la socialización interna, como encuentros de Mujeres Sindicalistas, participación en asambleas NUM, presentación de materiales de formación sindical, proyectos de ley, asistencia a sesiones del Congreso de la Nación y participación en jornadas de discusión intersindical con otras centrales obreras. Según las autoras, estas acciones realizadas entre 2016 y 2018 ampliaron la agenda de género en los sindicatos y visibilizaron las demandas de las mujeres para ocupar cargos en estas organizaciones.
En esta línea de trabajos, Patricia Gorri y Patricia Lecaro (2020) presentan un artículo exploratorio sobre las agendas de género en sindicatos estatales de Mendoza. Analizan la construcción de dichas agendas desde la militancia feminista en dos sindicatos estatales mendocinos, además, describen su contenido y formas de manifestación. Las autoras destacan que estas agendas consolidan la experiencia de militancia de las trabajadoras al poner de relieve las desigualdades de género presentes en los entornos laborales y sindicales.
Finalmente, cabe mencionar los aportes de los análisis sobre sectores laborales con una predominancia masculina. La perspectiva de género ha posibilitado comprender los procesos de construcción social de identidades y la asignación de roles basada en concepciones de género (Olavarría, 2008; Palermo, 2017). En cuanto a la institucionalización de políticas y planes de igualdad en sectores de trabajo y sindicatos masculinizados en Argentina, las iniciativas se han centrado principalmente en políticas de sensibilización y formación con enfoque de género. Estas iniciativas abordan aspectos esenciales para desmantelar nociones biologicistas, representaciones hegemónicas de las masculinidades en el ámbito laboral y la perspectiva de la división sexual del trabajo.6
Hacia la revitalización sindical y la igualdad de género
El debate sobre la renovación o revitalización sindical, impulsado por la militancia de género, ha encontrado eco en investigaciones posteriores a los estudios “clásicos” sobre este tema. Desde la perspectiva anglosajona de los estudios de revitalización mediante la igualdad de género, diversas autoras y autores identificaron, a finales de la década de 1990, que la incorporación de mujeres en las estructuras sindicales tenía un impacto positivo en los sindicatos. Este impacto no sólo contribuía a revertir la disminución en la tasa de afiliación, sino también a renovar dichas estructuras y fortalecer la democracia interna (Kirton y Healy, 1999; Colgan y Ledwith, 2002).
Entre las estrategias de revitalización sindical orientadas a integrar a las trabajadoras y otros grupos históricamente marginados de las organizaciones gremiales, se incluyen las campañas de afiliación, la incorporación de mujeres en cargos de liderazgo y la implementación de acciones específicas para mejorar su posición dentro de los sindicatos (Colgan y Ledwith, 2012; Kirsch, 2010; Kaminski y Yakura, 2008). El desarrollo de nuevos repertorios de acción colectiva, el reconocimiento de demandas emergentes y la reestructuración de las organizaciones sindicales han contribuido a fomentar la igualdad de género. No obstante, su impacto en el acceso a cargos formales de toma de decisiones ha sido limitado. Para lograr un cambio significativo, las acciones específicas deben complementarse con la integración de la perspectiva de género en todas las secretarías y espacios de organización, para promover, de este modo, un “cambio de paradigma” (Ledwith, 2012).
En esta línea, retomamos la discusión que proponen las investigaciones realizadas en Argentina sobre la revitalización sindical y el desarrollo de acciones dirigidas a promover la igualdad de género en las organizaciones. Si bien la cuestión sobre la participación de las trabajadoras organizadas en el proceso de recuperación económica y laboral estuvo ausente, así como el protagonismo sindical durante la posconvertibilidad (Cambiasso y Yantorno, 2020), a partir de 2015, con el inicio de un nuevo ciclo de movilizaciones feministas, la dimensión de género incorporada en los estudios sobre participación, movilización y activación sindical de las mujeres ha enriquecido la agenda de estos debates.
Ghigliani (2018) retoma el debate sobre los alcances de la revitalización sindical y plantea algunas reflexiones sobre el carácter “renovador” de la acción sindical durante los años kirchneristas. El autor sostiene que no hubo renovación en las estrategias y prácticas; sin embargo, señala que es posible identificar experiencias innovadoras de organización y movilización. Entre estas experiencias, incluye la organización de trabajadores de la economía popular, trabajadores tercerizados y el cruce entre género y trabajo producido con las movilizaciones y paros feministas. En esta experiencia destaca la masividad de las convocatorias del colectivo #NiUnaMenos en las movilizaciones contra la violencia de género, a las que se sumaron militantes y dirigentes de organizaciones sindicales, políticas y sociales. Con la convocatoria al paro nacional de mujeres en 2016 y los paros internacionales feministas en 2017 y 2018 se evidenció la existencia de vínculos entre feminismo y sindicalismo, algunos consolidados durante muchos años en los encuentros nacionales de mujeres y otros más recientes, impulsados por militantes y delegadas sindicales en los lugares de trabajo, así como por dirigentes por medio de articulaciones y redes intersindicales de mujeres. A través del análisis de la participación sindical en estas movilizaciones, se identifica un proceso de integración de las reivindicaciones laborales del movimiento feminista en las organizaciones sindicales, además de demandas que, tanto por su contenido como por sus formas de enunciación, se presentan como una “agenda corrosiva del corporativismo sindical” (p. 207).
En relación con las estrategias sindicales que incorporan la dimensión de género, los trabajos de Arriaga y Medina (2018; 2020) exploran perspectivas teóricas que integran la mirada de género en el ámbito de la historia del trabajo, los estudios sociales del trabajo y la acción sindical, destacando las contribuciones de estos enfoques para cuestionar la categoría universal de “trabajador”. Los análisis entrelazan la dimensión de género con la acción sindical, en diálogo con las perspectivas anglosajonas sobre la revitalización de esta forma de organización gremial. Identifican, por un lado, un conjunto de debates relacionados con el “sindicalismo de movimiento social” o “nuevo sindicalismo” y, por otro lado, otro conjunto de discusiones teóricas sobre “revitalización sindical” referenciadas en la etapa de la posconvertibilidad (Arriaga y Medina, 2020). En el primer caso, los estudios se concentran en el poder organizativo de los sindicatos, en sus capacidades para articularse con movimientos sociales y organizar a personas involucradas en “el territorio, el barrio o la comunidad”. En el segundo caso, los análisis se vinculan con la discusión anglosajona sobre la renovación de estrategias sindicales y la ampliación de la representación de las y los sujetos políticos. Estas estrategias incluyen, según las autoras, las alianzas entre el movimiento de mujeres y el activismo sindical, que durante la última década promovieron la creación de nuevos espacios de género en algunas organizaciones, mientras que en otras revitalizaron los ya existentes.
Otro estudio que examina la conexión entre revitalización sindical y género es el de Estermann (2020), quien se centra en las iniciativas de género promovidas desde espacios y en colaboración con mujeres de distintos sindicatos. Estermann toma como referencia la definición de revitalización propuesta por Behrens, Hamann y Hurd (2004), que describe este proceso como “(re)ganar poder a través de las varias dimensiones que capturan las principales orientaciones o esferas de la actividad sindical” (p. 20, citado en p. 155). A partir del estudio del caso del sindicato de las y los trabajadores bancarios, la autora aborda la relación entre “militancia de género” y renovación organizativa. Concluye que su característica distintiva radica en la política de promoción de una agenda de género impulsada por el liderazgo de la organización; si bien este cambio institucional se originó antes de la última “oleada feminista”, adquirió notoriedad debido a las alianzas con el movimiento feminista.
En el marco del debate sobre los alcances de la revitalización sindical y las formas organizativas de la clase trabajadora en Argentina, es importante destacar que la experiencia de las organizaciones de la economía popular ha aportado nuevos elementos. La creación de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) en 2011, posteriormente renombrada Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), es definida por sus representantes como “el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la economía popular”. La UTEP no sólo amplía el significado del término “sindicato”, sino que también cuestiona las representaciones sindicales “tradicionales”, reconocidas por la normativa vigente, al visibilizar la organización gremial de este sector laboral.7 En cuanto a la representación de demandas de género, las lideresas de la UTEP se identifican como “feministas populares” y continuadoras de una trayectoria de aprendizajes organizativos provenientes de los movimientos sociales. Esta tradición se inscribe en la historia de la organización política de mujeres piqueteras y militantes populares (Fernández Álvarez, 2018; Pacífico 2022).
La militancia de género en el lugar de trabajo constituye la dimensión menos explorada en los debates recopilados hasta ahora. Como se señaló en los estudios actuales sobre género y sindicalismo, los temas principales se concentran en las transformaciones en las dirigencias de las organizaciones sindicales y en las experiencias de articulación entre el movimiento sindical y el feminista (Cambiasso y Yantorno, 2020). Sin embargo, es menos común encontrar análisis sobre lo que ocurre en los lugares de trabajo y las dinámicas sindicales que se desarrollan en las comisiones internas y los cuerpos de delegadas y delegados. No obstante, investigaciones recientes han abordado esta dimensión, a la vez que proponen centrar la atención en las interacciones entre la vida fabril y la vida doméstica (Varela, Lazcano Simoniello y Pandolfo, 2020; Cambiasso y Nogueira, 2021; Varela, 2021a).
Estas contribuciones recuperan el debate sobre revitalización sindical posterior a la crisis de 2001; asimismo, destacan la relevancia del lugar de trabajo en la recomposición social y gremial de las y los trabajadores, así como su papel fundamental en la articulación entre clase y género, sin dejar de lado las formas de interacción entre la vida y la organización de la clase trabajadora (Varela, 2021b). A partir de tres casos de estudio, que incluyen el gremio de trabajadores del subterráneo de Buenos Aires, la planta alimenticia Mondelez Victoria y la cooperativa gráfica Madygraf, ubicadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, las autoras analizan las formas específicas de militancia de las mujeres en el lugar de trabajo, las percepciones sobre su participación en la organización sindical, las demandas de las trabajadoras y el trabajo de reproducción social.
Los aportes de estas investigaciones retoman la discusión sobre los ámbitos de trabajo (productivo y reproductivo) como “mundos generizados” e identifican tres tensiones en las percepciones de las personas entrevistadas. La primera surge entre las actividades relacionadas con el mantenimiento de la organización y las agendas específicas de las mujeres, que incluyen demandas como guarderías, licencias por maternidad y el día femenino, además de la búsqueda de igualdad de género en la participación laboral y sindical, que abarca igualdad salarial, acceso a categorías, visibilidad y conocimiento de las dinámicas de la vida fabril. La segunda tensión está vinculada con la performatividad de la palabra de las mujeres, percibida con una carga de “sensibilidad” por su papel de madres y cuidadoras. Esta percepción diferenciada refuerza estereotipos de género en relación con lo masculino y lo femenino, tanto en el ámbito fabril como en el de la reproducción social. La tercera tensión se relaciona con el tiempo destinado a la producción en la fábrica y al trabajo de reproducción social fuera de ella.
Los hallazgos de estas investigaciones contribuyen a una comprensión más profunda de las trayectorias laborales y sindicales diferenciadas de las mujeres, marcadas por desigualdades de tiempo, la doble jornada laboral y la reproducción de ciertos estereotipos de género. La incorporación de las dinámicas de género en los lugares de trabajo al debate sobre la revitalización sindical propone una ampliación de las lecturas respecto de la función del sindicato en la representación de los intereses de las y los trabajadores y el reconocimiento del papel que tiene la organización sindical en la transformación de las condiciones para la práctica militante de las mujeres y la defensa de sus derechos.
Conclusiones
En este trabajo se ha trazado un recorrido por los temas principales que delinean las agendas de investigación sobre sindicalismo y género actualmente en Argentina. Los estudios analizados permiten identificar enfoques sobre la incorporación de mujeres en espacios de organización de las y los trabajadores, sus prácticas políticas en los sindicatos y las articulaciones con otros movimientos sociales, especialmente con el movimiento feminista.
El análisis presentado en estas páginas muestra que los estudios sindicales con perspectiva de género se encuentran en continuo desarrollo. Los trabajos aquí considerados abarcan una variedad de temas y problemas que complejizan los análisis sobre sindicalismo en el ámbito de las ciencias sociales. Comparten, además, la preocupación por visibilizar y profundizar el conocimiento sobre el lugar de las mujeres como sujeto de análisis en la organización sindical. Asimismo, la mayoría de estas pesquisas se produjeron en el contexto del auge de los activismos feministas y en diálogo con las discusiones sobre la revitalización del movimiento sindical, lo cual refleja el impacto de los debates sociales en el ámbito académico.
Las contribuciones aquí reseñadas subrayan la relevancia de comprender el vínculo histórico entre la organización de mujeres y el desarrollo de marcos de igualdad orientados a transformar las políticas sindicales y laborales. Este aspecto resulta fundamental para el diseño de estrategias organizativas que amplíen las capacidades representativas de los sindicatos hacia grupos de trabajadoras y trabajadores marginados. La inclusión de antecedentes históricos de organización sindical de mujeres es esencial para integrar otras prácticas y experiencias de construcción sindical que han sido invisibilizadas o desestimadas por enfoques tradicionales. Estas perspectivas enriquecen el conocimiento sobre la heterogeneidad del universo laboral.
Finalmente, estas interpretaciones destacan la relación entre una mayor participación sindical de mujeres y el fortalecimiento de la democracia interna de las organizaciones.
A lo largo estos años, se reconoce que el proceso de movilización de demandas sociolaborales y la ampliación de derechos para las mujeres y diversidades trabajadoras han contado con la inclusión de la perspectiva feminista en las organizaciones obreras como un elemento clave. Por un lado, las estrategias colaborativas y de articulación intersectorial entre el movimiento sindical y el movimiento feminista permitieron fortalecer las alianzas para la impulsar estas demandas. Aunque no se trata de un proceso lineal ni exento de tensiones, la política feminista adoptó diversas formas en las organizaciones sindicales, como la creación de espacios específicos, la modificación de estatutos para incorporar políticas de representación equitativa, el diseño de protocolos para prevenir la violencia de género en el ámbito laboral, el reconocimiento y expansión de políticas de cuidados y, en algunos casos, la integración transversal de un enfoque sindical feminista.
Por otro lado, las acciones promovidas por el sindicalismo para combatir las desigualdades de género ayudaron a visibilizar el componente de clase en las reivindicaciones históricas del movimiento feminista, como ocurre en los paros del 8 de marzo. En esta línea, se resalta el carácter transversal e intersectorial de las convocatorias a la protesta y de las movilizaciones en el espacio público, que representaron las demandas de trabajadoras en condiciones de precariedad y que integraron la plataforma del sindicalismo feminista durante este periodo. Esto incluye casos como las centrales sindicales CTA-Autónoma y CTA-Trabajadorxs, la UTEP y algunos sindicatos adheridos a la CGT.
En suma, el desarrollo de la agenda de investigación aquí consignado aporta claves interpretativas para analizar las estrategias orientadas a la revitalización sindical y la acción colectiva, como la formación de redes y encuentros intersectoriales, el activismo de género en los espacios de trabajo, así como la formulación de demandas y problematizaciones que reflejan nuevas identidades y tensionan las expresiones tradicionales de la forma sindicato. Asimismo, la articulación interdisciplinaria de diversas perspectivas proporciona categorías de análisis y conceptos clave para la comprensión de un sujeto heterogéneo atravesado por relaciones de opresión basadas en la diferencia sexual, los estereotipos de género y las pertenencias de clase y etnia.
Bibliografía
Abal Medina, Paula; Bruno Fornillo; y Gabriela Wyczykier (2013). La forma sindical en Latinoamérica. Miradas contemporáneas. Buenos Aires: Nueva Trilce.
Acker, Joan (2012). “Gendered organizations and intersectionality: problems and possibilities”. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal 31 (3): 214-224.
Alonso, Virginia N., y Corina Rodríguez Enríquez (2024). “El excedente de fuerza de trabajo en Argentina: un análisis desde la economía feminista”. Íconos. Revista
de Ciencias Sociales (78): 199-217.
Andújar, Andrea (2014). Rutas argentinas hasta el fin: Mujeres, política y piquetes (1996-2001). Buenos Aires: Luxemburg.
Andújar, Andrea (2017). “Historia social del trabajo y género en la Argentina del siglo xx: balance y perspectivas”. Revista Electrónica de Fuentes y Archivos (REFA) 8 (8): 43-59.
Andújar, Andrea, y Débora D’Antonio (2020). “‘Chicas como tú’... Género, clase y trabajo en la Argentina reciente: un balance desde la historia social”. Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda (16): 93-110.
Arango, Luz (1997). “‘La clase obrera tiene dos sexos’. Avances de los estudios latinoamericanos sobre género y trabajo”. Nómadas (Colombia) (6).
Armelino, Martín (2012). “‘Kind of blue’. Las vicisitudes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) durante los años kirchneristas”. En Vamos las bandas. Organizaciones y militancia kirchnerista, coordinado por G. Pérez y A. Natalucci. Buenos Aires: Nueva Trilce.
Arriaga, Ana E., y Leticia Medina (2018). “Desafíos de las organizaciones sindicales frente a la desigualdad de género. Hacia la construcción de una agenda de investigación”. Pasado Abierto 4 (7).
Arriaga, Ana E., y Leticia Medina (2020). “Activismo de género en las organizaciones sindicales. Reivindicaciones y estrategias emergentes en los Encuentros Nacionales de Mujeres”. Trabajo y Sociedad 34 (21).
Arriagada, Irma (1997). Realidades y mitos del trabajo femenino urbano en América Latina. Santiago: Comisión Económica para América Latina (CEPAL), División de Desarrollo Social.
Aspiazu, Eliana (2012). “La inclusión de la perspectiva de género en la actividad sindical. Análisis de dos asociaciones del sector salud en la Provincia de Buenos Aires”. Revista Gestión de las Personas y Tecnología 5 (14): 58-70.
Aspiazu, Eliana (2015). “Participación de las mujeres e institucionalidad de la problemática de género en el sindicalismo argentino”. Ponencia presentada en el 12 Congreso Nacional de Estudios del Trabajo de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo.
Atzeni, Maurizio, y Pablo Ghigliani (2008). “Nature and limits of trade unions’ mobilizations in contemporary Argentina. Labour Again Publications”. En Memoria Académica unlp-fagce, pp. 1-13.
Baron, Camila (2022). “Precariedad y feminización. Pistas feministas para comprender los cambios en la reproducción de los hogares. Argentina (1974-2018)”. Mora (28): 97-117.
Barranco, Oscar, y Oscar Molina (2014). “Sindicalismo y crisis económica: amenazas, oportunidades y retos”. Ágora 2: 171-194.
Barrancos, Dora (2008). Mujeres, entre la casa y la plaza. Buenos Aires: Sudamericana.
Behrens, Martin; Kerstin Hamman; y Richard Hurd (2004). “Conceptualizing Labour Union Revitalization”. En Varieties of Unionism: Strategies for Union Revitalization in a Globalizing Economy, editado por C. Frege y J. Kelly. Oxford: Handbook.
Bertolini, Julieta (2018). Bajo el techo de cristal: las mujeres en las cúpulas sindicales argentinas (2014-2017). Buenos Aires: Universidad Torcuato Di Tella.
Bonaccorsi, Nélida, y Marta Carrario (2012). “Participación de las mujeres en el mundo sindical: Un cambio cultural en el nuevo siglo”. La Aljaba 16.
Borderías, Cristina; Cristina Carrasco y Carme Alemany (1994). Las mujeres y el trabajo: rupturas conceptuales. Icaria.
Cambiasso, Mariela, y Juliana Yantorno (2020). “La militancia sindical de las mujeres trabajadoras en Argentina: abordajes teóricos y dimensiones analíticas desde un enfoque sociológico”. Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda (17): 123-142.
Cambiasso, Mariela, y María L. Nogueira (2021). “Militancia y género en una fábrica recuperada del sector industrial en Argentina”. En Feminismos y sindicatos en Iberoamérica, coordinado por N. Goren y V. Prieto. Buenos Aires: Clacso-Unpaz.
Carrario, Marta (2014). Políticas públicas de acción positiva: la Ley de Cupo Sindical femenino, en Neuquén-Argentina (1991-2012): Itinerarios de experiencias sindicales de mujeres. Tesis de Doctorado en Estudios de Mujeres y de Género, de la Universidad de Granada.
Castells, Manuel (1997). La era de la información: economía, sociedad y cultura. Vol I: La sociedad en red. Madrid: Alianza.
Chejter, Silvia, y Claudia Laudano (2002). Género en los movimientos sociales en Argentina. Buenos Aires: CECYM.
Colgan, Fiona, y Sue Ledwith (2002). “Gender and diversity: reshaping union democracy”. Employee Relations 24 (2): 167-189.
Colgan, Fiona, y Sue Ledwith (2012). “Gender, diversity and mobilisation in uk Trade Unions”. En Gender, Diversity and Trade Unions, editado por F. Colgan y S. Ledwith, 154-185. International perspectives. Londres: Routledge.
Corsi, María del Rosario (2021). “Por las vidas del tren. La comunidad ferroviaria de Victoria, provincia de Buenos Aires, en los tiempos de la privatización (1989-1995)”. Revista de Estudios Marítimos y Sociales 14 (18): 355-383.
Diana Menéndez, Nicolás (2009). “Aproximaciones teóricas en torno a la representación sindical”. Gaceta Laboral 15 (2): 32-58.
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y Fondo de las Naciones Unidas para las Infancias (UNICEF) (2021). Fortaleciendo la agenda sindical en materia de políticas de cuidado [infografía] [en línea]. Disponible en <enlace>.
Espinosa, Cecilia (2008). “Cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede o ¿hasta dónde llega la ‘ideología de la armonía’”. Ponencia presentada en el IX Congreso Argentino de Antropología Social. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Misiones, Posadas.
Estermann, Victoria (2016). Cuando el sindicato se tiñe de género. El caso de la secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la Asociación Bancaria Argentina en el período 2013-2016. Tesis de grado, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata.
Estermann, Victoria (2020). “El sindicato por asalto. Feminismo y revitalización sindical en Argentina”. En Feminismos y sindicatos en Iberoamérica, coordinado por N. Goren y V. Prieto, 153-186. Buenos Aires: Clacso-Unpaz.
Etchemendy, Sebastián, y Ruth Collier (2008). “Golpeados, pero de pie: Resurgimiento sindical y neocorporativismo segmentado en Argentina (2003-2007)”. Revista postdata: Revista de Reflexión y Análisis Político 13: 145-192.
Facio, Mariana (2019). “Experiencias laborales y gremiales de las mujeres del sindicato de profesionales de las telecomunicaciones (CePETeL) 1989-2010”. Ponencia presentada en el V Taller Historia Social, Género y Derechos. Buenos Aires, 21 y 22 de octubre.
Fernández Álvarez, María Inés (2018). “Más allá de la precariedad: prácticas colectivas y subjetividades políticas desde la economía popular argentina”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales (62): 21-38.
Ferner, Anthony, y Richard Hyman (editores) (1998). Changing Industrial Relations in Europe. Oxford: Blackwell.
Ghigliani, Pablo (2018). “Sindicalismo y conflictividad laboral en el nuevo escenario”. En ¿Un nuevo ciclo regresivo en Argentina? Mundo del trabajo, conflictos laborales y crisis de hegemonía, coordinado por P. Pérez y E. López. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.
Ghigliani, Pablo; Juan Grigera; y Alejandro Schneider (2012). “Sindicalismo empresarial: problemas, conceptualización y economía política del sindicato”. Revista Latinoamericana de Estudos do Trabalho 17 (27): 141-164.
Godinho Delgado, Didice (2023). “¿Hay justicia de género en el sindicalismo de América Latina y el Caribe?”. Nueva Sociedad (307): 52-66.
Goren, Nora (2017). “Desigualdades sociolaborales. Una aproximación a sus marcos interpretativos desde la perspectiva feminista”. Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo 1 (2): 1-21.
Goren, Nora, y Vanesa L. Prieto (2020). Feminismos y sindicatos en Iberoamérica. Buenos Aires: Clacso-Unpaz.
Goren, Nora, y David Trajtemberg (2018). “Brecha salarial según género. Una mirada desde las instituciones laborales”. Revista Análisis 32.
Goren, Nora, y María Celeste Álvarez (2018). “Feminidades y Masculinidades en el Sindicalismo”. Ponencia presentada en V Jornadas cinig de Estudios de Género y Feminismos y III Congreso Internacional de Identidades. La Plata, 10 y 12 de julio.
Gorri, Patricia, y Patricia Lecaro (2020). “Una aproximación a la relación trabajo, sindicato y género a partir de la agenda de género en Mendoza”. Informe 17 del Observatorio Laboral. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo.
Gumbrell-McCormick, Rebecca, y Richard Hyman (2013). Trade unions in Western Europe: hard times, hard choices. Oxford: Oxford University Press.
Harding, Susan (1987). “Is there a feminist method”. Social research methods: A reader 1 (45): 456-464.
Hirata, Helena, y Daniele Kergoat (1997). La división sexual del trabajo. Permanencia y cambio. Asociación Trabajo y Sociedad, Centro de Estudios de la Mujer. Buenos Aires: Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Jelin, Elizabeth (1979). Familia y unidad doméstica: Mundo público y vida privada. Buenos Aires: Centro de Estudios de Estado y Sociedad.
Kainer, Jan (2009). “Gendering union renewal: Women’s contributions to labour movement revitalization”. Unions, equity, and the path to renewal, 15-38.
Kaminski, Michelle, y Elaine K. Yakura (2008). “Women’s Union Leadership: Closing the Gender Gap”. Working USA: The Journal of Labour and Society 11 (1089-7011): 459-475.
Kergoat, Daniele (2003). “De la relación social de sexo al sujeto sexuado. Instituto de Investigaciones Sociales”. Revista Mexicana de Sociología 65 (4): 841-861.
Kirsch, Anja (2010). “Revitalization through gender equality: a challenge for trade unions”. 9th European Congress of the International Industrial Relations Association (iira).
Kirton, Gill (2015). “Progress Towards Gender Democracy in uk Unions 1987-2012”. British Journal of Industrial Relations 53 (3): 484-507.
Kirton, Gill, y Geraldine Healy (1999) “Transforming union women: the role of women trade union officials in union renewal”. Industrial Relations Journal 30 (1): 31-45.
Ledwith, Sue (2012). “Gender politics in trade unions. The representation of women between exclusion and inclusion”. Transfer: European Review of Labour and Research 18 (185).
Lenguita, Paula (2019). “La trama feminista en los sindicatos argentinos”. Estudos do Trabalho IX (23).
León, Silvia (2015). Mujeres de ate: participación, luchas y desafíos 1984-2015. Buenos Aires: CTA Ediciones.
Lobato, Mirta (2001). La vida en las fábricas. Buenos Aires: Prometeo.
Lobato, Mirta (2007). Historia de las trabajadoras en la Argentina (1869-1960). Buenos Aires: Edhasa.
Millán, Carla (2018). Sindicalismo y género: una historización de la Central de Trabajadores de la Argentina. Tesis de grado, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (mteyss) (2018). “Las mujeres en el mundo del trabajo” [en línea]. Disponible en <enlace>.
Murillo, María Victoria (2005). Sindicalismo, coaliciones partidarias y reformas de mercado en América Latina. Madrid: Siglo XXI.
Murray, Gregor (2017). “Union renewal: what can we learn from three decades of research?”. Transfer. European Review of Labour and Research 23 (1): 9-29.
Natalucci, Ana (2011). “Entre la movilización y la institucionalización. Los dilemas de los movimientos sociales (Argentina, 2001-2010)”. Polis. Revista Latinoamericana (28).
Natalucci, Ana; Victoria Ríos; y Samantha Vaccari (2020). “Revisitando las intersecciones entre feminismo y sindicalismo. El caso de Mujeres Sindicalistas (Argentina, 2016-2019)”. Revista Estudios Psicosociales Latinoamericanos 3 (1).
Novick, Marta; Ana Catalano; Alejandra Vives; Florencia Pacífico; y Tania Rodríguez (coords.) (2021). La agenda del cuidado en los convenios colectivos de trabajo en Argentina. Buenos Aires: oit Argentina.
Olavarría, José (2008). “Globalización, género y masculinidades”. Nueva sociedad (218): 72-86.
Osborne, Raquel (2005). “Desigualdad y relaciones de género en las organizaciones: diferencias numéricas, acción positiva y paridad”. Política y Sociedad 42 (2): 163-180.
Pacífico, Florencia D. (2022). “Las casas como procesos colectivos. Reflexiones etnográficas sobre prácticas políticas de mujeres de la economía popular”. Revista de Antropología 65 (1): 1-23.
Palermo, Hernán (2017). La producción de la masculinidad en el trabajo petrolero. Buenos Aires: Biblos.
Palermo, Silvana (2011). “Género y ciudadanía política: algunos apuntes en la agenda de investigación”. Polhis 7: 46-54.
Palomino, Héctor, y David Trajtemberg (2006). “Nueva dinámica de las relaciones laborales y negociación colectiva en Argentina”. Revista de Trabajo 3: 47-68.
Partenio, Florencia (2013). “La generización y sexualización de la gestión colectiva del trabajo: cooperativas, fábricas recuperadas y emprendimientos de la economía social en Argentina desde una mirada latinoamericana”. Ponencia presentada en la 2º Consulta Regional Los vínculos entre la Justicia Económica, Ecológica y de Género en América Latina. Montevideo, Dawn.
Partenio, Florencia, y María Inés Fernández Álvarez (2007). “El trabajo, la casa, la política: Una difícil convivencia”. Encrucijadas 40.
Pérez Orozco, Amaia (2006). Madrid: Perspectivas feministas en torno a la economía: el caso de los cuidados. Consejo Económico y Social.
Retamozo, Martín (2011). “Movimientos sociales, política y hegemonía en Argentina”. Polis. Revista Latinoamericana (28).
Rodríguez, Tania (2020). “Representación sindical y activismos feministas. El caso de la Intersindical de mujeres en Argentina”. Observatorio Latinoamericano y Caribeño 4 (1): 160-178.
Rodríguez, Tania, y María A. Cuéllar Camarena (2019). “Exclusiones sindicales femeninas: la profundización de las desigualdades de género en el mundo laboral y los espacios de poder gremial”. Derecho y Ciencias Sociales (20): 33-47.
Rodriguez, Tania, y Clara Chevalier (2021). “‘Es con nosotras’ Participación de mujeres en las organizaciones sindicales”. En Feminismos: experiencias sindicales y laborales en Argentina, coordinado por N. Goren, 59-79. Buenos Aires: Clacso-Unpaz.
Rovetto, Florencia y Carla Millán (2019). “Tensiones entre sindicalismo y feminismos en un periodo de demandas y reivindicaciones para la transformación social”. La Manzana de la Discordia 14 (2): 5-27.
Scott, Joan W. (1986). “Gender: A Useful Category of Historical Analysis”. American Historical Review 91: 1053-1075.
Senén González, Cecilia, y Andrea Del Bono (comp.) (2013). Revitalización sindical: alcances y perspectivas. Buenos Aires: Prometeo, Universidad Nacional de La Matanza.
Silver, Beverly (2005). Fuerzas del trabajo. Los movimientos obreros y la globalización desde 1870. Madrid: Akal.
Torns, Teresa (1995). “Mercado de trabajo y desigualdades de género”. Cuadernos de relaciones laborales 6 (0): 81.
Trajtemberg, David, y Osvaldo Battistini (2015). “Representación sindical en Argentina. Un caso fuera de modelo”. Revista Quaestio Iuris 8 (1): 386-419.
Varela, Paula (2013). “El sindicalismo de base en la Argentina postdevaluación. Hipótesis sobre sus alcances y potencialidades”. En La Argentina después de la convertibilidad (2002-2011), compilado por J. Grigera. Bueno Aires: Imago Mundi.
Varela, Paula (2021a). “La Nueva Ola Feminista y las luchas de las mujeres trabajadoras ¿Por qué luchamos?”. O Social em Questão (49): 283-302.
Varela, Paula (2021b). Mujeres trabajadoras: puente entre la producción y la reproducción. Buenos Aires: Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Serie Género y Trabajo).
Varela, Paula; Josefina Lazcano Simoniello; y Lucio Pandolfo (2020). “Género y militancia: participación político-sindical de mujeres trabajadoras de una fábrica de Buenos Aires”. Revista de Estudios Marítimos 13 (16).
Wainerman, Catalina (1996). “¿Segregación o discriminación? El mito de la igualdad de oportunidades”. Boletín Informativo Techint 285: 59-75.
Recibido: 14 de mayo de 2024
Aceptado: 5 de febrero de 2025