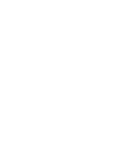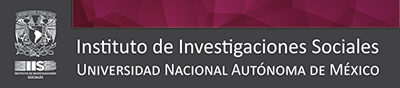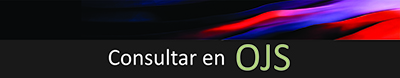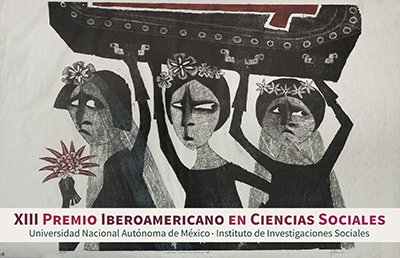The forgotten sociological imagination of the women founders
Olga Sabido Ramos*
*Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con Orientación en Sociología, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. Temas de especialización: teorías sociológicas relacionales; cuerpo, afectividad y estudios sensoriales; epistemologías feministas. https://orcid.org/0000-0002-5658-4792.
Este artículo forma parte del proyecto de investigación “El sufrimiento en los márgenes del canon. Revisión de algunas pioneras de la sociología y el pensamiento social”, del cual la autora es responsable.
Resumen: Este artículo recupera a tres novelistas sociológicas: Harriet Martineau, Beatrice Potter Webb y Charlote Perkins Gilman para demostrar que heredaron dispositivos de imaginación sociológica para la teorización creativa. Se recuperan los escritos en los que esta tríada ofrece un legado metodológico para cultivar un estilo de narración pertinente en la investigación sociológica, con particular rendimiento en el estudio de emociones y experiencias sensoriales. Se destaca cómo cada una reflexiona sobre la relación entre literatura y sociología, así como los alcances de este vínculo. Martineau establece que la ficción literaria es un recurso explicativo y pedagógico para la teoría; Potter Webb fundamenta el uso del diario para la práctica escritural en la investigación sociológica; Gilman plantea cómo la literatura es un medio de imaginación sociológica que posibilita la denuncia y la proyección de utopías feministas. El artículo concluye destacando la necesidad de traer de vuelta a esta herencia de imaginación sociológica olvidada.
Palabras clave: teorizar, literatura, fundadoras, imaginación, emociones, sensaciones.
Abstract: This article recovers three sociological novelists: Harriet Martineau, Beatrice Potter Webb, and Charlotte Perkins Gilman to demonstrate how they inherited devices of sociological imagination for creative theorizing. It recovers the writings in which this triad offers a methodological legacy for cultivating a relevant narrative style in sociological research, with particular performance in the study of emotions and sensory experiences. It highlights how each reflects on the relationship between literature and sociology, as well as the scope of this link. Martineau establishes that literary fiction is an explanatory and pedagogical resource for theory; Potter Webb substantiates the use of the diary for scriptural practice in sociological research; Gilman argues how literature is a means of sociological imagination that enables the denunciation and projection of feminist utopias. The article highlights the need to bring back this forgotten heritage of sociological imagination.
Keywords: theorizing, literature, women founders, imagination, emotions, sensations.
La relación entre literatura y sociología ha estado en continua tensión desde la fundación de la disciplina (Lepenies, 1994). No obstante, sacando de la ecuación a la sociología de la literatura —que es un campo específico de investigación—,1 algunos sociólogos han recurrido a la literatura para comprender o dar cuenta de procesos, mecanismos o categorías sociológicas. Por ejemplo, Engels escribió una carta donde decía que debía más a Balzac que a los historiadores y economistas de su época, por sus descripciones literarias detalladas de la sociedad francesa (Berger, 1979: 11). También se ha reflexionado sobre las múltiples referencias y metáforas literarias en la obra de Weber (González García, 2016). Del mismo modo, se ha destacado cómo Norbert Elias ejemplifica la tesis de compromiso y distanciamiento con la trama del cuento “Un descenso al Maelström” de Edgar Allan Poe (Lamo de Espinosa, González y Torres Alberto, 1994). No menos memorable resulta el ejercicio que hace Alfred Schütz con El Quijote para ilustrar la idea de las realidades múltiples (Payá, 2011: 30).
Igualmente, es notable el “paradigma estético del conocimiento” (Mele, 2022: 350) al que pertenecen autores como Georg Simmel y Walter Benjamin, dado que privilegian el ensayo para teorizar. Sofía Gaspar (2009: 72) ha caracterizado como “sociología novelada” a algunas etnografías de la Escuela de Chicago, como Ladrones profesionales (1937) de Edwin H. Sutherland. En otra dirección, también se ha hecho alusión a la escritura literaria de algunos sociólogos. Por ejemplo, Gabriel Tarde es autor de la novela Fragmento de una historia futura (1893) en la cual aborda “una catástrofe climática que acaba con la humanidad” (Lamo de Espinosa, 2019: 87). También Randall Collins es autor de la novela El caso de los filósofos del anillo (2008). Sin embargo, menos conocidos son los casos de algunas sociólogas fundadoras de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que escribieron obras literarias, como se mostrará en este escrito.
En el marco de las investigaciones sobre la relación entre sociología y literatura (Lahire, 2006; Gaspar, 2009; Payá, 2011; Swedberg, 2016; Becker, 2015; Lamo de Espinosa, 2018), el objetivo de este artículo es recuperar algunos temas que abordaron representantes de la tradición olvidada de las “novelistas sociológicas” (Hill y Deegan, 2022: xii), quienes también articularon el arte de explicar y narrar a partir de las sinergias que encontraron entre ambos campos. En este caso me concentraré en Harriet Martineau (1802-1876), Beatrice Potter Webb (1858-1943) y Charlote Perkins Gilman (1860-1935), quienes además de elaborar tratados teórico-metodológicos e investigaciones sociológicas, escribieron obras literarias (cuentos y novelas) que tenían conexión con sus reflexiones sociológicas. En ese sentido, mostraré cómo heredaron dispositivos de imaginación sociológica para la escritura creativa, en particular, para el arte de narrar emociones y sensaciones que se desprenden de la investigación empírica.
Parto del supuesto de que hacer sociología no es hacer literatura, coincido en la distinción de ambos campos. Sin embargo, la recuperación que propongo se enmarca en la discusión en torno a la teorización creativa (Swedberg, 2016) que aboga por cultivar recursos literarios en la escritura sociológica, para el registro y descripción de procesos emocionales y sensoriales (Lahire 2006; Sennett, 2009; Payá, 2011; Swedberg, 2016; Becker, 2016; Sabido Ramos, 2020). En este contexto, se ha insistido en incluir a la literatura en el diseño de estrategias pedagógicas que permitan estimular la imaginación sociológica y el arte de la teorización creativa en la formación temprana de sociólogas y sociólogos. De ahí la relevancia que identifico en recuperar la memoria olvidada de este legado. Además, se trata de una herencia viva con alcances metodológicos en ciertas líneas de investigación, como la sociología de las emociones y la sociología de los sentidos, en las que he venido trabajando desde hace varios años.
El planteamiento que propongo destaca las convergencias entre las autoras, así como las diferencias y las funciones que encontraron en la relación de la sociología con la literatura. La estrategia metodológica para llevar a cabo esta revisión ha consistido en recuperar a las autoras que han sido consideradas fundadoras de la sociología y que en su tiempo fueron reconocidas por sus incursiones directas en la literatura. Como ha destacado Mary Jo Deegan (1991: 6), el papel de las mujeres en la fundación de la sociología y sus contribuciones no ha sido sistemáticamente reconocido, por lo que las decisiones respecto a qué autoras elegir ha tenido cierto margen de libertad. Sin embargo, en este caso sigo la lista de diversos trabajos especializados con aparatos críticos robustos que las han considerado una parte del listado de voces femeninas borradas de la historia disciplinar (Deegan, 1991; Lengermann y Niebrugge, 2019). Para cumplir con el objetivo particular que he trazado, recupero algunas de sus novelas y cuentos, destacando las narrativas con énfasis sensorial y emocional.
Me concentraré en algunos de los trabajos y reflexiones de Harriet Martineau, quien establece cómo la ficción literaria es un recurso de explicación de principios teóricos (Hill, 2023) y, por lo mismo, posibilita una pedagogía que va más allá de los especialistas. Por otro lado, destacaré cómo Beatrice Potter Webb plantea que el uso del diario y el hábito de la escritura fomentan el registro fino en la descripción sociológica al estilo de los novelistas. Finalmente, mostraré cómo para Charlotte Perkins Gilman la literatura permite trazar otro canal de expresión de los razonamientos sociológicos y, además, puede ser un medio de denuncia y una vía para la imaginación política que posibilita proyectar utopías feministas.
El artículo se divide en tres partes. En la primera se presentan los debates en torno a la relación entre sociología, teorización y literatura en algunas discusiones contemporáneas. En la segunda se hace un repaso de las implicaciones que tiene la revisión crítica de la constitución androcéntrica del canon sociológico, que es el marco a partir del cual se recupera el legado de las pioneras de la sociología enunciadas. Posteriormente, se exponen los aportes de las tres autoras. Más que apartados monográficos, me concentraré en las temáticas que desarrollaron y sus alcances para el proceso de teorización y escritura creativa, concentrándome sobre todo en el arte de narrar emociones y sensaciones. Por último, se presentan los alcances de este legado para la imaginación sociológica.
Sociología, literatura y teorización
Bernard Lahire (2006: 167-168) plantea un razonamiento incisivo respecto al tema que nos compete, a saber: “El primer movimiento de cualquier sociólogo de investigación que oiga hablar de la relación entre sociología y literatura es dar un paso atrás y desconfiar”. Para Lahire, literatura y sociología son dos ejercicios distintos, no obstante; esto no supone que la sociología deba mantenerse alejada de la escritura literaria, sobre todo de las novelas. Como mostraré, diversos autores y autoras ponderan la novela como género literario que permite tejer puentes entre sociología y literatura.
Acudir a la literatura y en particular a las novelas no implica tener un acceso fácil e inmediato a los datos de la realidad social; más bien, se trata de un recurso sensibilizador, ya que para quien practica la sociología: “[…] puede ser una forma de enriquecer sus esquemas interpretativos, afinar su inteligencia de lo social y acrecentar su imaginación sociológica” (Lahire, 2006: 170). Por otro lado, este autor plantea que “[…] la literatura constituye un reservorio de conocimiento implícito particularmente interesante para una sociología a escala individual, es decir, para una sociología que tome por objeto lo social en estado incorporado” (2006: 173), esto es, las conversaciones internas de la conciencia, los procesos emocionales y las experiencias sensoriales de los personajes.
En relación con lo anterior, Lahire señala que la novela de Marcel Proust En busca del tiempo perdido (1908-1922) es una referencia sugerente para pensar en la “memoria involuntaria” (Lahire, 2004: 105), entendida como uno de los mecanismos que ilustran el modo en que las disposiciones han sido incorporadas y registradas en el cuerpo de forma no consciente, pero que pueden ser reavivadas según una nueva situación que las active. Lahire retoma lo que en el campo de los estudios sensoriales se ha denominado como el “fenómeno proustiano” o el “incidente de la magdalena” (Low, 2013), que hace alusión a una de las escenas en las que el protagonista Marcel, se lleva a la boca una cucharada de té, en la que había remojado una magdalena (panecillo) y al instante vienen a su memoria escenas vívidas de la niñez. Para Lahire (2004: 107):
Con el célebre episodio de la magdalena reblandecida, mojada en el té, alcanzamos el paradigma de esa memoria involuntaria: un olor, un sabor desencadenan repentinamente el recuerdo de sensaciones análogas pasadas o despiertan esas sensaciones trayendo a la conciencia “todo Combray” [región donde vivió el protagonista] es decir todo el contexto de la época a la que dichas sensaciones están indefectiblemente ligadas.
Es decir, en la memoria del cuerpo y sus sentidos, se registran de forma consciente o no consciente, ciertas experiencias que pueden ser revividas cuando una nueva situación las active. Además, para Lahire (2004: 106), un decorado, objeto, lugar, paisaje o estimulación auditiva, gustativa u olfativa, pueden desencadenar un recuerdo asociado a emociones, y cuando ello sucede, estamos ante un tipo de memoria que, sin proponérnoslo, ha venido de forma espontánea a la conciencia encarnada del actor. En suma, se puede apreciar cómo, para el autor, esta referencia literaria resulta un poderoso recurso de sentido para teorizar al cuerpo y sus sensaciones en clave de una sociología a escala individual. Por otra parte, también David Le Breton (2022: 110) señala que Erving Goffman era un lector voraz de la novela de Marcel Proust, al grado de que puede decirse que existe una convergencia entre la escena proustiana y la escena goffmaniana.
Por otro lado, Morroe Berger plantea que, a pesar de que la novela y la sociología son dos formas de comentar la conducta y las instituciones sociales, “Menos conocidas son las maneras específicas en que estos dos enfoques se entrecruzan y divergen” (1979: 19). Para este autor, la novela se ocupa de las instituciones de dos modos. El primero es a través de la narración de ciertos acontecimientos y sus personajes. El segundo consiste en los “entrometimientos del autor” (1979: 20), que permiten al escritor o escritora hacer un comentario del relato. El “narrador omnisciente” representa la voz de quien conoce el pasado y el futuro de los personajes (Gaspar, 2009: 73), así como sus pensamientos y vida íntima. En un sentido similar, para Lahire (2006), la voz omnisciente del narrador o narradora en la literatura permite adentrarnos en las conversaciones internas, la vida mental y emocional de los personajes, así como los tránsitos y situaciones diversas de la vida cotidiana, tanto en el espacio íntimo como el público. De acuerdo con Sofía Gaspar (2009: 74), esta figura tiene un excedente significativo para quien practica ciencia social. La voz omnisciente del narrador representa un papel, se aproxima al rol de “un científico social que disecciona y analiza aquellos elementos causales que explican la conducta de los individuos”.
Víctor Alejandro Payá (2011: 22) también señala cómo la literatura es una gran aliada para la imaginación sociológica, en tanto el poder de la metáfora contribuye a la posibilidad de establecer asociaciones no pensadas y rutas de análisis creativas en la investigación empírica. Además, el autor enfatiza: “La literatura, y específicamente las grandes novelas […] recurren a la metáfora que estalla en la imagen visual, pero también olfativa, táctil y auditiva” (Payá, 2011: 27). Por su parte, Howard Becker (2015) plantea la necesidad sociológica de tomar en cuenta cómo es que la sociedad se representa desde diferentes narrativas y cómo una de éstas es la literaria. También para Becker, la narrativa literaria puede ser usada como recurso heurístico para la investigación sociológica. Así, por ejemplo, Becker señala la utilidad de recurrir a referentes como Italo Calvino, George Perec (quien es de formación sociólogo) o Jane Austen, en tanto “una novela puede tener, además de su valor literario, valor como análisis social” (2015: 283). Respecto a Austen, también la socióloga Eva Illouz (2012: 36 y ss.) recupera sus novelas para explicar el tipo de matrimonio y representaciones morales de las elecciones románticas decimonónicas. En un sentido similar al de Lahire (2006), para Illouz no se trata de tomar a las novelas como fuentes directas, sino como “testimonios culturales” de una época.
Ahora bien, la relación entre literatura y teorización se expresa en el libro El arte de la teoría social (2016), en el que Richard Swedberg señala que el hecho de dominar y conocer ampliamente la teoría social no implica necesariamente que dicho conocimiento sea aplicado con imaginación sociológica y que, de no ser el caso, “el resultado será gris y poco creativo” (2016: 174-175). Este autor invita a dejar atrás la noción de teoría con mayúscula y más bien invita a la teorización creativa. Para lograr lo anterior, Swedberg (2016: 184) plantea que cierto conocimiento del arte debería formar parte de las estrategias de teorización en la formación de cualquier estudiante de la sociología. Sin embargo, lamentablemente “la ciencia y el arte son vistos como dos culturas separadas en la sociedad moderna”, como lo documentó Wolf Lepenies (1994). Swedberg (2016: 186) invita a crear puentes entre estas culturas y plantea la relevancia que tiene para la teorización creativa el estilo de escritura de poetas y novelistas. En ese sentido, Swedberg (2016: 187) hace referencia a la defensa de la “sociología lírica” de Andrew Abbott, para quien “los científicos sociales necesitan ser mucho mejores a la hora de expresar sus emociones en sus escritos”.
En un sentido similar, Richard Sennett (2009: 223) también ha insistido en la necesidad de cultivar recursos literarios en la escritura sociológica. Sobre todo, en la medida en que hay ciertas actividades (leáse prácticas) que realizan las personas que investigamos y que no nos explicamos mediante actos del habla si no se hacen con el cuerpo. De ahí la necesidad de contar con habilidades no sólo para registrarlas, sino también para describirlas. Sennett recupera un consejo que da a sus estudiantes: “¡No expliques, muestra! Esto significa, en el desarrollo de una novela, evitar declaraciones del tipo ‘Estaba deprimida’ y escribir en cambio algo así como ‘Se acercó lentamente a la cafetera, la taza le pesaba en la mano’” (Sennett, 2009: 223). Esta perspectiva coincide con la perspectiva de Lahire (2006), Payá (2011) y Swedberg (2016), porque invita a desarrollar habilidades escriturales para expresar lo más fielmente posible emociones, estados afectivos o prácticas corporales.
Hasta aquí es posible apreciar diversas posibilidades de la relación entre sociología y literatura en tres incisos: a) tomar los textos literarios y en particular las novelas como recursos de inspiración para teorizar ciertas categorías (por ejemplo, el “incidente de la magdalena”); b) considerar a las novelas como una forma de análisis social y referente de representaciones culturales de otras épocas; c) llevar a cabo ejercicios de prácticas escriturales como las de la literatura, que permitan desarrollar una escritura sociológica hábil para el registro de procesos relacionados con las emociones y las experiencias sensoriales. La propuesta de este artículo es recuperar el legado de las tres pioneras de la sociología aludidas al inicio, para enriquecer este listado de posibilidades y destacar las sinergias entre sociología, literatura y teorización en sus obras. Además, me concentraré en el tercer inciso, para poner de relieve la capacidad para narrar emociones y sensaciones en sus obras.
Teorizar emociones y sensaciones con las pioneras de la sociología
Teorizar no significa llevar a cabo una revisión erudita de los nombres estelares de la sociología (Swedberg, 2016: 29), sino atender los procesos que subyacen a la producción de la teoría. Es decir, más allá de la versión abstracta de este proceder analítico, los llamados a la teorización apuestan por considerar que “la teorización es una actividad práctica” (2016: 25), de ahí la invitación a establecer puentes con otros estilos cognitivos como los de la práctica literaria. Por otro lado, el llamado a teorizar implica 1) que la teoría no puede hacerse sin datos, 2) pero que para teorizar, es necesario conocer y estar familiarizado con la teoría. Para Swedberg, lo anterior no significa solamente “tener conocimiento de la historia de la teoría social” (2016: 158), sino conocer y dominar algunos conceptos, categorías y mecanismos clave y, continúa: “En mi caso, me he encontrado con que los clásicos de la sociología son muy útiles. Por clásicos quiero decir las mejores obras que se produjeron por la generación de sociólogos académicos entre 1890 y 1920” (2016: 161).
El recorte temporal de Swedberg elimina la posibilidad de tener en cuenta las obras de Harriet Martineau (1802-1876), Beatrice Potter Webb (1858-1943) y Charlotte Perkins Gilman (1860-1935), pero la cuestión no sólo es temporal, también se relaciona con la masculinización del canon y el borramiento de diversas fundadoras de la sociología y la teoría social (Lengermann y Niebrugge, 2019; Aldana, 2021; 2023). Patricia Lengermann y Gilliam Niebrugge (2019: 22) argumentan y demuestran cómo las sociólogas pioneras de la disciplina son “un ejemplo de eliminación más que de invisibilidad” en la historia de la sociología. En el contexto internacional, la reflexión sobre la construcción androcéntrica del canon —aunque inicia en la década de los noventa— ha tenido cada vez más presencia en los debates contemporáneos internacionales (Lengermann y Niebrugge, 2019; Navarro-Fosar, 2021; Debia, 2019; Aldana, 2021, 2023; Ribeiro y Toste 2023). Estos ejercicios críticos nos obligan a preguntarnos: ¿qué ganamos al incorporar estas voces a nuestro horizonte de sentido disciplinar? Una manera de ponderar esta ganancia es a través de ejercicios comparativos respecto a ciertos temas y problemas (Aldana, 2021); en este caso habremos de concentrarnos en la relación entre literatura y sociología que establecieron algunas de las autoras que forman parte de la “tradición de novelistas sociológicas” (Hill y Deegan, 2002: xii) y que, desde mi perspectiva, tienen alcances significativos para la teorización creativa en general y el arte de narrar emociones y sensaciones en particular.
Ficción, explicación y pedagogía: Harriet Martineau
Una de las primeras resonancias que tuvo el nombre de Harriet Martineau en la historia de la sociología se relaciona con la traducción al inglés que hizo de los seis volúmenes de Cours de philosopie positive de Augusto Comte (Hill, 2022: 153). La traducción implicó un trabajo de reescritura que llevó a la autora a condensar las ideas de Comte en dos volúmenes. El sociólogo francés se sintió profundamente agradecido de esta “versión abreviada” (Hill, 2022: 153). A tal grado llegó la admiración de Comte por el trabajo de Martineau que retiró su obra original de la Biblioteca Positiva y la sustituyó por la de Martineau, ahora traducida al francés (Hill, 2022: 153). Más allá de este trabajo intelectual, Martineau dedicó parte importante de su vida a establecer una perspectiva científica para el estudio de la sociedad no sólo en el plano teórico sino también metodológico. Es por lo anterior que puede ser reconocida sin más “como la primera mujer socióloga” (Hoecker-Drysdale, 2007: 129).
Martineau nació en Inglaterra y vivió de 1802 a 1876 en momentos de desarrollo del capitalismo industrial.2 Un hecho biográfico crucial fue una infancia marcada por “su infelicidad personal causada en parte por una progresiva pérdida de audición” (Lengermann y Niebrugge, 2019: 54). Además, padecía otras “deficiencias sensoriales” (sensorial impairments), relacionadas con el olfato y el gusto (Deegan, 2002: 42; Hobday y Weiner, 2024: 99). A pesar de estas discapacidades su formación intelectual fue autodidacta, y en ese sentido fue ampliamente reconocida en vida como intelectual y escritora prolífica.
De 1834 a 1836 Martineau realizó un viaje a Estados Unidos que le impactaría sobremanera y del cual surgirán dos de sus más importantes trabajos sociológicos: Society in America (1837) y Cómo observar la moral y las costumbres (2022 [1838]). Recorrió el país por todos los medios de la época: “viajó a pie, a caballo, en carruaje y en barco” (Lengermann y Niebrugge, 2019: 59). Incluso, como la figura de Odiseo frente a las sirenas, se dice que durante el viaje se desató un huracán y Martineau se amarró al mástil del barco “para vivir la experiencia plena” (Lengermann y Niebrugge, 2019: 58). Cabe señalar que, para Martineau, el viaje tiene una importancia epistemológica en su obra, de ahí que en Cómo observar la moral y las costumbres se refiera a quien hace sociología como el viajero o quien viaja (Díaz, 2022). No está de más destacar que dicha obra fue escrita durante ese viaje en barco hacia Estados Unidos, como dejó constar en su autobiografía (Hill, 2022: 148).
La figura del viaje tiene una importante resonancia en las discusiones contemporáneas sobre la teorización. Swedberg señala que el origen griego de la palabra theoria no se refiere a un modo de pensamiento o estado contemplativo de la mente, sino a una actividad, concretamente a la experiencia de un viaje: “Una ciudad griega enviaba a un individuo, o un theoros, en peregrinación al extranjero con el propósito de consultar a un oráculo o participar en un festival religioso y luego volver a su comunidad para contar lo que había experimentado” (Swedberg, 2016: 28). En el mismo sentido, Luisina Bolla (2023: 51) plantea la importancia que tenía para el theoros “narrar lo que había visto”. Según esta acepción, “conocer no es sólo observar algo, sea lo que sea, sino también implica un desplazamiento, más precisamente, un viaje y una experiencia singular pero potencialmente compartible” (Bolla, 2023: 52). En ese sentido, es de destacar que Martineau parte de la idea de viaje como principio epistemológico para observar y describir la moral y las costumbres de una sociedad.
Para Martineau, quien viaja debe contar con requisitos filosóficos, morales y metodológicos. Por ejemplo, debe saber qué va a observar, no debe carecer de empatía y debe llevar un buen diario de campo. Es decir, como el theoros al que aluden Swedberg (2016) y Bolla (2023), para Martineau es importante llevar a cabo un registro de lo observado que permita hacerlo “compartible”. Un primer paso para lograr lo anterior es “entrenar la capacidad de observación y adquirir hábitos metodológicos con los que organizar el material captado por la vista” (Martineau, 2022: 23). Por ello, el arte de la escritura resulta de gran relevancia en este ejercicio; Martineau recomienda el uso del diario para este propósito. La función del mismo es auxiliar a la memoria (2022: 225); por ello también sugiere a quien viaja dibujar en éste: “Si puede dibujar, rara vez debe permitir que un grupo característico de personas o un rincón del paisaje escape a su lápiz” (2022: 227). Por otro lado, “Quienes no dibujen, también deben tomar apuntes sobre el paisaje. Unos pocos trazos descriptivos tendrán la capacidad de evocar un paisaje” (2022: 225).
El interés por el registro de lo que hoy podemos identificar como “paisajes sensoriales”, lo plantea en el marco de la importancia de la caminata, una estrategia que también ha sido recuperada en la sociología sensorial como estrategia metodológica:
[…] el viajero más feliz e inteligente es el que va a pie. […] Yo lo prefiero incluso a ir a caballo […] Si las damas y caballeros quieren ver cuadros, que viajen en carro de caballos […] Pero si quieren ver paisajes o personas, quienes tengan fuerza y valentía deben ir a pie. […] Puede describir una cascada siguiendo su sonido, sonido que otras personas que viajan no pueden oír por culpa de las ruedas del carro. Pueden llegar hasta un agradable claro en el bosque. No hay zona de musgo a los pies de un viejo árbol en la que no se pueda sentar si así lo desea (Martineau, 2022: 69).
La preocupación por lograr un registro y una escritura fina de lo observado tiene un antecedente en el desempeño de Martineau como novelista. Además de sus reflexiones sociológicas, uno de los proyectos de Martineau fue escribir 25 novelas entre 1832 y 1834. El principal objetivo de la colección era ilustrar teorías y conceptos centrales de la Economía Política (Gallego Abaroa, 2001, 2014a, 2014b). La serie se vendió a un ritmo frenético de 10 000 ejemplares por mes, y se dice que superaba en ventas a otros novelistas como Charles Dickens (Lengermann y Niebrugge, 2019: 57), literato con quien la autora llegó a tener una estrecha relación que posteriormente se vio fracturada (Hobday y Weiner, 2024: 106). El éxito de dichas novelas se debía a que Martineau escribía para que sus libros fueran entendidos por la mayoría de las personas. Así lo señalaba ella misma: “La razón por la que escogemos la forma narrativa es que realmente pensamos que es la mejor manera de enseñar la Economía Política, pudiéndose decir lo mismo para el caso de casi toda la Ciencia Moral” (Martineau, 2013: 31). Michael Hill (2022: 133) señala que este interés por la escritura sencilla se debía a que Martineau se dedicó a enseñar y dar conferencias a comerciantes, gente de campo y empleadas domésticas. Esta característica nos recuerda una de las reglas de la imaginación sociológica: “Para superar la prosa académica se tiene que superar la pose académica” (Wright Mills, 2009: 81), con la cual la autora estaría de acuerdo.
La estrategia de Martineau también puede recuperarse como proyecto pedagógico en tanto consideraba que los razonamientos teóricos podían ilustrarse a partir de la narrativa literaria. Ella ponía como ejemplo el caso de la Riqueza de las naciones de Adam Smith, un libro excelente pero que no estaba escrito para ser enseñado a la mayoría de la gente:
Pero la gente se queja y con justicia, de que no se le ha proporcionado ninguna ayuda práctica. Se queja de que lo único que puede hacer es recoger pedacitos y retazos del conocimiento de la Economía Política, ya que las obras que se dedican a enseñarla se han escrito para los que la conocen y sólo pueden resultar interesantes para los doctos en la materia (Martineau, 2013: 27).
Desde su perspectiva, esto no tendría por qué ser así; el conocimiento sociológico no debería dirigirse solamente al especialista o al docto, sino a la humanidad. “Sin embargo es cierto que las ciencias sólo resultan valiosas en la medida en que se ocupan de los intereses de la humanidad en general” (Martineau, 2013: 27). Como podemos ver, para Martineau la relación de la ciencia social (Economía Política o Ciencia de la Moral) con la literatura se vincula con una necesidad explicativa y con un proyecto pedagógico que pretende salir del lenguaje estrictamente académico para tener una alcance educativo mayor. Si cruzamos este interés de Martineau con nuestros intereses por cultivar recursos literarios en la escritura sociológica, como señalaba Sennett (2009), es evidente la riqueza de este legado, ya que nos abre una vía pedagógica viable para los ejercicios de teorización.
Si bien Martineau hacía uso de la ficción en las novelas, para ella esto no significaba mera invención. Hill (2022: 137) señala cómo la autora construía sus historias recuperando notas, entrevistas, datos gubernamentales y estadísticas que utilizaba para documentarse sobre ciertos temas. En otras palabras, sus historias eran reales, aunque noveladas. Para Martineau, su trabajo tenía un “[…] valor justificado por el hecho de que mis historias son todas esencialmente verdaderas, aunque tengan forma de ficción” (Martineau, en Hill, 2022: 138). El uso de la ficción implica diversas consideraciones epistemológicas en términos del conocimiento sociológico, dado que remite al grado de correspondencia entre lo narrado y la realidad (Gaspar, 2009: 68-69). En el campo literario, la ficción es un supuesto que se admite sin cuestionamientos, no así en la sociología. Aunque cabe destacar que la ficción no ha estado exenta de la teorización sociológica; el propio Simmel llegó a señalar que muchos de sus ejemplos eran posibilidades y no necesariamente realidades: “en bien de la claridad metódica, diré que lo que importa es que estos ejemplos sean posibles, y no que sean reales”. No era el caso de Martineau, quien basaba sus ficciones en casos reales. Por lo anterior es que este proceder analítico y narrativo la colocan como “un ejemplo temprano de método del caso” (Hill, 2022: 138).
El arte del diario y la descripción sociológica: Beatrice Potter Webb
Beatrice Potter Webb fue una investigadora social británica que nació en 1858 y murió a los 85 años en 1943. Creció en el seno de una familia privilegiada y con gran capital cultural y económico. En su casa se hacían tertulias con intelectuales de la época, entre ellos Herbert Spencer (Debia, 2022: 178). Lengermann y Niebrugge (2019: 487) destacan que en vida se le presentaron cuatro opciones: permanecer en el hogar paterno administrando la casa; contraer matrimonio; ser una solterona entregada a la caridad, o dedicarse a “ser una señora novelista”. Ella elige una quinta: ser científica social, aunque sus intereses por la literatura y los cruces con la sociología estarán presentes en su legado.
En el marco de las reflexiones sobre la relación entre literatura y sociología, Lepenies (1994: 110-144) propone un muy sugerente capítulo titulado “La novela que nunca se escribió: Beatrice Webb”, donde pone en el centro la relevancia que tuvo la escritura al estilo de los novelistas para la socióloga Potter Webb. Fue dicha socióloga la que acuñó la categoría “novelas sociológicas” (sociological novels), con la cual se refería a las novelas de los escritores contemporáneos que, desde su perspectiva, tenían comprensión sociológica (1994: 143), por ejemplo, Aldous Huxley o H.G. Wells. Si bien Potter Webb no forma parte de la “tradición de novelistas sociológicas” (Hill y Deegan, 2002, p. xii), su interés por cultivar recursos literarios en la escritura sociológica la coloca en una posición de relevancia en el terreno de la relación entre sociología y literatura.
Junto con Sydney Webb (quien también fuera su esposo), Beatrice Potter sentó las bases de la sociología del trabajo (Castillo, 1993: 183; Debia, 2022). Su investigación se centró en los sindicatos, las cooperativas y las organizaciones políticas de los trabajadores (Lengermann y Niebrugge, 2019; Castillo, 1993). La pareja Webb era reticente al uso abstracto de la teoría, de ahí su interés por el registro de los hechos sociales (Lepenies, 1994: 122). Potter Webb tendrá gratitud con Herbert Spencer, y a pesar de que se distancia ideológicamente de éste para volcarse al socialismo fabiano, siempre le estaría agradecida por haberla enseñado a tomar a las instituciones como si se tratara de plantas y animales, y así, obligarse a observarlas, clasificarlas, estudiarlas y registrarlas minuciosamente (Lepenies, 1994: 124).
Como socióloga, Potter Webb va a experimentar con varios métodos de investigación: la observación personal, las entrevistas, la compilación estadística y el uso de documentos (Lengermann y Niebrugge, 2019: 487). Lo interesante es que la idea de escribir una novela siempre estuvo presente en su vida, aunque su trabajo de investigación nunca le dio el espacio necesario para escribirla. No obstante, fue ya casi al final de su vida que dicha idea empezó a tomar cierta forma. Esa novela debía llamarse Sixty Years Hence y más que una utopía pretendía ser “una proyección de procesos evolutivos sociales actuales, y en su punto central figuraban dos temas: la emancipación definitiva de la mujer y triunfo del colectivismo como convicción que marcara a todas las instituciones” (Lepenies, 1994: 139). A pesar de dicha proyección, dicho plan nunca será retomado.
Es hasta 1917 que empezó la redacción de su autobiografía a partir de sus diarios. En lugar de redactar un manual de sociología, escribió sobre su experiencia personal y los años de aprendizaje en la investigación social (Lepenies, 1994: 140). De ese proyecto surge una autobiografía que tituló Mi aprendizaje (My Apprenticeship), la cual será alabada por Virginia Woolf. En su alusión crítica, Woolf logra distinguir cuál es la particularidad del diario de una socióloga frente a una escritora como ella: “La vida de la señora Webb me hace compararla con la mía. La diferencia está en que ella trata de relacionar sus experiencias con la historia […] Siempre ha meditado sobre su vida y el significado del mundo […] Se ha estudiado a sí misma como fenómeno […] Ella abre la llave de un gran torrente de ideas” (Woolf en Lepenies, 1994: 140). Para Woolf, Beatrice Potter Webb había logrado lo que plantea Wright Mills, esto es, relacionar la biografía con la historia.
El hábito de la escritura llevó a Potter Webb a disponer de las capacidades de novelista o dramaturga que tanto admiraba en otros referentes. ¿Cómo logró llegar a ello? No escribió novelas como Martineau, pero destacaba la importancia que tenía para ella y su compañero tomar notas y dedicar mucho tiempo a ello, como ambos recomiendan a los estudiantes:
Desde el principio, el estudioso debe adoptar un principio definido para tomar sus notas. Hemos encontrado conveniente usar fichas separadas, uniformes en su forma y tamaño, cada una de ellas dedicadas a una sola observación, con detalles exactos de autoría, localidad y fecha […] El estudiante debería ser aconsejado a dedicar mucho trabajo a completar y perfeccionar la toma de sus notas, incluso si esto requiere, en las primeras semanas de su investigación copiar y recopiar su material (Webb y Potter Webb, 2008: 2).
Como señalaba Martineau, también para Sydney Webb y Beatrice Potter Webb la función del diario era asistir a la memoria y sistematización de la experiencia. No obstante, la diferencia está en que para Potter Webb esta práctica podía combinarse con el uso del diario personal o “diario privado” (Potter Webb, 2001: 189) y las notas de campo. En este aspecto coincide Payá (2011: 25) cuando señala: “También es posible llevar a cabo un diario íntimo paralelo a la investigación […] en donde se plasme la implicación emocional del estudioso”. Potter Webb deja ver lo anterior en Diario de una investigadora (2001 [1888]), donde narra su experiencia como etnógrafa encubierta o incógnita (Platt, 2007: 253; Debia, 2022: 181). En una nota al pie, la autora señala que ha podido publicar parte de su diario privado y que, aunque raramente se puede llevar a la práctica este tipo de publicación, en este caso lo considera productivo, pues el estudiante de sociología “encontrará ayuda para que su trabajo científico sea más completo y real, y complementará su colección de hechos técnicos y sus tablas estadísticas con descripciones detalladas de escenas y personajes típicos para su propio uso privado” (Potter Webb, 2001: 189; el subrayado es mío). La habilidad de narrar la atmósfera se refleja en la entrada del diario:
Es medio día. Los rayos del sol golpean ferozmente sobre las callejuelas del asentamiento judío: el aire es húmedo debido a las abundantes lluvias. Un vapor desagradable emana del pisoteado fango de las calles del East End y se mezcla con los fuertes olores del pescado frito, las verduras descompuestas y de la carne vieja que confirma su presencia a los ojos y fosas nasales de los transeúntes. Durante un breve intervalo se ha parado el “zumbido” de las máquinas de coser y el sonido sordo del hierro de las planchas. Maquinistas y planchadores, bien vestidos y luciendo pesadas cadenas de reloj; chicas judías con sombreros deslumbrantes, rellenitas y un marcado contoneo; inmigrantes polacos de miradas furtivas con sus pálidos semblantes y sus formas encogidas (Potter Webb, 2001: 189).
En esta cita podemos apreciar que Potter Webb logra transmitir la atmósfera del lugar, los olores del lodo y la comida que se vende en la calle, la temperatura húmeda y los sonidos de las máquinas de coser y el hierro de las planchas. También registra el aspecto de los rostros y la indiferencia característica de algunos transeúntes en las ciudades. En dicho diario, Potter Webb describe la explotación de las costureras en el lugar, su trabajo rutinario y monótono, aunque también los momentos de sociabilidad. En una ocasión, dada su poca destreza con la aguja, es reprendida por la dueña, quien le reclama y la despide. La autora describe sus pensamientos y emociones en ese momento: “¿Se debe al exceso de fatiga, o es que he realizado a la perfección mi papel de joven trabajadora desgraciada? Se me hace un nudo en la garganta y mis ojos se llenan de lágrimas. Silencio sepulcral. Las ayudantes más jóvenes miran desde su puesto con comprensión” (Potter Webb, 2001: 198).
Como puede apreciarse, la autora logra a través de su escritura una representación de la escena conformada por ella misma y sus compañeras de trabajo. Se trata de un claro ejemplo de sociología lírica en el sentido de Abbott (Swedberg, 2016: 187) en tanto logra expresar sus propias emociones en el escrito. Además, se aprecia un registro reflexivo de sí y su propia conversación interna como investigadora, que llega a desdibujarse emocionalmente con la representación de su personaje, a saber, una joven trabajadora. Su legado es un ejemplo de cómo, para hacer sociología, no se necesita escribir una novela; sin embargo, la sola idea de alcanzar una descripción poderosa, como las que se logran en la literatura, se convierte en una motivación suficiente para la buena escritura sociológica, que para ella siempre va acompañada de otros registros como los cuadros o estadísticas.
La ficción como denuncia y utopía feminista:
Charlotte Perkins Gilman
Charlotte Perkins Gilman es más conocida por su trayectoria como literata que como socióloga. Esta autora estadounidense nació en 1860 y se suicidó en 1935 al enterarse de que padecía un cáncer de mama incurable. Su cercanía con la literatura le viene de cuna, ya que era sobrina de Harriet Beecher Stowe, autora de la novela La cabaña del tío Tom (1852) (Lengermann y Niebrugge, 2019: 192). Gilman no tuvo una educación formal; como en el caso de Martineau y Potter Webb, su formación fue autodidacta. Fue así como se hizo socióloga, y lo reconocía con ironía: “¡Cómo diablos llegué a ser una socióloga e igual a los hombres eruditos! Yo nunca estudié como ellos lo han hecho. Algunos nacen sabiendo, supongo” (citada en Davis, 2010: 179). Escribió, además de sus novelas y cuentos, un número significativo de libros de sociología como Mujeres y economía. Un estudio de las relaciones económicas entre hombres y mujeres como factor de la evolución social (2022 [1898]) y Un mundo hecho por los hombres o nuestra cultura androcéntrica (2023 [1911]). También publicó en las revistas sociológicas más relevantes de su época como la American Journal of Sociology, la American Sociological Review y Publications of the American Sociological Society (Keith, 1991: 149).
Como Martineau y otras fundadoras que concibieron el proyecto de la sociología como algo accesible a la población en general (Aldana, 2021: 53), Gilman fundó su propia revista para sobrevivir y llegar a un público mayor: The Forerunner (1909-1916), medio de divulgación al que consideraba un proyecto educativo y sociológico (Hill y Deegan, 2002: xii). Fue en ese medio donde se publicaron por entregas dos de sus novelas: Matriarcadia (Herland) (2021 [1915]), y su secuela With Her in Ourland (1916). De tal riqueza es el proyecto que, a partir de un trabajo de selección y curación de textos, Hill y Deegan han editado dos libros no ficcionales: el primero The Dress of Women. A Critical Introduction to the Symbolism and Sociology of Clothing (2002 [1915]), un trabajo de gran relevancia para la tradición microinteraccionista y los estudios críticos del cuerpo y la moda (Sabido Ramos, 2023); el segundo, Social Ethics: Sociology and the Future of Society (1914) (Hill y Deegan, 2004).
Gilman aborda diversos temas sociológicos en sus novelas y cuentos (Hill y Deegan, 2002, 2004; Sabido Ramos, 2023). Por cuestiones de espacio me concentraré en cómo es abordado el tema de la maternidad tanto en la sociología como en la literatura de Gilman.3 En Mujeres y economía (2022 [1898]), aboga por la necesaria independencia económica de las mujeres. En ese trabajo visibiliza el valor económico del trabajo doméstico de las mujeres y de los cuidados. Asimismo, cuestiona la feminización de los cuidados e insiste en la necesaria crítica a la romantización de la maternidad. También reivindica la idea de un cuidado compartido y profesionalizado que no sólo recaiga en la responsabilidad de las madres. Como socióloga, señala que uno de los conceptos menos cuestionados es justamente el de la maternidad: “Más sagrada que la religión, más vinculante que la ley, más común que los hábitos de comer, todos nacemos a la idea de la maternidad y nos entrenamos en ella; y en nuestra madurez, la propagamos sin cuestionarla” (Gilman, 2002: 114).
En Un mundo hecho por los hombres (2023 [1911]), Gilman señala que la idea de la maternidad como algo natural y que recae en un instinto femenino, es producto de una concepción patriarcal de la familia en la que las mujeres deben servir a maridos e hijos, sin ningún tipo de cuestionamiento (2023: 47). Argumenta que no se nace con instinto materno, el ejercicio de la maternidad se aprende. Incluso, se sorprende de que, a diferencia de las profesiones que “lidian con cosas de vida o muerte”, la maternidad sea concebida como algo instalado en la naturaleza de las mujeres:
Las mujeres entran en una posición que pone en sus manos la responsabilidad directa sobre la vida o muerte de toda la especie humana sin estudios ni experiencia, sin asomo de preparación o garantías de capacidad. Hasta donde le han dedicado un pensamiento, tiernamente imaginan que este misterioso “instinto maternal” las ayudará (Gilman, 2022: 127).
Rosalind A. Sydie y Bert Adams (2013: 185) señalan que una buena proporción del trabajo sociológico y literario de Gilman se vinculó con la necesaria independencia económica de las mujeres y el cuidado profesional de la niñez. Derivado de ello podemos entender el interés en Gilman respecto a las implicaciones de la maternidad y la crítica de ésta entendida desde una perspectiva androcéntrica de servicio y subordinación. En esa clave, destaca uno de sus textos literarios más conocidos, el cuento El tapiz amarillo ([1892] 2002b). Se trata de una historia autobiográfica que narra la depresión de una madre que acaba de tener un hijo. La hija de Gilman, Catherine Beecher Stetson, nació en 1855. Después de su nacimiento, Gilman padece lo que hoy claramente podría identificarse como una depresión posparto. Ella y su esposo acudieron con Silas Weir Mitchell, quien diagnosticó su padecimiento como histeria (Sydie y Adams, 2013: 183). El médico preescribió a Gilman un reposo absoluto y no realizar ningún tipo de actividad intelectual, la llamada “postración terapéutica” (Sydie y Adams, 2013: 183). Gilman casi pierde la razón con dicho tratamiento (Glantz, 2002; Sydie y Adams, 2013; Villeda, 2021).
A partir de esta experiencia biográfica, Gilman escribe El tapiz amarillo. La historia está narrada a modo del diario personal de la protagonista. En su escritura, señala que, por prescripción médica, ha sido llevada a una casa de campo por su esposo John para iniciar un prolongado reposo. La escritura desarrolla el proceso emocional que va enfrentando la mujer de cara a la desesperación que sufre por el confinamiento y la toma de conciencia de no cumplir con el mandato hegemónico de la maternidad. El detonante de la tensión que mantiene la narrativa se vincula con la experiencia perceptiva que la protagonista tiene con el color amarillo del tapiz de la habitación que se le ha destinado. La autora narra todas las experiencias ópticas, cromáticas y olfativas que el tapiz produce en la protagonista:
Pero hay algo más cerca del tapiz: ¡el olor! Lo sentí desde que entré por vez primera en la habitación, pero con tanto aire y sol no era tan malo. Esta semana hemos tenido en cambio niebla y lluvia y a pesar de que las ventanas estén abiertas o cerradas el olor nunca desaparece. Se arrastra por la casa. Lo sentí avanzando hacia el comedor, merodeando por la sala, se esconde en el pasillo y me espera adormecido en las escaleras. Se trepa por mi pelo […] es el olor más sutil y persistente que haya conocido jamás (Gilman, 2002b: 79).
El texto tiene alcances significativos para pensar en la crítica a la romantización de la maternidad, así como en la vigilancia del discurso biomédico sobre los cuerpos de la mujeres (Villeda, 2021). También ha sido identificado como análisis fenomenológico (Keith, 1991: 150) de la experiencia de las mujeres en una sociedad patriarcal y el impacto de éste en la vida mental. Por otro lado, podemos decir que el cuento es un ejemplo prístino de sociología a escala individual en el sentido de Lahire (2006), dado que a partir de la narrativa pueden apreciarse los procesos de la conciencia y estados afectivos de una mujer que experimenta las consecuencias del confinamiento físico y simbólico de una sociedad androcéntrica. Por otro lado, el texto es rico en metáforas visuales y cromáticas relacionadas con las formas, los colores y la textura del tapiz. Del mismo modo, la metáfora del olor antes citada nos permite visualizar el tapiz como si se tratara de un ente asfixiante que se va apoderando del espacio y de ella misma. Es decir, si recuperamos el razonamiento de Payá para la interpretación de este fragmento, podemos decir que Gilman evoca el olor a través de la imagen de una entidad que se arrastra, avanza y se esconde, e incluso nos alcanza. Con dicha estrategia narrativa, la autora “provoca una experiencia corporal en los sentidos de los personajes y, por ende, en los sentidos del lector” (Payá, 2011: 28). En suma, es un gran ejemplo de cómo narrar los procesos emocionales y las sensaciones.
Otra de sus novelas más conocidas es Matriarcadia (Herland) (2021 [1915]), en la cual Gilman narra una sociedad en la que sólo existen mujeres viviendo pacífica y prósperamente. El lugar se ve alterado por la llegada de tres exploradores, uno de ellos Vandyck Jennings, sociólogo. Es interesante que la voz omnisciente de la narradora (Gilman) sea representada por la de este personaje (Vandyck), justamente un sociólogo varón. En el cuento Si yo fuera un hombre (2018 [1914]) Gilman ya había hecho el ejercicio de cambiar de género a uno de sus personajes (Sabido Ramos, 2023). Estos experimentos literarios también estaban relacionados con su experiencia biográfica.4
El eje que articula la organización de esta sociedad es la maternidad, pero entendida desde el punto de vista colectivo. En dicha civilización las mujeres dan a luz por partogénesis y la maternidad es concebida como una práctica colectiva acompañada por la profesionalización de los cuidados, lo cual permite que las mujeres se dediquen a varias actividades. La novela es muy sugerente en términos de análisis sociológico en tanto Gilman va contrastando las instituciones de su época y las expectativas de femineidad y masculinidad con este modelo de sociedad imaginada. A partir de los diálogos entre las mujeres de Matriarcadia y los exploradores, el narrador-sociólogo va describiendo los contrastes y diferencias respecto a la religión, la economía, el trato a las delincuentes, artes y ciencias, la educación, la religión, la salud, el cortejo y el amor, la amistad, la cultura material, como la vestimenta y los textiles, e incluso el trato a las mascotas y otras cuestiones ecológicas.
Para las mujeres de Matriarcadia, el cuidado de las niñas se destina a las más preparadas. Así lo expresa una de las mujeres: “La crianza de las niñas se ha convertido en una cultura entre nosotras estudiada con tal profundidad y practicada con tal sutileza y habilidad que cuanto más amamos a nuestras hijas, menos dispuestas estamos a confiar ese proceso en manos inexpertas, ni siquiera las nuestras” (Gilman, 2021: 138).5 En Matriarcadia le educación era sumamente importante: “Todo era educación, pero sin escolaridad” (2021: 170). Además, era “educación para la ciudadanía” (2021: 172). En el lugar abundaban guarderías, talleres, juegos y acompañamiento constante a las niñas, aspecto que el narrador-sociólogo contrasta con su propia sociedad (2021: 171).
Así, dicha obra constituye un muy sugerente ejercicio de imaginación, en el sentido que planteaba Max Weber (1997: 159) cuando invitaba a la construcción de “cuadros imaginarios” que contrastasen con la realidad histórica (qué habría sucedido si) para aclarar si la causación de una explicación sociológica era adecuada. Incluso, para Hill y Deegan esta novela no sólo es literatura sino se trata de “un ejercicio de ficción imaginativa sociológicamente informada” (2004: xii). Aunque a diferencia de Weber, para Gilman esto no era sólo un proyecto intelectual sino también político, en tanto se trataba de proyectar una utopía feminista (qué sucedería si) que socavara los cimientos de la cultura androcéntrica.
Conclusiones
El posicionamiento de estas autoras en los debates contemporáneos sobre la teorización creativa resulta importante, dado que encontramos en sus obras una posibilidad de favorecer el ejercicio de escritura sociológica a través de una significativa capacidad narrativa. Se trata de una “imaginación sociológica olvidada” que es pertinente traer de vuelta, en tanto sus aportes coinciden con muchas de las demandas actuales sobre la necesidad de emprender prácticas escriturales como las de la literatura, que permitan desarrollar una escritura sociológica hábil para el registro de procesos relacionados con las emociones y experiencias sensoriales que se desprenden de la investigación empírica. En otras palabras, las obras de estas autoras son ricas en la capacidad para desarrollar una sociología a escala individual (Lahire, 2006) y describir detalladamente procesos emocionales y sensoriales asociados a condiciones sociales y procesos macroestructurales. Del mismo modo, destaca su capacidad para la descripción de paisajes sensoriales y escenas sociales, proveyendo un legado metódico-estético.
Por otro lado, su herencia nos plantea otra forma de practicar teoría. A saber, como una forma asequible de prosa sin pose académica (Wright Mills, 2009: 81), que permita explicar los fenómenos sociales y que no se aleje de los intereses pedagógicos para una transmisión efectiva que fomente creatividad y no mera repetición. En este legado, también existe un cuestionamiento respecto a la función social del conocimiento sociológico que remite a la pregunta ¿teorizar para qué? En el caso de Martineau y Gilman, consideran la necesidad de trascender un público especializado e ir más allá de los circuitos expertos, aspecto crucial en los debates actuales sobre la sociología pública. Su posición se debe a que no sólo estaban interesadas en diagnosticar los orígenes sociales del sufrimiento, sino también estaban comprometidas en combatirlo (Lengermann y Niebrugge, 2019).
Las tres convergen en el uso del diario como dispositivo de registro de lo observado. Martineau incluso recomienda incluir el trazo de dibujos, adelantándose más de un siglo a las discusiones actuales sobre la sociología visual, y Potter Webb destaca la relevancia de las tablas y los cuadros estadísticos. En otro sentido, Gilman hace del diario un vehículo para narrar una ficción asociada a un proceso emocional derivado de procesos macroestructurales, donde la variable de género y los mandatos de femineidad y maternidad son fehacientes. El legado metodológico de la tríada es relevante y coincide con el de Charles Wright Mills (2009: 40), dado que para éste tanto el hábito de escribir como el de organizar el archivo son indispensables para cultivar una artesanía intelectual sociológica (2009: 40). El archivo es “ya una producción intelectual” (2019: 45) en sí mismo, y aunque su sistematización, aunada al uso y manejo de las bases de datos y software, se ha hecho compleja, la relevancia de los aportes de estas autoras descansa en que propusieron cultivar habilidades escriturales para la descripción sociológica a partir del uso sistemático del diario de campo, e incluso su intersección con el diario personal.
Respecto a las particularidades de cada una, podemos decir que Martineau establece cómo la ficción literaria es recurso pedagógico para la explicación de principios teóricos (Hill, 2022). Al mismo tiempo, para la autora hacer sociología es, como diríamos hoy, poner el cuerpo en el campo (viajar en el sentido del theoros), incluso mediante la caminata como dispositivo de registro. En su obra existe una sensibilidad para hacer “compartible” la observación sociológica a través de la narrativa. Para Potter Webb, la relación de la sociología con la literatura se vincula con la necesidad de aprender a realizar “descripciones detalladas”; de ahí su insistencia por registrar constantemente lo observado, imitando la escritura de los novelistas en el arte de la descripción de escenas y evocación de emociones. Finalmente, Gilman ofrece otra relación de la sociología con la literatura, que se vincula con la posibilidad de recuperar la experiencia biográfica y, con ello, destacar la relevancia epistémica de las emociones y la biografía, así como hacer de la literatura un medio de denuncia de las asimetrías estudiadas sociológicamente y plantear imaginarios de futuros utópicos en clave feminista.
Bibliografía
Aldana, Selene (coord.) (2021). Cuaderno de trabajo. La participación femenina en la sociología clásica. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Aldana, Selene (2023) La participación femenina en la sociología funcionalista e interpretativa. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Becker, Howard (2015). Para hablar de la sociedad la sociología no basta. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Berger, Morroe (1979 [1977]). La novela y las ciencias sociales. Mundos reales e imaginarios. México: Fondo de Cultura Económica.
Bolla, Luisina (2023). Flora Tristán. Filósofa intempestiva. Buenos Aires: Galerna.
Castillo, Juan José (2001). “Pasión y oficio. Beatrice Webb en la fundación de la sociología”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas 93: 183-188.
Davis, Cynthia (2010). Charlotte Perkins Gilman: A Biography. Stanford, California: Stanford University Press.
Debia, Eliana (2019). “Notas sobre violencia de género y enseñanza de la sociología clásica en universidades nacionales públicas argentinas”. De prácticas y discursos. Cuadernos de Ciencias Sociales 8 (12): 287-307.
Debia, Eliana (2022). “Beatrice Potter Webb”. En Pioneiras da Sociologia. Mulheres intelectuais nos séculos XVIII e XIX, coordinado por Verônica Toste Daflon y Luna Ribeiro Campos, 177-190. Río de Janeiro: Editora da Universidade Federal Fluminense.
Díaz, Capitolina (2022). “Presentación”. En Cómo observar la moral y las costumbres, de Harriet Martineau, 1-15. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
Deegan, Mary Jo (1991). Woman in Sociology. A Bibliographical Sourcebook. Westport: Greenwood Press.
Deegan, Mary Jo (2002). “Making lemonade: Harriet Martineau on being deaf”. En Harriet Martineau: Theoretical and Methodological Perspectives, editado por Michael Hill y Susan Hoecker-Drysdale, 41-58. Nueva York/Londres: Routledge.
Gallego Abaroa, Elena (2001). “Un lugar para Jane Marcet y Harriet Martineau dentro de la Escuela Clásica”. Información Comercial Española. Revista de Economía 789: 101-104.
Gallego Abaroa, Elena (2014a). “Las novelas de Harriet Martineau”. Iberian Journal of the History of Economic Thought 1 (1): 81-83.
Gallego Abaroa, Elena (2014b). “Dos novelas de Harriet Martineau”. Iberian Journal of the History of Economic Thought 1 (2): 55-56.
Gaspar, Sofía (2009). “El sociólogo como novelista y el novelista como sociólogo”. Revista Española de Sociología 11: 61-77.
Gilman, Charlotte Perkins (2021 [1915]). Matriarcadia. Madrid: Akal.
Gilman, Charlotte Perkins (2002a [1915]). The Dress of Women. A Critical Introduction to the Symbolism and Sociology of Clothing. Westport: Greenwood Press.
Gilman, Charlotte Perkins (2002b [1892]). El tapiz amarillo. México: Siglo XXI Editores.
Gilman, Charlotte Perkins (2022) [1898]. Mujeres y economía. Un estudio de las relaciones económicas entre hombres y mujeres como factor en la evolución social. Santiago de Chile: Alquimia Ediciones.
Gilman, Charlotte Perkins (2023 [1911]). Un mundo hecho por los hombres o nuestra cultura androcéntrica. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
Gilman, Charlotte Perkins (2018 [1914]). Si yo fuera un hombre. Madrid: Uve Books.
Glantz, Margo (2002). “Prólogo”. En El tapiz amarillo, de Charlotte Gilman Perkins. México: Siglo XXI Editores.
González García, José María (2016). “La literatura en el pensamiento de Max Weber”. En Max Weber en Iberoamérica, editado por Álvaro Morcillo y Eduardo Weisz, 123-151. México: Fondo de Cultura Económica.
Hill, Michael (2023). “Empirismo e razão na sociologia de Harriet Martineau”. Revista Electrônica de Ciências Sociais 36: 124-168.
Hill, Michael, y Mary Jo Deegan (2002). “Introduction: Charlotte Perkins Gilman on the symbolism and sociology of clothing”. En The Dress of Women. A Critical Introduction to the Symbolism and Sociology of Clothing, de Charlotte Gilman Perkins. Westport: Greenwood Press.
Hill, Michael, y Mary Jo Deegan (2004). “Introduction: Charlotte Perkins Gilman’s sociological perspective on ethics and society”. En Social Ethics: Sociology and the Future of Society, de Charlotte Gilman Perkins, ix-xxvii. Westport: Praeger.
Hobday, Stuart, y Gaby Weiner (2024). Reintroducing Harriet Martineau. Pioneering Sociologist and Activist. Nueva York/Londres: Routledge.
Hoecker-Drysdale, Susan (2013). “Harriet Martineau”. En 50 sociólogos esenciales. Los teóricos formativos, editado por John Scott, 129-135. Madrid: Cátedra.
Illouz, Eva (2012). Por qué duele el amor. Una explicación sociológica. Madrid: Clave Intelectual.
Keith, Bruce (1991). “Charlotte Perkins Gilman (1860-1935)”. En Women in Sociology: A Bio-Bibliographical Sourcebook, editado por Mary Jo Deegan. Westport: Greenwood Press.
Lahire, Bernard (2004). El hombre plural. Los resortes de la acción. Barcelona: Bellaterra.
Lahire, Bernard (2006). El espíritu sociológico. Buenos Aires: Manantial.
Lamo de Espinosa, Emilio (2019). “Sociología y literatura como formas de conocimiento social”. Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 96: 87-104.
Lamo de Espinosa, Emilio, José María González y Cristóbal Torres Alberto (1994). “Norbert Elias: literatura y sociología en el proceso de la civilización”. En La sociología del conocimiento y de la ciencia, 431-454. Madrid: Alianza Editorial.
Le Breton, David (2022). El interaccionismo simbólico. Buenos Aires: Prometeo Libros.
Lengermann, Patricia, y Gillian Niebrugge (2019). Fundadoras de la sociología y la teoría social, 1830-1930. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
Lepenies, Wolf (1994). Las tres culturas. La sociología entre la literatura y la ciencia. México: Fondo de Cultura Económica.
Low, Kelvin (2013). “Olfactive frames of remembering: Theorizing self, senses and society”. The Sociological Review 61 (4): 688-708.
Martineau, Harriet (2013). La vida en territorio salvaje. Madrid: Ecobook/Editorial del Economista.
Martineau, Harriet (2022). Cómo observar la moral y las costumbres. Madrid: Centro de Investigaciones Sociales.
Mele, Vincenzo (2022). City and Modernity in Georg Simmel and Walter Benjamin. Fragments of Metropolis. Suiza: Palgrave Macmillan.
Navarro-Fosar, Rocío (2021). “Harriet Martineau y Household Education (1849): ensanchando el canon sociológico histórico”. Atlánticas. Revista Internacional de Estudios Feministas 6 (1): 288-317.
Payá, Víctor Alejandro (2011). “Sociología y literatura: apuntes para el estudiante”. En Sociología y literatura. Imaginar nuestra sociedad, editado por Marco A. Jiménez y Víctor Alejandro Payá, 15-40. México: Universidad Nacional Autónoma de México/Juan Pablos Editor.
Platt, Lucinda (2013). “Beatrice Webb”. En 50 sociólogos esenciales. Los teóricos formativos, editado por John Scott, 252-256. Madrid: Cátedra.
Potter Webb, Beatrice (2001). “Diario de una investigadora”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas 93: 189-201.
Ribeiro, Luna, y Verônica Toste (2023). “Las mujeres en la construcción de la teoría social más allá del canon”. Diálogo Global 13 (2): 35-37.
Sabido Ramos, Olga (2020). “Representaciones de los olores en la ciudad. Experiencias olfativas en la literatura: una lectura sociológica”. Revista Nodo 14 (28): 8-24. Disponible en <https://doi.org/10.54104/nodo.v14n28.173>.
Sabido Ramos, Olga (2023). “Charlotte Perkins Gilman, pionera de la sociología: Un legado para teorizar sobre cuerpos, género y artefactos”. Revista Electrônica de Ciências Sociais 36: 192-222. Disponible en <https://doi.org/10.34019/1981- 2140.2022.39547>.
Sapiro, Giséle (2016). La sociología de la literatura. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Sennett, Richard (2012). El artesano. Barcelona: Anagrama.
Swedberg, Richard (2016). El arte de la teoría social. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
Sydie, Rosalind A., y Bert Adams (2013). “Beatrice Webb and Charlotte Perkins Gilman: feminist debates and contradictions”. En Charlotte Perkins Gilman, editado por Gillian Niebrugge-Brantley y Patricia Lengermann, 181-190. Nueva York/Londres: Routledge.
Villeda, Karen (2021). “Malas madres y maternidades antinaturales: Charlotte Perkins Gilman”. Nexos, 9 de mayo. Disponible en <https://discapacidades.nexos.com.mx/ malas-madres-y-maternidades-antinaturales-charlotte-perkins-gilman> [consulta: 11 de mayo de 2024].
Webb, Sidney, y Beatrice Potter-Webb (2008). “¿Cómo se hace una investigación social?”. Trabajo y Sociedad IX (10): 1-6.
Weber, Max (1997). Ensayos sobre metodología sociológica. Buenos Aires: Amorrortu.
Wright Mills, Charles (2009). Sobre artesanía intelectual. Buenos Aires: Lumen.
Recibido: 15 de mayo de 2024
Aceptado: 5 de febrero de 2025